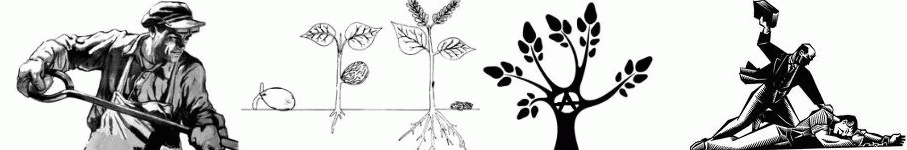La Cataluña desarrollista
Apuntes sobre el proceso de colonización del territorio catalán
La urbanización intensiva de Cataluña ha terminado configurando un territorio caótico, hiperurbanizado, destejido y roto. Asistimos impotentes ante las fuerzas destructoras y disolventes del capital al mayor trastorno que el espacio catalán haya sufrido nunca. La transformación del territorio en campo de la economía se ha realizado al completo y lo ha convertido en el factor principal de la acumulación capitalista del país. Fuese en nombre del progreso, del futuro o de la nación, la burguesía local conservó el instinto recaudador que la ha llevado –con ayuda de casi todo el estamento político- a un nivel de depredación jamás visto. El hecho más sorprendente de un proceso que arranca en el periodo más oscuro de la dictadura franquista es su continuidad sin trabas prácticamente hasta hoy. Aunque las administraciones hayan ido cambiando de color, los protagonistas del saqueo territorial de hoy son fundamentalmente los mismos de ayer, o sus herederos. No existe ninguna diferencia entre la actividad especuladora y rapaz bajo el franquismo y la correspondiente bajo la llamada democracia. El modelo de crecimiento basado en el negocio especulativo bruto y el transporte privado es el mismo, y la ocupación desordenada del suelo se mantiene como característica propia. En conjunto, la plutocracia catalana ha demostrado a lo largo de la historia una práctica recolectora invariable y una adaptabilidad política a la altura de su avidez.
Si nos remontamos al inicio de la regresión territorial, comprobaremos que la involución fue consecuencia de la expansión de Barcelona, la capital industrial del estado español (“la fábrica de España”). A medida que la industrialización avanzaba, el territorio catalán, lejos de beneficiarse del crecimiento del centro, fue perdiendo autonomía y supeditándose a los imperativos de una dinámica urbana cada vez más fagocitadora, manifiesta en el Plan General Metropolitano de 1976, documento técnico e ideológico que algunos comparan con el Plan Cerdà. Los años setenta fueron decisivos para la metropolitanización del territorio: una multitud de constructores, promotores y directivos de banca, bien conectados con las esferas dirigentes locales, acaparó las obras de los túneles, cinturones, autopistas, polígonos industriales, promociones turísticas y bloques de viviendas populares en busca del mayor beneficio posible en el menor tiempo. El fuerte incremento de la demanda de agua, implícito en la tempestad desarrollista, se trató de resolver con pantanos y trasvases. El suministro energético –afectado por la crisis del petróleo- motivó las primeras refinerías, centrales térmicas y nucleares. Los problemas planteados por la evacuación de residuos se resolvieron por un tiempo con el gran vertedero de El Garraf. Mientras se consolidaba la burguesía especuladora en casa, lo hacía el área metropolitana de Barcelona, al tiempo que se extendía por el terreno circundante y el interior un alud de segundas residencias, tal como había sucedido la década anterior por el litoral. El bienestar económico alcanzaba relativamente a las clases medias, que imitaban como podían el comportamiento privado de las clases altas. El predominio del sector servicios, orientado hacia la promoción y el turismo, sobre la producción industrial, dedicada al mercado nacional, pondría fin a esta primera etapa desarrollista, abriendo paso a un consumo desbocado de territorio acompañado de una intensa motorización de masas, trazos ilustrativos de la apuesta por la propiedad y el vehículo privado, llegando a ser la carretera la única manera de estructurar el desorden periférico. De esta manera se conformaba un sistema urbano jerarquizado que parasitaba a toda Cataluña y la ponía de rodillas ante sus pretendidos dirigentes e inversores de toda clase. El país estaba solo a un paso de la suburbanización.
Durante la década de los ochenta, años de transición política, de terciarización y de la adhesión a la Comunidad Económica Europea, se prolongaron las prácticas especulativas alentadas bajo la dictadura de Franco, bien arraigadas en la clase dominante catalana. En esta fase expansiva se manejaba el territorio únicamente según criterios de rentabilidad a corto plazo por encima de cualquier legislación. El reformismo urbanista de los socialistas quedó anulado por el uso masivo del automóvil y la gentrificación de los barrios antiguos. La protesta vecinal, responsable de parar varios planes desarrollistas, se desvaneció ante la falta de apoyo político. En 1983 se promulgó una Ley del Territorio poco ordenancista. Entonces, los objetivos de un Plan General Territorial -que no se aprobaría hasta 1995, en plena crisis de la industria y soplando aires neoliberales- no indicaban más remedio a la degradación que el crecimiento, las nuevas tecnologías y la preparación para la competencia con otras regiones europeas. Excusamos decir que se dejó bastante fuera de la planificación y la ley a la montaña, la costa, las riberas de los ríos y las zonas rurales. Se apostó por los puertos deportivos y los campos de golf, y además, se retomaron proyectos desarrollistas del franquismo. Las consideraciones relativas a la vivienda de alquiler asequible, la protección de los espacios naturales, la ordenación coherente del territorio y la corrección de los numerosos desequilibrios pasaron a segundo plano y no fueron tenidas demasiado en cuenta. Un desarrollismo perverso, más pendiente de la ampliación de la red viaria y de la cantidad de suelo urbanizable que de los vertederos incontrolados y la sobreexplotación de ríos y acuíferos, dejó de lado el urbanismo bienintencionado, mientras que en el campo la industria agroalimentaria generaba muchas más ganancias que la pequeña y mediana empresa agrícola o ganadera, y por consiguiente, tendía a anularla. Finalmente, las grandes superficies se apoderaban a buen ritmo de la distribución de alimentos en detrimento del pequeño comercio de proximidad. Se acababa de formar sobre la capital una segunda corona que daba lugar a una denominada Región Metropolitana de Barcelona con más de cuatro millones de habitantes. La movilidad privada se intensificaba empujada por el Plan de Carreteras de 1984; entraron en funcionamiento rondas, túneles, nudos, patas y autopistas nuevas de peaje (la gestión privada derivaba de la falta de inversión estatal). La construcción, el turismo y la agroindustria se perfilaban como motores cabeceros de la economía catalana, y por lo tanto, como factores principales de la mercantilización del territorio y de su desmembramiento. El caciquismo convergente concedía el beneplácito. Así pues, bajo los efectos de una fiebre desarrollista con graves consecuencias ambientales y fuertes desigualdades, se fusionaban los intereses políticos autonómicos con los económicos.
Los noventa fueron los años de la informática, luego de la globalización asistida por ordenador. Y en consecuencia, los de la desaparición, tanto de la actividad agraria tradicional, como de las mismísimas tierras de cultivo. La única salida al abandono y la despoblación parecía ser el turismo rural y el residencialismo, o sea, la integración al mundo urbano. Los Juegos Olímpicos del 92, tras los cuales se ocultaba una gran intervención urbanística, constituyeron un hito en el desarrollismo catalán puesto entre interrogantes dos años atrás por la revuelta vecinal del Besòs. Los dirigentes –y los hoteleros, constructores y financieros- eligieron la “marca Barcelona”, es decir, la conversión de la capital en parque temático, para posicionarse frente a los ejecutivos europeos. También fue el año del Tratado de Maastricht. El turismo de masas fue la herramienta de la transformación total del territorio en mercancía, cosa que llevaba a la Generalitat hacia la planificación de obras consideradas estratégicas como por ejemplo las ampliaciones del puerto y del aeropuerto, los ejes, accesos y variantes, el cuarto cinturón, el tren de alta velocidad, las líneas de alta tensión, el vertedero de Cardona y el pantano de Rialb. Era el momento del Port Aventura, de las térmicas de ciclo combinado, los transgénicos y las incineradoras. Mientras tanto, la deslocalización, o mejor dicho, la centrifugación de la actividad económica de la metrópolis repartía por el territorio conjuntos residenciales, polígonos industriales, plataformas logísticas, centros comerciales, plantas de reciclado y un montón de actividades suburbanas diversas. La movilidad de la población se incrementaba hasta extremos nunca conocidos. La Cataluña Central, repleta de infraestructuras (reales o en proyecto), y el corredor prelitoral, se convertían en auténticos espacios de circulación privilegiada de los negocios foráneos. En resumen, el fenómeno metropolitano –o la locura del cemento- se extendía más allá de la propia region barcelonesa, haciendo crecer las ciudades medianas o pequeñas, urbanizando zonas campestres y originando unos espacios intermedios entre campo y ciudad que los expertos denominaron periurbanos. Entonces, con la fusión de todo ello en una aglomeración única, la separación entre los mundos rural y urbano perdió todo el sentido. Dejó de haber ciudad, sino solamente un proceso urbanizador sin fin; un proceso encima contaminante y artificializador, decidido por las cúpulas dirigentes urbanas. La metrópolis absorbería al conjunto periurbano, disperso pero muy conectado, jerarquizado, policéntrico y plurifuncional. Y recíprocamente, el territorio se reconfiguraría como un único sistema urbano difuso y fragmentado, satélite de un centro administrativo y político, proveedor de materias primas, de alimentos, de mano de obra, de ocio, de suelo recalificable, de paisaje, de agua y de energía. En la etapa post olímpica, Cataluña se había sumergido en la economía global y se ponía a disposición de los grandes fondos inversores y de las empresas transnacionales cuyos ejecutivos visitaban Barcelona.
A finales de los setenta del pasado siglo comenzaron las movilizaciones populares contra el modelo catalán de transformación vandálica del espacio, es decir, contra la urbanización incontrolada, el vertedero de Garraf, la térmica de Cubelles, y, por encima de todo, contra la construcción de centrales nucleares en Vandellós y Ascó. El movimiento nació independientemente de la política, ya que los partidos y los sindicatos, desarrollistas como el que más, eran partidarios de un crecimiento brutalizador que, a pesar de generar graves problemas ambientales y echar a perder el territorio, les proporcionaba clientela suficiente en las conurbaciones. Es más, debido a su estructura centralizada y caciquil, sin raíces, el sistema de partidos era incompatible con los movimientos de base organizados horizontalmente, que, encima, pedían participar en las decisiones. El primer ecologismo catalán fue menospreciado por marginal, pero la destrucción del territorio estaba siendo demasiado salvaje como para no levantar protestas cada vez mayores y más numerosas. Se denunciaron los vertidos tóxicos como el de los purines de las granjas, la contaminación agrícola por pesticidas y alpechín, la polución atmosférica, las emisiones de las incineración de residuos, la construcción abusiva, la deforestación, la despoblación del campo, el desvío del Llobregat, las grandes infraestructuras inútiles como la MAT, el TAV y las autopistas, etc. etc. La defensa del territorio encontró ayuda en algunos investigadores y científicos que proporcionaron rigurosos informes de impacto, necesarios para los litigios con las empresas y la administración. Debido a los conflictos inacabables, y sobre todo a la movilización multitudinaria de las comarcas del Alt Camp y la Conca de Barberà en 1990 contra el plan de residuos, la cuestión territorial quedó tan visible que resultó imposible esconderla. Entonces, los partidos recogieron la parte más asimilable de las reivindicaciones no desarrollistas y el ecologismo se institucionalizó. A partir de entonces sería sustanciosamente subvencionado cuyo orígen explicaría su escasa beligerancia contra la depredación empresarial y la inherente cooperación institucional. La misma Generalitat creó un departamento de medio ambiente con la idea de adaptar con moderación y lo más lentamente posible la nueva normativa verde europea al articulado legislativo catalán. El movimiento popular en defensa del territorio de entonces era pragmático y en lugar de cerrar filas en torno a un programa antidesarrollista máximo, se inclinaba a exigir una moderación en el crecimiento, la protección de la naturaleza, el reciclado efectivo de residuos, la agricultura biológica, las energías renovables y el uso del transporte público. Aprovechando el discurso oficial –que desde la Conferencia de Río y del protocolo de Kyoto era ambientalista y sostenibilista- se esforzaba en promover una “nueva cultura política” procurando que la administración asimilara en cierta medida las propuestas del movimiento y facilitara mecanismos paralelos de participación. Este “realismo” hizo que el movimiento ganara muchas luchas locales, pero no supo librar ninguna batalla que alterase lo más mínimo la mentalidad dirigente y la marcha depredadora del capitalismo en Cataluña, cuestionando solo de palabra el desarrollismo económico, y no diciendo nada de su base política, el sistema de partidos. El documento de la Unión Europea que fijaba las pautas del nuevo desarrollismo a la violeta, la Estrategia Territorial Europea, fue papel mojado, y los políticos siguieron dando el visto bueno a proyectos aberrantes. La bienquista “nueva cultura del territorio” de los capitostes se asemejaba mucho a una cultura del troceo.
Hacia el cambio de siglo, la cuestión del territorio, lejos de conducir a una gestión “prudente” de los recursos y a un desarrollo a la vez sostenible y competitivo (era un periodo económico expansivo) tal como recomendaban las directrices europeas, se agravaba con el proyecto del transvase de las aguas del Ebro a Valencia y Murcia contemplado en el Plan Hidrológico Nacional, origen de la mayor movilización conocida en Cataluña en defensa del territorio. La conciencia de la pérdida del control del entorno por parte de los habitantes de las comarcas y la constatación de los efectos nocivos de aquello designado como “progreso” por el búnker político-empresarial, se materializaron en centenares de conflictos dirigidos por plataformas, agrupaciones de asociaciones y entidades a las que ninguna “cultura del diálogo y la colaboración” pudo detener. Si los intereses del sector agroindustrial, de los grandes constructores, de la banca o de las eléctricas quedaban al descubierto con el plan hidrológico, lo mismo pasaba en otros proyectos con los intereses de los operadores privados de la energía, delas promotoras inmobiliarias, de las industrias contaminantes, de la economía logística o de los gestores de residuos. En consecuencia, la gente se movilizaba contra todas las nocividades que se le ponían por delante: contra las infraestructuras del gas natural y la propuesta de nuevas centrales térmicas en pueblos de la provincia de Tarragona; contra la línea de Muy Alta Tensión y la construcción del eje Vic-Olot en las comarcas gerundenses; contra la urbanización intensiva de la Costa Brava y de los Pirineos, los vertidos o escapes de productos tóxicos, el macrovertedero de Tivisa o la planta de tratamiento de despojos animales en la Vall Fera. El desgaste político fue aprovechado por los partidos catalanes de la oposición para desbancar al pujolismo, los cuales, muy presentes en las plataformas, no dudaron en apropiarse del programa ecologista y prometer una nueva política ambiental en lo que se dio a conocer como Pacto del Tinell de diciembre de 2003. El gobierno del Tripartito se dedicó hacia la muy desatendida ordenación territorial y la puesta a punto de planes parciales y sectoriales. Si nos limitamos al lenguaje empleado –que mencionaba “corredores ecológicos”, “infraestructuras verdes” y “transición energética”- creeríamos estar en el mundo feliz más sostenible de todos, pero la realidad era muy distinta. Ni siquiera hubiera hecho falta el Fórum de las Culturas para darse cuenta de que el cambio de tendencia del nuevo gobierno autonómico era humo de pajuelas, y de que la promoción de la “marca Barcelona” iba en primera fila en compañía del turismo a carretadas (Cataluña fue en 2005 el primer destino turístico del estado español). La gubernamental “cultura del plan” solamente aspiraba a pulir el paisaje urbano, o mejor, a adecentar la metropolitanización con el objetivo de mercantilizarlo, disimulando el desarraigo. Se trataba de racionalizar en lo posible la mundialización capitalista. Ni se decretó ninguna reforma tributaria conservacionista, ni se crearon juzgados especializados en medio ambiente. Tampoco se garantizó el acceso a la vivienda de los perjudicados por los aumentos sin precedentes de los alquileres y de los precios de los pisos. No se decidió moratoria urbanística alguna, ni menos se puso en pie ningún mecanismo de participación ciudadana efectiva. La movilidad y los malos usos del agua, del suelo y de la energía continuaron con las pautas desarrollistas acostumbradas. Las agresiones al territorio estaban produciendo daños irreversibles. Sin embargo, las fuerzas de los agentes de la economía eran demasiado poderosas para ser molestadas por una intervención pública cualquiera. El asunto de la MAT siguió como si nada, igual que los de la estación del AVE en La Sagrera, de los caudales sobre explotados de los ríos, de las urbanizaciones innecesarias, de los parkings ilegales y de algún que otro basurero. La inauguración del túnel de Bracons culminó esta clase de ambientalismo “de progreso” en sintonía teórica con el capitalismo verde, que a pesar suyo aceleró la coordinación de los defensores del territorio.
La crisis de 2008, no obstante poner fin provisionalmente al expansionismo metropolitano, agudizó la obsesión desarrollista, ya que el crecimiento era contemplado como la única salida al decaimiento económico. De esta manera, las desigualdades sociales y las tendencias insostenibles en el transporte privado, el consumo de suelo, la extracción de recursos naturales, el despilfarro energético, la contaminación y la producción excesiva de residuos, fue la tónica dominante. Los nuevos gobiernos soberanistas posteriores a 2010, aunque crearon un pomposo departamento de territorio y sostenibilidad con competencias en materia de residuos, vivienda, gestión del agua y transporte, siguieron la estela del modelo extractivista y especulativo que había caracterizado desde siempre al desarrollismo catalán y que había determinado la metropolitanización desvertebradora del país. A pesar de un fuerte oposición, mantuvieron los peajes. Igualmente, ignoraron los vertidos, contaminaciones y malos olores del complejo petroquímico de Tarragona, permanentemente denunciados. Además, intentaron atraer al complejo lúdico-turístico de Eurovegas, pronto sustituido por su equivalente BCN World. Autorizaron prospecciones de gas de fracking y aprobaron el proyecto Zéfir, primer paso de las multinacionales de la energía para construir un “parque” eólico faraónico en las comarcas del sur con dinero público. Con la ayuda de una herramienta mortal .los Planes Directores- la confluencia entre empresarios de la construcción, políticos locales y fondos buitre se fue materializando en un paquete de proyectos urbanísticos en la región metropolitana, los Pirineos y el litoral, que implicaban el saqueo de recursos naturales y la destrucción de tierras de cultivo, bosques, torrenteras y espacios protegidos. No obstante, el lenguaje ecologista empleado denotaba una clara orientación desarrollista “verde” en la ideología del gobierno autonómico. Consecuentemente, el anteproyecto de la nueva ley del territorio hablaba de “una gestión adaptada a un territorio diverso y a unas circunstancias cambiantes situando la sostenibilidad ambiental, social y económica como marco de la toma de decisiones” y la ley del cambio climático de 2019, trasunto de los acuerdos de París en la COP 21, se proponía “reducir la emisión de gases de efecto invernadero”, disminuir la dependencia energética y empezar la transición hacia un modelo neutro en emisiones, descarbonificado y desnuclearizado. Una verdadera limpieza verde de cara, un greenwashing, como dicen en el continente. Evidentemente, las ambigüedades introducidas por los vocablos “competitividad”, “innovación”, “eficiencia”, “puestos de trabajo” y otros, no llegaban a disimular la mano del capitalismo de siempre, insostenible y depredador, que realmente tenía más relación con el beneficio privado que con el uso de energías renovables.
Una vez pasado el paréntesis paralizador del la pandemia, la declaración oficial del estado de emergencia climática nos confirmó la contradicción manifiesta entre las proclamas sostenibilistas de la Generalitat y la abundancia de planes e intervenciones planeadas agresivas con el territorio que continuaban produciéndose. La MAT y la masificación eólica a instancias del oligopolio energético desacreditaban la “nueva cultura de la energía” gubernamental, tanto como lo hacían los transvases varios y las pistas de nieve artificial con el ahorro de agua, o igual que las plantas incineradoras con la gestión sostenible de residuos. El desequilibrio territorial y la anomia social se acentuaban como nunca gracias a las incesantes urbanizaciones; las propuestas de nuevas carreteras o la opción ineludible por el transporte privado desmentían la tan cacareada movilidad sustentable. Nada había cambiado: un modelo de crecimiento indefinido, propio de un capitalismo basado en el turismo de masas que ignora los atentados al medio y las desigualdades sociales, ha acabado dominando en Cataluña y en todas partes. La conurbación barcelonesa –tres millones y pico de habitantes- cada día devora más terreno, como últimamente así lo ejemplifica el Plan de Ponent en el Baix Llobregat, el Centro Integrado de Mercancías en el Penedés o las propuestas de ampliación del puerto y aeropuerto en la RMB. Por más que la organización de nuevas plataformas sea constante, sobre el territorio catalán penden amenazantes numerosas operaciones como por ejemplo las asociadas a la fallida candidatura Pirineos-Barcelona 2030, las macrocentrales eólicas que pretenden construir en el Delta del Ebro y en el Ampurdán, la finalización de la autovía de circunvalación del área metropolitana B-40 rebautizada como “ronda del Vallés”, o last but not least el complejo BCN World que bajo nombres diferentes (ahora Hard Rock) continua apareciendo en todas las negociaciones de altura. Cataluña es presa de un capitalismo mundializado y en tanto que tal es estructurada por sus abstracciones y dirigida hacia el crecimiento económico y la acumulación de capitales, situación que impregna y determina todo tipo de actividad, aparte de enmarcar y trivializar todos los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. El lenguaje ambientalista de sus dirigentes indica que la misma destrucción ha comenzado a ser explotable, y que la puerta del negocio verde o autoproclamado verde está abierta. Esto forma parte de la estrategia del caos actual del capitalismo en fase crítica. La lucha urbana y la defensa del territorio han de contar con esta realidad y no caer en las trampas típicas de la transacción. El cambio tan reivindicado hacia un modelo descentralizado y participativo de sociedad fundamentado en la comunidad local, la economía circular y la autogestión, no puede ser fruto de una transición negociada por organismos transversales demasiado delimitados, porque ningún régimen implantado desea autodestruirse. El modelo comunitario de ciudad, de movilidad, de producción y distribución, de relación con la naturaleza, y terminando, el modelo comunitario de país, son incompatibles a cualquier nivel con el capitalismo. Las victorias obtenidas contra él siempre serán precarias, ya que no es cuestión de resolver algunos conflictos más o menos molestos, sino de reconstruir un espacio para la convivencia igualitaria, fuera de los condicionantes económicos y los espejismos políticos. En fin, hay que ganar una guerra, algo que de momento es un asunto de desobediencia y de fuerza, o mejor dicho, del uso inteligente de ambas, o sea, una cuestión de clase.
Miquel Amorós, agosto de 2022.
Contribución a la propuesta de Virus Editorial de un trabajo colectivo titulado “Barcelona Metròpoli-empresa”, editado en catalán en noviembre de 2023.