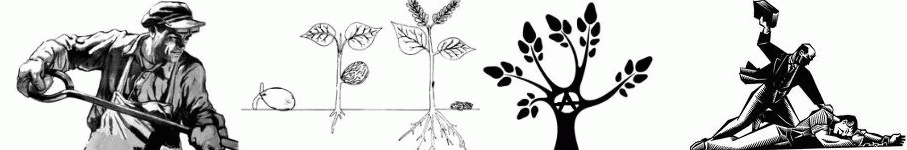CÓMO LAS CORPORACIONES DERROCARON LA DEMOCRACIA (IV)
El memorándum de pPwell salió a la luz cuando los movimientos obreros, de consumidores, ecologistas y antiimperialistas avanzaban en todo el mundo. A principios de la década de 1970, algunos países recién independizados de sus antiguos imperios coloniales estaban –como Staley había predicho décadas antes- cambiando las leyes para apoyar a sus industrias locales y, en algunos casos, redistribuyendo tierras y nacionalizando empresas. En Estados Unidos, mientras tanto, se aprobaban nuevas regulaciones y se imponían restricciones a las empresas para proteger a los trabajadores, a los consumidores y al medioambiente. “Prácticamente toda la comunidad empresarial estadounidense”, escribió el politólogo David Vogel sobre este período, “se enfrentaba a una serie de reveses políticos sin igual desde la posguerra”. Staley sería “uno de los principales arquitectos de las políticas de la administración Kennedy en Vietnam” .Se unió al thik tank SRI, creado por representantes de la Universidad de Stannford como “organización de investigación integral con los recursos de una gran universidad”, que trabajaba para clientes gubernamentales, militares y corporativos. Muchos de sus directores procedían de sitios como General Electric o el gigante químico Du Pont, o terminarían trabajando en ellos. Fue esta la organización que dirigió, hasta la década de 1990, la Conferencia Internacional de Desarrollo Industrial (IIDC) que patrocinó el encuentro de 1957 y en la que el banquero Abs presentó su idea de la “carta magna corporativa”. Se celebraba cada cuatro años en San Francisco, y a ella asistían altos ejecutivos e importantes cargos políticos. Se organizaban también encuentros similares a escala internacional, desde Austria hasta Indonesia. El trabajo de Staley en la organización incluia asesorar en asuntos como la política estadounidense con China o cómo “detener el avanced el comunismo en el Extremo Oriente”. En 1961 estubo al mando del grupo financiero especial del presidente John F. Kennedy en vietnam para planificar “una acción financiera coordinada que apoye las actividades contrarrevolucionarias”. Su informe final sugería “una creciente actividad económica y social, especialmente en las zonas rurales, integrada íntimamente con la acción militar”. Además de acciones ofensivas contra Vietnam del Norte, lo que llegó a ser conocido como “Informe Staley” pedía la reagrupación de los pueblos y el reasentamiento de la población en docenas de nuevas “zonas de prosperidad” y “aldeas estratégicas” en las que concentrar las actividades económicas y sociales. Se trataba del “anteproyecto” de “una enorme campaña militar para reunir a todo el campesinado de Vietnam del Sur en 16.000 campos de concentración”. Era un plan “monstruoso” que “provocó la revuelta armada de todo el campesinado». Su informe señalaba a los líderes del thik tank como “expansionistas” que proporcionaban “liderazgo estratégico y mano de obra técnica para la expansión internacional de las corporaciones de la costa oeste de Estados Unidos”, al tiempo que apoyaban el desarrollo de una “unión supranacional de corporaciones privadas”. Junto a proyectos de investigación gubernamentales y militares sobre “contrainsurgencia”, el SRI trabajó en las posibilidades del capital privado estadounidense en el extranjero, también enmarcadas en la lucha contra el comunismo. Los países recién independizados, defendía uno de los colegas de Staley, seguían necesitando “la guía de Occidente y los conceptos occidentales de libertad individual”. Con el tiempo, el SRI se separó formalmente de la Universidad de Standford para convertirse en una empresa independiente, SRI Internacional. Se lanzó a nuevas actividades, como la de “planificación de escenarios” a largo plazo para largas corporaciones (investigación que prevé al futuro a quince años o más, por ejemplo, considerando los riesgos sociales, políticos o de otro tipo y proponiendo cómo prepararse para ellos o combatirlos). Este tipo de planificación aún forma parte de la carta de servicios que ofrece a las corporaciones interesadas. Staley tenía razón al afirmar que las multinacionales no harían más que crecer. En 1970 había 7000 empresas que operaban más allá de sus fronteras. En 2011 había más de 100000 empresas multinacionales con casi 9000000 filiales extranjeras. Ningún país tiene jurisdicción sobre todas sus actividades. Sus recursos se han disparado: los ingresos de las mayores empresas del mundo superan el PIB de la mayoría de los Estados. Y se ha disparado su poder político a través de las nuevas instituciones mundiales como había sugerido Staley. Pero el avance global de las multinacionales apenas ha conseguido nada a la hora de cumplir las promesas de prosperidad –y paz- para todos. También parece evidente que los nuevos sistemas y estratgegias supranacionales para gaarantizar y apoyar las inversiones privadas no han acabado con las exigencias de democracia y justicia social de la gente. Aunque Staley había dicho que un nuevo Gobierno mundial podría ayudar a frenar los conflictos, a algunas corporaciones se las seguía acusando de utilizar la fuerza para conseguir sus fines. Otras han hecho de la violencia, o de la amenaza, su principal forma de negocio. Había control empresarial sobre el uso de la fuerza global.
Una de las empresas de las que hablaba el libro de Staley era la United Fruit Company, cuya historia se remontaba al siglo XIX. Ahora esta corporación se llama Chiquita Brands International. Tiene ingresos anuales de miles de millones de dólares y opera en decenas de países. En la década de 1930, Staley detalló los parecidos de la United Fruit company con las “compañías privilegiadas” coloniales, en el sentido de que llegó a asumir “funciones gubernamentales”, incluida la construcción de ferrocarriles y “ciudades enteras (…) realizandolas necesarias tareas de saneamiento, trazado de calles, constgrucción de edificios privados y públicos, servicios públicos, iglesias, escuelas, hoteles, restaurantes y hospitales”. Había “nombrado y depuesto gobiernos, dirigido enormes plantaciones a su entero juicio y, en algunos casos, ejercido poderes casi soberanos sobre grandes porciones de América Central”. Pero, a diferencia de las compañías privilegiadas, noo actuaba a petición de un gobierno colonial para la expansión de su imperio. Se centraba en su propia expansión y, según Staley, solo realizaba “labores de desarrollo como asunto secundario, si bien necesario, de cara a mantener un negocio que produjera beneficios”. En 1928, unos trabajadores se declararon en huelga para protestar contra las malas condiciones salariales y laborales en las plantaciones de Colombia. El gobierno envió soldados que dispararon contra la multitud en lo que se conoció como la “masacre de las bananeras”. La United Fruit Company añadió renglones a su historial de violencia. Presionó a Estados Unidos p¡ara que tomara medidaas contra Jacobo Arbenz, el presidente socialdemócrata elegido democráticamente en Guatemala. Un golpe de estado respaldado por la CIA instaló en el poder al dictador militar Carlos Castillo Armas. A continuación se produjo una guerra civil y lo que la ONU calificó de genocidio contra la población indígena maya. En Colombia, mientras tanto, la empresa había mantenido y ampliado sus enormes operaciones durante la guerra civil –que comenzó en la década de 1960 y duró más de cuarenta años- y se vio implicada en acciones violentas. La compañía llegó a admitir haber realizado al menos 100 pagos entre 1997 y 2004 por un valor total de 1,7 millones de dólares al grupo paramilitar de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia(AUC), cuyos ataques contra campesinos y disidentes son tristemente conocidos. Más recientemente, chiquita se ha vuelto a ver implicada en ataques contra campesinos que se oponían a la expansión de sus plantaciones en colombia. Algunos de ellos, apoyados por abogados defensores de los derechos humanos, presentaron una demanda judicial contra la empresa. Staley la había citado como ejemplo de corporación cuya expansión era inevitable, a la que era inútil resistirse y que probablemente sería violenta a menos que se establecieran nuevas instituciones mundiales para gestionar y prevenir conflictos con las poblaciones insumisas. Gran parte de la infraestructura por la que abogó Staley se ha hecho realidad, pero la paz que pensó que la acompañaría no ha aparecido.
En toda Colombia había historias de violencia, a menudo perpretada por grupos paramilitares de derechas que crecieron como milicias privadas para defender los intereses de los terratenientes. Décadas después, las tierras que se consideraban valiosas aún eran confiscadas a la fuerza en todo el país por paramilitares que luego las vendían a personas ricas o empresas. Chiquita había empezado a trabajar con los paramilitares a principios de la década de 1990, “para enfrentarse a los trabajadores bananeros”. Por aquella época, el gobernador de la región antioqueña de Urabá era el futuro presidente del país álvaro Uribe Vélez, que, “fue partícipe y colaborador de esos grupos armados (…). Ellos decidieron que los sindicalistas éramos guerrilleros, pero nosotros éramos trabajadores, estábamos luchando y defendiendo los derechos de los trabajadores. Uribe fue una de las personas que formó los grupos “convivir” en Urabá empleando a paramilitares”. “Mataban a la gente con motosierras, con machetes, les prendían fuego con gasolina. Violaban a mujeres y niñas. Quemaban casas”. El coste de la guerra había sido enorme para muchas comunidades campesinas pobres.
Chiquita había desplegado un importante volumen de negocios en Urabá, una subregión del noroeste del país que se había convertido en la principal zona bananera de Colombia. Chiquita pagaba de manera regular a grupos paramilitares. Eran pagos “delicados” a los convivir, los grupos de “autodefensa” creados para proteger fincas privadas. Los convivir eran esencialmente paramilitares legalizados que habían cometido masacres y otros abusos. El año 2000 una conexión entre los convivir y las AUC, revelaron que Chiquita optó por “seguir haciendo los pagos porque no podían conseguir el mismo nivel de apoyo por parte de los militares”. En aquella época, los paramilitares mataban y descuartizaban regularmente a personas en toda Colombia. Bajo el mandato del presidente Uribe, las AUC iniciaron en 2003 un proceso de desmovilización en el que decenas de miles de hombres se reintegraron en la sociedad colombiana. Algunos se reagruparon en bandas armadas y siguieron organizando redes terroristas. Muchos años más tarde, el Tribunal Supremo de Colombia destapó el “escándalo de la parapolítica”, por el que se investigaría a 139 políticos Mario Uribe Escobar –primo del presidente- estubo entre los detenidos y encarcelados. Sin embargo, los excomandantes de las AUC recibieron entre poco y ningún castigo por sus crímenes. Entonces empezaron a admitir lo que habían hecho y con quién. En 2008, Uribe hizo extraditar a 14 altos mandos paramilitares a Estados Unidos, donde ingresaron en prisión acusados de narcotráfico. Muchos sospechaban que Uribe lo hizo para protegerse a sí mismo ya que varios comandantes afirmaban haber colaborado con él. Nadie de Chiquita fue a la cárcel y ningún familiar de las víctimas de violencia recibió indemnización alguna. Más tarde, en 2007, la ONG EarthRights presentó una demanda colectiva federal contra la empresa en nombre de las familias colombianas cuyos seres queridos habían sido asesinados. Parte de la demanda se presentó en virtud de la Ley de Agravios a Extranjeros, que permite presentar ante el sistema judicial estadounidense demandas de derechos humanos de víctimas de actividades de multinacionales estadounidenses en el extranjero.
“Algunas multinacionales han colaborado directamente con grupos paramilitares ilegales, y muchas otras han hecho la vista gorda ante abusos de derechos humanos”. “Las multinacionales se beneficiaron de que los paramilitares desalojasen violentamente a miles de personas de sus tierras, despejando el camino para proyectos mineros, petroleros o agroindustriales a gran escala. Estas empresas operan con pleno conocimiento de causa en un país donde los escuadrones de la muerte reprimen cualquier disidencia, atacando a activistas comunitarios y sindicalistas (…) Además, existe una impunidad casi total para las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares”. “La tasa de impunidad es superior al 95% para los asesinatos de sindicalistas, y para el resto probablemente sea cercana a esa cifra. Las autoridades colombianas, cuando se las aprieta, puede que pongan en marcha alguna investigación, pero muy pocos de los autores son llevados ante la justicia”. Chiquita no era la única empresa que pagó a paramilitares en Colombia; al parecer, las fruteras Dole y Del Monte también los habían contratado. Sus pagos seguramente permitieron la expansión de lso paramilitares, lo cual, además de servir para proteger a las empresas y ayudarles a ampliar sus activos y operaciones, pudo prolongar la guerra. También, desde mediados de los noventa hubo connivencia entre las mineras Drummond y Glencore con los paramilitares durante diez años. Los activistas, por su parte, están en el punto de mira debido a la labor social que realizan. “Están defendiendo a los campesinos, defendiendo los derechos humanos y dificultando la entrada de las multinacionales en las regiones campesinas”. Parecía “imposible” exigir responsabilidades a las multinacionales. Sin embargo, quedaba claro por qué se perseguía a la gente: por oponerse a los intereses de esas empresas.En honduras en 2015 “las organizaciones criminales y los cárteles internacionales de la droga están profundamente implicados en los negocios locales (..) y parecen estar involucrados en la mayoría de los presuntos delitos en el valle del BAjo Aguán, incluida la ocuiipación ilegal de tierras y el robo de cosechas de palma africana, con el fin de mantener el control de la región y seguir operando con total impunidad”. En numerosos incidentes como asesinatos había implicados paramilitares o fuerzas de seguridad privadas que, según los informes, superaban en número a la policía en una proporción de cinco a uno. En el vórtice de este huracán está una empresa llamada Dinant, fundada por el fallecido empresario Miguel Facussé, que fue uno de los hombres más poderosos del país hasta su muerte en 2015, a los 90 años. Facussé fue desde los años ochenta el vicepresidente de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), una agrupación derechista de intereses empresariales y miembros de las Fuerzas Armadas. En u nmemorando que escribió en la década de 1980 y que recibió gran publicidad, sostuvo que la mejor manera de sacar de la pobreza al pais era “vender Honduras al inversor extranjero”. Dinant –que producía alimentos y artículos de limpieza, también para la exportación- era propietaria de más de 9.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en el valle del Bajo Aguán. En 2012, la ONG Reporteros sin Fronteras retrató a Facussé como propietario de “una milicia privada que puede contar con el apoyo de la Policía y el Ejército para imponer su voluntad”. Las denuncias sobre asesinatos de trabajadores agrícolas insumisos que habían ocupado tierras de la empresa llevaron a la retirada, en 2011, de un préstamo de 20 millones de dólares de una agencia gubernamental alemana, ya que la compañía eléctrica Electricite de France cancelara la compra de créditos de carbono a Dinant. Pero la justicia parecía fuera del alcance de las personas que afirmaban hacer sobrevivido a toda aquella violencia. Dinant negó cualquier implicación, alegando que operaba en un contexto violento, pero que no tenía nada que ver con ello. Contaba con poderosos patrocinadores, entre ellos parte del sistema internacional de ayuda al desarrollo. Se denunció un “patrón de agresión por parte del personal de seguridad de Dinant con el fin de intimidar y aterrorizar a los aldeanos” y la obtención de beneficios de tierras supuestamente adquiridas mediante “fraude, coacción, amenaza de violencia o violencia real”, acusando a los cooperantes de “aprovecharse de los beneficios” de injusticias históricas. Los demandantes pedían una indemnización por “asesinatos, torturas, agresiones, lesiones, asaltos, usurpaciones, enriquecimiento injusto y otros actos de agresión”. El caso hacía referencia a entidades del Banco Mundial “que conscientemente se benefician de la financiación de asesinatos”, describiendo décadas de violencia, asesinatos específicos y un “patrón de agresiones que aún continua”. El objetivo de la violencia es “intimidar a los agricultores para que no reclamen sus derechos sobre las tierras que Dinant desea controlar”.
Por su parte, el Gobierno israelí utilizaba cada vez más fuerzas de seguridad privadas. Algunas incluso “usaban armas del Ejército, recibían entrenamiento militar y se les capacitaba para llevar a cabo acciones policiales, como registros y detenciones, y para hacer uso de la fuerza”. “Empresas israelíes e internacionales han ayudado a construir, financiar, prestar servicios y promocionar los asentamientos que se estaban expandiendo por Palestina en contra del derecho internacional. Los inversores extranjeros parecían disfrutar de las ventajosas condiciones que los asentamientos ofrecían a sus empresas: alquileres bajos, subvenciones estatales israelíes y acceso a mano de obra palestina barata. La inversión extranjera directa en cisjordania y Gaza se disparó desde los casi 9,5 millones de dólares en 2002 a los aproximadamente 300 en 2016. El gigante informático estadounidense Hewlett-Packard fue una de las muchas corporaciones internacionales que participaron: desarrolló tarjetas de identificación biométricas utilizadas en los puestos de control. Durante años, estos puestos de control fueron atendidos por personal uniformado del Ejército israelí y de la Policía de Fronteras. Pero a partir de 2006 se sumaron a ellos guardias de seguridad privados armados hasta los dientes. Hoy en día, al menos 12 puestos de control en Cisjordania y dos de la frontera con Gaza cuentan con personal de este tipo. Modi ´in Ezrachi es el mayor contratista de seguridad al servicio del Gobierno israelí. Se podía ver a sus guardias comprobando documentos de pasajeros de autobuses y coches en Jerusalén, protegiendo instalaciones y vigilando la plaza del Muro de las Lamentaciones.
Es precisamente “porque la gente no puede reconocer” a los guardias armados privados por lo que se han desplegado cada vez más en la última década. “Así resulta más fácil utilizar la fuerza cuando y como quieren, sin tener que dar explicaciones”. Al principio, las empresas privadas se encargaban de cuestiones más mundanas, como la logística, el transporte y el avituallamiento; después algunas empezaron a realizar actividades de tipo militar y policial. El papel cada vez mayor de los negocios de seguridad en la ocupación israelí no era solo una estrategia para evitar -aún más- rendir cuentas por los abusos, sino también una forma de “probar” nuevas armas en los palestinos antes de exportarlas al resto del mundo. “A veces nos utilizan para saber cómo emplear cada tipo de arma”. Que los palestinos hagan este tipo de cosas es útil para los israelíes, porque convierten esta zona en un laboratorio en el que probar sus armas, desarrollarlas y convertirlas en una industria comercial para venderlas a otros países. “Cosas como el “skunk” fueron usadas por primera vez contra nuestro pueblo”, mencionando un líquido fétido con el que se rocía a los manifestantes para que se dispersen. “A veces vienen a nuestras protestas y graban vídeos y hacen fotografías que muestran la eficacia de sus armas para pararnos”. “El laboratorio que suponen los territorios ocupados es el lugar donde las cosas se pueden ajustar, se pueden probar y volver a probar… Así luego pueden decir: “Ey, esto lo ha usado el Ejército, así que debe de ser bueno”. Y eso ayuda al marketing de los productos”. “Los profesionales del marketing (…) si tienen la ventaja de que estos sistemas se han probado sobre el terreno y han funcionado, la usarán”. La privatización de la ocupación israelí en los puestos de control, en los asentamientos y en otros lugares, se había vuelto evidente sobre todo en la última época, desde la segunda intifada, que se extendió desde el año 2000 a 2005. La privatización del sector de la defensa comenzó “con la venta de las fábricas de armamento estatales, para más tarde externalizar de forma masiva las operaciones de seguridad”. Estas tendencias “eran promovidas por inversores que utilizaron la ideología neoliberal para sostener que el Gobierno era ineficiente”. Entre las empresas beneficiadas figura Magal Segurity Systems, encargada de rodear Gaza de vallas. En otros lugares ha ayudado a la construcción de una barrera a lo largo de las fronteras egipcias y jordanas, y estaba licitando la construcción de un muro fronterizo para proteger a los kenianos de los ataques terroristas de al Shabaab, Su director, Saar Koursh, declaró que “el negocio estaba decayendo, pero entonces llegaron el Estado Islámico y el conflicto sirio. El mundo está cambiando y las fronteras están volviendo a lo grande”.