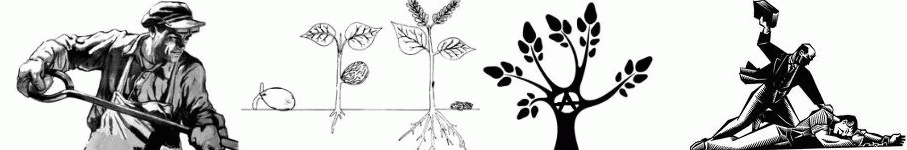MUNDOS OTROS Y PUEBLOS EN MOVIMIENTO-COLONIALISMO Y TRANSICIÓN EN AMÉRICA LATINA de RAÚL ZIBECHI(Recensión-resumen)(I)
En el campo anticapitalista se da la paradoja de que aceptamos que el mundo ha cambiado y que las experiencias de toma del poder han fracasado, peo crítico ha seguido apegado a propuestos y conceptos nacidos en otro período histórico, anterior incluso al estallido del campo socialista. Este desfase entre el mundo real y nuestras opciones teóricas y políticas es una de las mayores fuentes de frustraciones y debilidades que afrontamos. Seguimos apegados a la idea de revolución centrada en la conquista del poder estatal, a la construcción de organizaciones jerárquicas, a la planificación de los pasos a dar (estrategia y táctica) por un pequeño grupo de varones blancos ilustrados, a la separación de la ética de la política para darle la prioridad a los fines sobre los medios, a la acción pública por sobre el crecimiento interior… Al revisar certezas implica entrar en el terreno de la inseguridad personal, en el desasosiego y la angustia que produce la falta de respuestas contundentes ante situaciones complejas como las que vivimos en este período. Cuando nuestra teorías se transforman en una ideología empiezan a destrozar su ser y su autoconocimiento, se atribuye “la” verdad y tiene por objetivo “disciplinar a la gente” detrás de quienes detentan el saber/poder. Todo aquello que no consigue explicar se convierte en su enemigo. La conversión de ideas y teorías en ideología sirve a los intereses de una capa social privilegiada que, dominando el arte del discurso legítimo, perpetúa y amplía sus privilegios, a la vez que excluye y margina a quienes puedan amenazarlos. Quienes cuestionan este discurso son demonizados porque estarían poniendo en cuestión privilegios dentro del campo emancipatorio. Las formas que reviste la ideología son muy alejadas a los modos con los cuales se expresaron los pueblos y los grupos sociales oprimidos, en cuyo nombre hablan unas y otros. Esa élite que detenta el patrimonio del pensamiento critico, es inherentemente conservadora, tiene mucho que perder, estatus, comodidades y reconocimiento que le dan un insoportable sentimiento de superioridad. Por eso se aferra a una práctica doctrinaria alejada de la realidad, tomando de rehenes pensamientos e ideas nacidos en un abajo que prefieren no volver a pisar, si es que alguna vez lo hizo.
Por otro lado, los grupos antisistema cada vez se parecen más al sistema. Las izquierdas están muy lejos de romper con el patriarcado y con el colonialismo.. La búsqueda de caudillos y su devoción acrítica hacia ellos encarna la continuidad de una cultura política que, un siglo después del triunfo de la Revolución Rusa, debería haber dado paso a otras variables más horizontales y menos jerárquicas. La izquierda latinoamericana es profundamente machista, colonial (paternalista con los pueblos originarios y negros), ha asumido de forma íntegra el marketing capitalista creado para formentar el consumismo. La izquierda está siempre buscando lo nuevo, reinventándose detrás de la última moda en lo que denomina como una actitud “resultadista”, empeñada en buscar resultados que la justifiquen aún al precio de vaciar contenidos. Desea ganar el poder a toda costa, pero sin proyecto.
La izquierda elude el conflicto, con lo cual deja de luchar por las transformaciones, que solo pueden hacerse a costa de los intereses del 1% más rico, pero además deja a la población a expensas de los medios del sistema. El conflicto social genera conciencia, ya que permite a los diversos sectores identificar los problemas que los afectan y reconocer quiénes son los responsables.el conflicto es por un lado la potencia colectiva capaz de poner freno, o limitar, las tendencias a la barbarie a la que nos llevan el desarrollo y el progreso; por otro, sin conflicto no puede emerger lo nuevo, ni los sujetos colectivos capaces de engendrarlo. Las izquierdas electorales temen al conflicto por el riesgo de que se desboquen sus bases, no querer aparecer radicales y violentos, y porque el pragmatismo les lleva a las instituciones donde el conflicto no cabe pues es desestabilizador. Anulado el conflicto, van decayendo diluyéndose en la corriente dominante de la sociedad, perdiendo la capacidad de critica porque temen el aislamiento, el nadar contra la corriente que siempre fue identidad de los movimientos emancipatorios.
Persiste el deseo de gobernar a otros. Gobernar es un modo de oprimir, de tomar decisiones que afectan a otras personas, sustituyéndolas como sujetos colectivos. Implica dejar de lado la multiplicación de los autogobiernos en todos los espacios de la vida que supone el conjunto de los procesos emancipatorios. En la nueva concepción del cambio que va ganando forma, la autonomía ay el autogobierno desplazan a la vieja dicotomía entre reforma y revolución.
Algunas izquierdas se han rendido al inmediatismo de nuestra época y no aprecian la hondura del tiempo que se ve en los pueblos indígenas y negros donde el tiempo es circular y no lineal, donde la idea de progreso resulta ajena. En su lugar, los sujetos solectivos siguen empeñados en vivir en armonía con el medio, en conservar y no depredar, en cuidar y no acumular, en no convertir la naturaleza en mercancía.
La crisis sistémica, el creciente poder dictatorial del 1% y las respuestas dogmáticas al capitalismo, sólo pueden ser superadas con el estrecho contacto con los movimientos más dinámicos y la predisposición de aprender junto a los diversos abajos.
Los pueblos en movimiento como sujetos anti-coloniales
Los pueblos en movimiento se han convertido en sujetos descoloniales, en la medida que desarticulan las relaciones jerárquicas, logocéntricas, patriarcales y coloniales que sostienen el régimen de acumulación y dominación capitalista. Entre los adversarios que deben sortear, se encuentran las instituciones estatales, las academias y las fuerzas represivas que las apuntalan, de modo que sólo el conflicto con ellas es capaz de mostrar su carácter opresor, poniendo la primera piedra en el camino de la descolonización material y epistémica. Hay que probelmatizar el propio concepto de movimiento social y el movimiento antisistémico que fueron creados en un contexto determinado (Estados Unidos y Europa) para reflexionar sobre acciones colectivas e interacciones con el Estado en esos países. Pero no se pueden generalizar con aquellos que se afincan en territorios disidentes y en resistencia, los que sostienen autoridades propias, construyen poderes no estatales y toda una red de relaciones sociales no mercantiles para educar, sanar y resolver conflictos. Otro problema relacionado es la limitación espacio-temporal de las ideas y los análisis emancipatorios.
Los trabajos colectivos descolonizan el pensamiento crítico
Los trabajos colectivos no tienen cabida en la economía política clásica, que debe ser reconstruida para desplazar el el concepto individual de trabajo aslariado. El movimiento zapatista ha elaborado otro concepto de la economía política. El subcomandante insurgente Moisés en “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista” hace un análisis sobre “la economía desde las comunidades” recorriendo el camino transcurrido desde 1983 hasta la actualidad. En los primeros años, antes de que se formara el EZLN, los hacendados poseían las mejores tierras con miles de cabezas de ganado, gracias a las guardias blancas o pistoleros armados, con cuya ayuda empujaron a los campesinos hacia las montañas. Para transformar esa realidad, el primer paso fue recuperar los medios de producción, las tierras , y luego debieron decidir cómo las trabajaban. La decisión fue hacerlo con trabajo colectivo. Toda la vida zapatista gira en torno al trabajo colectivo. Pero no todo el trabajo productivo es colectivo: las asambleas acuerdan que unos días son para lo colectivo y otros días “para nosotros”, o sea para la parcela familiar. Los zapatistas han multiplicado el trabajo colectivo en todos los niveles de su autonomía: “Y el trabajo colectivo se hace a nivel de pueblo,o sea, local, comunidad; se hace a nivel regional, así le decimos, región es donde ya están agrupados 40, 50 o 60 pueblos, a eso le decimos región; y luego se hace el trabajo colectivo a nivel municipal, cuando decimos nivel municipal a veces junta 3, 4 o 5 regiones, ya ese es el municipio autónomo rebelde zapatista. Y cuando decimos trabajo colectivo de zona es todos los municipios que hay como lo que se dice zona de Realidad, de Morelia o de Garrucha, las cinco zonas”. El trabajo colectivo existe en toda la “sociedad” zapatista, es el rasgo básico de su cotidianidad. Es lo que les ha permitido construir cientos de escuelitas y centros de salud, mantener la producción, las cooperativas y demás emprendimientos colectivos, así como construir clínicas, hospitales y escuelas secundarias, centros de transformación de la producción primaria y todo el entramado material de los cientos de miles de zapatistas que viven en más de mil comunidades y se relacionan en más de 40 espacios colectivos de autogobierno. La construcción del autogobierno se basa en el trabajo colectivo: desde la salud y la educación hasta la justicia, el poder y las juntas de buen gobierno. Las personas encargadas de la salud, hueseras, parteras y plantas medicinales, a lo que denominan “promotoras”, son elegidas en la asamblea de la comunidad, no por sus capacidades sino porque les toca servicio, apoyar a su comunidad en esas tareas. No reciben remuneración pero a través del trabajo colectivo la comunidad les asegura la sobrevivencia, les cultiva la milpa, las apoya con alimentos y cubre sus necesi