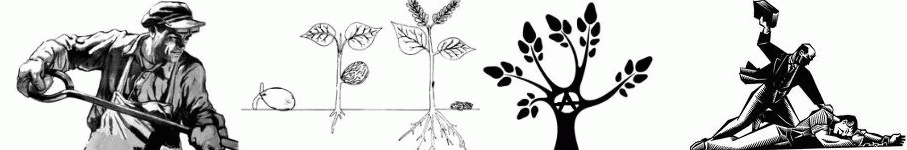LA TIERRA FÉRTIL, NUEVO MOTIVO DE RAZZIA PARA LOS PAÍSES RICOS
El “land grabbling” (acaparamiento de tierras en otro país) es una práctica muy antigua vinculada a la agricultura, que consiste en apropiarse de tierras para asegurarse de los frutos del propio trabajo. Técnicas como el vallado, los cercados, el enriquecimiento con materia orgánica, la siembra y escarda anual en huertos familiares y frutales, el desbroce de tierras para el cultivo, la conversión de parcelas en praderas permanentes y la ordenación de los bosques: todo esto deriva de la confiscación (legal o no) de lo que antes era una propiedad “común”. Las relaciones de dominación feudales (contra las que lucharon las revueltas campesinas) y el incremento del capital, que permitió a la clase rica disponer de los equipos y de los mercados para dar salida a la producción, hicieron posible que los europeos practicaran el acaparamiento de tierras durante la colonización, en plena fase de expansión del capitalismo agrario.
La propiedad privada, desarrollada en Inglaterra a partir del siglo XVI, precedió a las economías de mercado capitalistas y se impuso con la promulgación de las actas de cercamiento e incluso con el empleo de la violencia (durante la revolución rusa), en detrimento de la propiedad común indivisa.
Ahora bien, el fenómeno de acaparamiento de tierras adquiere nuevas proporciones a partir de la crisis de 2008. El mercado trata de hacerse con las tierras que permanecen fuera de su alcance, sobre todo en Africa, donde la propiedad privada (fuera de las colonias) no era la norma.
Esta liberalización de los mercados internacionales de la tierra y del “land grabbling” hace que se puedan comprar tierras sin cultivarlas, de forma masiva y en todas partes, en previsión de futuras especulaciones. Lo que llamamos “escasez” de cereales, incluso hoy con la guerra de Ucrania, no son crisis reales de producción, sino el resultado de esos fenómenos especulativos, que a veces son muy antiguos, pero lo que es nuevo es la renuncia a regularlos o prohibirlos.
A partir de los años 2009-2010, la carrera por la tierra cultivable ha alcanzado una velocidad que ha sorprendido a todos los observadores: en la primera década del siglo XXI se realizaron más de 1200 transacciones que afectaron a casi 100 millones de hectáreas, o sea, cerca del 2% de la superficie agrícola mundial. Hay contratos no publicados, como el que permitió a la surcoreana Daewo explotar 1,3 millones de hectáreas en Madagascar. A escala continental, Africa registró el 62% de las transacciones, aunque son muchos los países africanos afectados por la hambruna, el Sudoeste asiático (Filipinas, Indonesia y Camboya) cedió 5 millones de hectáreas y América Latina menos de tres millones de hectáreas, principalmente a Brasil.
La inflacción, que afectó a los precios durante las revueltas del hambre de 2008, hizo que países dependientes de la importación de cereales para su alimentación (China, India) animaran a empresas privadas y públicas a comprar o alquilar tierras por períodos muy largos.
Al mercado de la tierra han llegado nuevos actores, como los fondos soberanos, los fondos de inversión de las empresas del negocio agroalimentario, que intentan limitar la volatilidad de los precios de los productos agrícolas. Estos precios se ven especialmente afectados por la producción de biocarburantes, el precio del petróleo, la depreciación del dólar, los bajos tipos de interés, la caída de las reservas de cereales, la pura especulación financiera e incluso los accidentes climáticos.
Los países emergentes, China, Corea del Sur y los países del Golfo, son los que más compran su seguridad alimentaria. Pero en el club de los grandes compradores también están EEUU (varios millones de hectáreas), Gran Bretaña, Canadá y Suecia. El informe “Land Matrix” señala que lo que se produce en la mitad de las tierras de los países tropicales se destina a la exportación. La cuarta parte de esas empresas privadas utiliza las tierras para cultivos no alimentarios, como los biocombustibles. ¿Por qué los países más pobres, como Sudán, Etiopía, República Democrática del Congo, Madagascar y los países del golfo de Guinea son los más codiciados?. Porque la propiedad de la tierra apenas está garantizada por estados débiles. No hay proyecto alguno de compra de tierras. No hay nada previsto con las comunidades locales, que, además, serían incapaces de defender los intereses de sus campesinos. También se sospecha que hay dirigentes locales o nacionales estimulados por pagos ilegales.
Mientras los compradores se jactan a menudo de haber acondicionado tierras baldías, la mitad de las transacciones afecta a tierras ya cultivadas, lo que significa el desalojo de campesinos, y en el caso de los que se han salvado, cultivos que necesitan grandes cantidades de agua de unos recursos ya escasos.
124 miembros del comité de Seguridad alimentaria mundial (CSA) de la FAO firmaron en 2012 unas normas de buena gobernanza por la compra y el arrendamiento de tierras, con el fin de proteger a las poblaciones locales y defender sus derechos sobre la tierra. Cuando los derechos son consuetudinarios y no escritos, las poblaciones vulnerables se ven privadas de ellos y esto “aumenta el hambre, la pobreza, y puede derivar en conflictos y degradación medioambiental”. P. Mathieu, experto de la FAO en tierras, ve la oportunidad de crear certificados de tierras como en Etiopía, en Madagascar o en Níger. Gracias a las ONG, las plataformas de negociación entre estados y organizaciones de agricultores se encargan de aplicar los textos. EEUU está dispuesto a financiar los trabajos técnicos necesarios para crear catastros.
Desde que China compró tierras en Francia en 2014, cada vez son más las asociaciones que piden que se prohíba a los extranjeros comprar tierras. Proponen recurrir al Tribunal Penal Internacional para que califique de crimenes contra la humanidad el acaparamiento de tierras en países en vías de desarrollo.