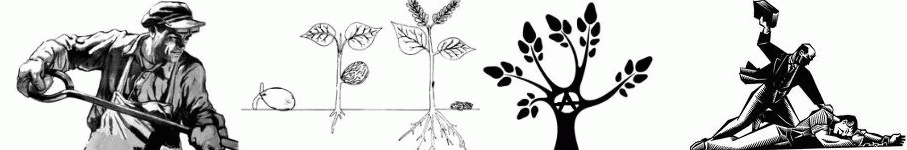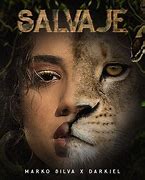“ZOMIA” EN EUROPA. MONTAÑA, BOSQUE Y ZONAS DE RESISTENCIA
Si partimos de una de las definiciones de “Zumia” que propone James C. Scott en su libro “el arte de no ser gobernados” y buscamos alguna “zona marginal” en europa situada “lejos de los principales de actividad económica, en una zona de contacto entre varios Estados-nación y varias tradiciones religiosas y cosmologías”, podríamos comparar la “Zomia” de Asia con la existencia a lo largo de la Historia en varias zonas de Europa de actitudes de resistencia ante la imposición de las estructuras de jerarquía y de po centros der.
Coincidiendo con la edición en castellano de la obra de Scott, nos gustaría buscar analogías y diferencias históricas entre las zonas de resistencia al poder europeas y la “Zomia” del sudeste asiático. Conflictividad y marginalidad social, territorios montañosos o boscosos de difícil acceso, rebelión o cultura de la autonomía con respecto al estado, cosmología rural y modo de vida agrícola son algunos rasgos que podemos poner en paralelo entre la “Zomia” del sudeste asiático y diferentes espacios europeos a lo largo de la historia, entre los que situamos por jemplo, a la Montaña vasca.
Scott, Investigador de la no-gobernanza
No ser gobernado es un arte que se cultiva, pues resistir a la dominación es saber no dejarse domesticar o levar por el encanto del progreso, así como del estado y de sus propuestas formales. Pese a la creencia y el dogma cultural e histórico, sabemos que las sociedades estatales son una pura anomalía en la historia. Así lo demuestran Graeber y Wengrow en “El amanecer de todo”. Por su parte, James C. Scott fue el primer investigador que presto atención a las comunidades humanas sin estado contemporáneas más grandes del mundo, situadas en el sudeste asiático. La famosa “Zomia” de una extensión de 2,5 millones de kms y donde habitan entre 80 y 100 millones de personas es una poderosa “aldea que resiste ahora y siempre al invasor”. Aunque desgraciadamente no haya poción mágica que la haga invencible, si dispone de ciertos elementos geográficos y mecanismos culturales que la ayudan a resistir.
Profesor en Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, James C. Scott (1936-2024) se sentía halagado de que lo confundieran con un antropólogo, pues decía que “un antropólogo entra y trata de tener la menor cantidad de prejuicios posible y estar lo más abierto posible a dónde te lleva el mundo, mientras que un politólogo entraría con un cuestionario”. Dicen los que lo conocieron que Scott tenía una asombrosa capacidad para conectarse con personas de otras culturas, y eso le sirvió en sus trabajos de campo. El primero de ellos lo realizó en Malasia durante dos años, a finales de los 70 del siglo XX. Entre 1972 y 2017, James C. Scott escribió diez libros fundamentales para el pensamiento crítico de las sociedades y de su relación con el poder, hasta volverse uno de los investigadores más importantes de la no-gobernanza y de la antropología anarquista.
Concretamente, en 2009, Scott tomó prestado de la geografía el término de “Zomia” para aplicarlo a las sociedades que viven fuera de los Estados-nación de Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, una parte del Oeste de China, Nepal y Bután. De geográfico, el término pasó a a ser político y Scott asimiló “Zomia” a una zona de refugio que permite a poblaciones fugadas vivir fuera del control del estado. Por ello, además de las zonas de difícil acceso del Himalaya, prometía interesarse por las zonas de piratería situadas en el golfo de Tailandia, el mar de Andaman el Estrecho de Malaca. ¿Pero de qué huyen las poblaciones de “Zomia”? Scott describe que en su origen, las sociedades montañesas huyeron del sistema de explotación de las poblaciones por grandes centros de poder y dinastías que se instalaron y monopolizaron la economía y el poder en las llanuras asiáticas, por medio de la cultura del arroz. Por lo tanto, les guía una voluntad de rechazo de la domesticación humana y el desarrollo les aparece como un totalitarismo cuyo fin es la destrucción de sus modos de vida tradicionales. Para ello, las comunidades de “Zomia” ponen en práctica tácticas de “infra-política” que son micro-tácticas insurreccionales colectivas basadas en la autoorganización y la evitación de los agentes del poder. Su modo de vida agrícola no intensivo tiende a resistir a la ley, al catastro de las parcelas, al registro de la propiedad privada y mas generalmente al control de la población. Así aparece el valor político de “Zomia”: un espacio de resistencia no naturalizado y difícil de controlar por el poder.
“Zomia” en Europa: la Civitas y Silva del Imperio Romano
Dicen los historiadores de la economía Pierre Cockés y Jean-Michel Servet refiriéndose a los Bagaudas-esas comunidades de personas huídas, fugitivas o desclasadas del orden romano-y a la represión y a la exterminación que padecieron que “(…)los campesinos conservaron la memoria de los tiempos de la liberación social durante , mucho tiempo”. Los Bagaudas fueron personas refractarias al Imperio Romano,a sus leyes y a su sistema de esclavitud. Actuaron en europa, principalmente en Galia y en la Península Ibérica entre los siglos III y V d. C. LOs Bagaudas se comportaban como “bandas de bandoleros o bárbaros. (…) Ciertamente la mayoría de las veces, eran gente del campo: antiguos terratenientes saqueados, campesinos dependientes, colonos, esclavos de las villas. Probablemente también había habitantes de las ciudades, libres y pobres, arruinados por las autoridades fiscales y la justicia o miembros de la “plebe” que animaban las sediciones populares enlas ciudades, esclavos de las industrias estatales que huían de una condición atroz, y esclavos que eran artesanos urbanos o sirvientes domésticos que también eran “fugitivi””.
Como el término “Zomia” acuñado por James C. Scott, “Bagauda” tiene un significado político a la vez que geográfico. La “bagauda” es una revuelta llevada a cabo por los excluídos de la sociedad del Bajo Imperio Romano. Y es también un lugar-alejado, protegido y seguro- al que acuden esas personas fuera de la ley, en busca de refugio y de salvar su vida. Las comunidades bagaudas llegaron a controlar regiones enteras en el noroeste, centro y oeste de Galia-en el Loira en particular- tal vez incluso en Aquitania durante un tiempo y en Navarra. Las crónicas romanas hablan de la bagaudia en Araceli(Uharte-Arakil), derrotada en 443 por el conde Merobaundes. En el año 449, los bagaudas, bajo el liderazgo de su líder, Basilio, se aliaron con el rey de los suevos, el católico Requiarius, adversario de Roma en la región y juntos atacaron Tarazona. Los aliados de Roma se atrincheraron en la catedral donde buscaron asilo, pero fueron masacrados, entre ellos el obispo León. Se sabe que en el año 450, los bagaudas de Basilio y los suevos de Requiario saquearon la región de Zaragoza, entraron en Lérida y tomaron cautiva a parte de la población. Pero Roma hizo la paz con los suevos y encargó a los visigodos la caza de las bagaudias de la Peninsula Ibérica. En 454, Federico, hermano del nuevo rey visigodo Teodorico II, fue capaz de masacrar a los bagaudas de la Tarraconensis y aplastar “definitivamente” la rebelión. Aún así, las crónicas constataban los estragos de los bandoleros en Galicia en el año 456, y más tarde hubo resistencia por parte de los astures y los vascones contra los conquistadores visigodos.
La obra teatral Querolus-comedia latina, una de las últimas obras profanas de la literatura latina de la antigüedad y obra de un autor anónimo del siglo IV o V d.C.-permite recabar información sobre la Bagauda del Loira en el Nor-Oeste y centro de Galia. Lo primero es que se sitúa al borde del indomable río Loira, en el corazón de un bosque espeso, inhóspito e inaccesible, óptimo para acoger a poblaciones que necesitan esconderse y escapar de la represión. Pero además, bajo el tono de la burla, Querolus señala un rasgo cultural fundamental de las comunidades bagaudas: su rechazo de los valores de la civilización que han dejado atrás. En la bagaudia, desaparece la “Civitas” en el sentido de ciudadanía y de pertenencia a una ciudad o a un municipio y a su territorio más o menos extenso. Las comunidades bagaudas abandonan el derecho civil de la ciudad en favor del “ius gentium”, la ley natural que regula las relaciones entre las personas en general, no entre los ciudadanos. Aparece la posición entre la “Civitas” y la “Silva”. Las comunidades bagaudas son constituidas por habitantes de los bosques y viven según la ley del bosque, como “salvajes”. De ahí que hagan justicia cerca de un roble-que dicho sea de paso- recupera su antiguo papel sagrado, sin duda todavía vivo durante el Bajo Imperio Romano en las zonas más indígenas de Galia en particular y de europa en general. En Querolus, los personajes se burlan de los campesinos en Bagaudia(rustici in Bagaudasum) que tratan de rendir justicia cuando es bien sabido, “apenas pueden hablar”. El propósito de esta comedia es hacer reir al público. Ahora bien, la idea de unos “rústicos” rindiendo justicia también puede ser aterradora para los seres “civilizados”, especialmente si según la Bagaudia “cualquiera” puede ser juez. Esto suena como una inversión de la jerarquía social y los poderosos saben que podría significar su muerte o su puesta en esclavitud.
El valor infra-político del mundo rural
Para la socióloga Sylviane Bulle, “infrapolítico” es todo aquél sistema de valores basado en una ideología que desea no obedecer al poder y que trata de resistir de manera astuta contra él, a falta de conseguir derrocarlo. “No se deja capturar por el poder, el progreso o por la necesidad de ordenar la Naturaleza. Para ello, los individuos se sitúan en una estrategia de evitamiento de los agentes del Estado”.
SAbemos que la aparición de la agricultura hace 10.000 años supuso la emergencia del fenómeno estatal y de todo su aparato formal y codificador que impuso conceptos como la ciudadanía, la propiedad privada o el Derecho. Esto tuvo como efecto directo que muchas poblaciones pasaran del estado de nomadismo al de sedentarismo. El Estado se encargó de controlarlas por medio de los censos, los impuestos, las obligaciones y la coerción religiosa y militar. Sin embargo, sólo en Europa, la historia ofrece múltiples ejemplos de poblaciones que huyeron de la domesticación como los Bagaudas o que trataron de rebelarse contra ella. La arqueología muestra rastros de asentamientos y poblaciones de la Edad Media que no estaban “encastilladas”, es decir, bajo el sistema señorial feudal. El hilo del levantamiento nos lleva desde el fin del Imperio Romano hasta la revuelta makhnovista en Ukrania o la propia guerra civil española, pasando por las revueltas de los campesinos ingleses, los alemanes, las “jaqueries” francesas o las “matxinadak” de Euskal Herriak.
Existe toda una literatura y un discurso despreciativo del campesinado en Europa desde la antigúedad. El miedosocial a que las masas campesinas o sus representantes más ricos se rebelasen y vinieran a ocupar los puestos de la nobleza menor hacía que teólogos, juristas y detentadores del poder político justificasen la explotación e incluso la propiedad de un cristiano por otro. Muchas de las herejías de la Baja Edad Media fueron la base para un movimiento de pensamiento espiritual y de acción de los campesinos contra el orden jerárquico de la sociedad que culminó en el siglo XIV y XV con las guerras campesinas a travésd e toda Europa. El estribillo del himno cantado por los rebeldes ingleses de 1381 era: “Cuando Adán estaba cavando y Eva estaba hilando ¿dónde estaba el caballero?”, poniendo en duda el fundaemnto de la sociedad feudal y la desigualdad que la caracterizaba desde su origen. En la película “Los caballeros de la mesa cuadrada” los MOnthy Phyton tinenen una escena para desternillarse de risa por anacrónica ala vez que realista entre el rey Arturo y dos campesinos. El Rey: “¡Silencio!¡Te ordeno que te calles!” La campesina: “¡Te ordeno, eh! ¿Quién se creerá que es?” El rey: “Soy vuestro rey”. La campesina: “¡Pues yo no voté por UD.!” El rey: “A los reyes no se les vota” La campesina: “Entonces, cómo llegó a ser rey?” el rey: “La dama del Lago, con su brazo cubierto del más puro y reluciente brocado en brillante seda alzó Excalibur desde el seno de las aguas señalando por la Divina Providencia que yo, Arturo había de portar EXcalibur. ¡Y por eso soy vuestro rey!” (…) El campesino: “ Lo mismo podría ir yo por ahí diciendo que soy un emperador porque una tía me lanzó una cimitarra” El rey: “¡Silencio! ¿Te quieres callar? El campesino. “¡Ah, Ya está, la violencia inherente al sistema! Es poco decir. Sabemos que en algunas revueltas, como en la d e alemania de 1524, murieron 100.000 campesinos por la represión, lo que representa un tercio de las personas que habían tomado parte en los alzamientos.
En el siglo IV d. C. Teodosio declaró el cristianismo como la religión única del imperio romano y mandó perseguir al resto de creencias. Aún así, en los entornos alejados de los centros de poder o de las fuerzas de evangelización, pervivieron durante siglos las culturas y religiones pre-cristianas. Lo hicieron principalmente en el mundo rural, pues estaban a menudo directamente ligadas acreencias naturalistas entorno a la fecundidad de la tierra. Estas creencias populares fueron el sustento y la fuerza ideológica del mundo rural hasta la época moderna. A finales del siglo XVII, finalizando la Inquisición y la persecución de brujos y brujas, la represión se focalizó sobre las mujeres que representaban el eje de transmisión de los conocimientos antiguos. Gracias a ello se fue imponiendo la aculturación del mundo rural. En ese momento, las víctimas, “se parecen a los campesinos que las miran quemarse, pero se distinguen de ellos por su pertenencia mayoritaria al sexo femenino, por su edad avanzada, por su relativo aislamiento social. Sirven para desviar a los campesinos de los crimenes que se les imputan y de su apego a una visión del mundo popular”.
El modernismo, el racionalismo y otras filosofías políticas han combatido la civilización rural. Desde el punto de vista marxista, el mundo rural en general y la autonomía del campesinado en particular siempre han representado un escollo. La colectivización estalinista llevada a cabo en la Unión Soviética entre 1932 y 1933 acarreó el “Holdomodor”, la muerte de al menos 7 millones de campesinos or hambre e inanición en el sur de Rusia y en Ucrania. La hambruna fue la consecuencia directa de la colectivización forzada del campo por parte del régimen estalinista a partir de 1929. Su objetivo era doble: extraer del campesinado un alto precio destinado a lograr la “acumulación socialista primitiva” indispensable para la industrialización acelerada del país, e imponer el control político sobre el campo a través de granjas colectivas. Por su parte, un autor campesino como Sergej Kli kov (1889-1940?), poeta y maestro de la narración mítica rusa es buena prueba de ello. En los años 20 era conocido por ser un escritor destacado de la literatura campesina soviética. Pero pronto pasó a perder su posición de prestigio en el canon del socialismo realista y de ahí, trágicamente, a perder la vida. Sergej Kly kov se había criado a orillas del río Volga en una familia de “viejos creyentes”-una rama cismática de la Iglesia Ortodoxa reprimida en el siglo XVII que aún pervive-. Había crecido entre las marismas y los bosques del Alto Volga, en una cultura campesina que vivía en simbiosis con la naturaleza y transmitía creencias naturalistas en las que existían una multitud de espíritus míticos. Participó en la Revolución socialista de 1905 pero como varios otros poetas y escritores neocampesinos, sus ideales románticos y revolucionarios chocaron con los pragmatismos impuestos por la revolución rusa. KLy Kov y sus amigos fueron condenados como escritores reaccionarios, cuando escribían sobre la relación recíproca entre las personas y la naturaleza, la memoria del pasado y con una idea crítica del progreso. Kly kov fue arrestado el 31 de julio de 1937. Se declaró oficialmente su muerte en 1940. Hoy se piensa que su cuerpo está en una fosa común en Moscú.
“Zomia” en la Montaña vasca, feminidad y circularidad
Sabemos que los romanos llamaron Vasconia al territorio ocupado por un conjunto de pueblos vascones, desde la actual Aquitania en la parte norte hasta la divisoria de las aguas en el Sur. En la organización del Estado romano, la llanura “civilizada” de l aparte sur comportaba ciudades, vías de comunicación, rutas de comercio, etc. Esta zona pasó a llamarse “Ager” y quedó bajo el dominio del Estado, regida por leyes de la ciudadanía, de la propiedad, del comercio, etc. La parte montañosa y boscosa del norte escapó mayoritariamente a esa denominación. Este territorio, que los romanos llamaron el “Saltus”, se mantuvo de forma independiente al formalismo del Estado durante siglos. Además, contaba con lugares propicios para la práctica de la guerra de guerrillas en la que los vascones-dicen las crónicas romanas- eran consumados especialistas. Por tanto, el “Saltus vasconum” fue un refugio. En él, sus habitantes resistieron al dominio y a la domesticación por parte del Estado de sus medios de vida. La zona del “Saltus” fue mal reputada entre los partidarios o representantes de la sujeción, fuesen romanos, visigodos,francos o árabes hasta bien tarde, como lo mostró el romero francés y legado del Papa aymeric Picaud en el siglo XII. A su paso por los montes navarros entre Donibane Garazi y Orreaga, Aymeric Picaud dejó escrito en el “Codex Calixtinus”, hoy conocido como “Liber Sancti Jacobi” que “las gentes de esta tierra son feroces como es feroz, montaraz y bárbara la misma tierra en que habitan. Sus rostros feroces, así como la propia ferocidad de su bárbaro idioma, ponen el terror en el alma de quien los contempla”.
Para el historiador Eugéne goyenetche, la cristianización del pueblo vasco fue tardía y precaria. En el “Saltus Vasconum”, dice “se tiene la impresión de que en este momento existen dos poblaciones, la que habla euskera y es pagana, los “jentilak” y la latinizada de los pueblos”. JOse María Sanchez Carrión “Txepetx” en su “Lengua y Pueblo” publicaba que la antigua religión de los vascos, asociada a modos de vida comunalistas, perviviría junto con la lengua, las instituciones y la literatura oral allí donde esta manera de interpretar el mundo siguiera vigente: la Montaña Vasca. Concretamente, el “Saltus Vasconum”, o la Montaña Vasca, fue un vasto territorio en el que durante siglos se desarrollaron unos modos de vida y una organización política, económica y social particulares, que consiguieron mantenerse al margen de los modelos impuestos por los dominadores de cada época.
Si tomamos como ejemplo el valle de Baztan, vemos que las primeras noticias que aparecen son del año 1025 y tratan de la existencia ede un Vizcondado. Dice el historiador Alejandro Arizcun que parece razonable pensar que “las nuevas preocupaciones de la corona hacia la frontera norte del reino condujeran al rey a apoyarse en los cabezas de linaje de los valles montañeses para encomendarles tareas militares y, quizás, se fundó el vizcondado de Baztán”. Si tenemos en cuenta que el estado romano había llegado a tierras vasconas mil años antes, podemos preguntarnos por la existencia-antes del año 1025- de una organización política emanente del poder en Baztán. Parece razonable pensar que si en Baztan hubiera formado parte de un estado, habría generado algún tipo de noticia cronicable anteriormente.Por lo tanto, podemos deducir que hasta el siglo XI el valle de Baztán no tuvo noticia del ámbito de intervención de un centro de poder.
ParaSylviane Bulle, “Zomia” es una actitud que tiene entre otras características, la de poner en práctica micro-técnicas insurreccionales individuales y/ o colectivas. Si no se consigue resistir físicamente, por falta de fuerzas necesarias, ésta actitud permite una fuerza de resistencia ideológica que se manifiesta por medio de discursos alternativos. Quizás así se pueda entender que los pueblos de la Montaña vasca hayan mantenido ritos religiosos precristianos, incluso cohabitando con órdenes eclesiásticas, como en Santa Grazi, en Zuberoa. La iglesia de Santa Engracia fue uno de los primeros centros de cristianización desde el valle del Ebro en la montaña vasca, en el siglo XI. Allí se instalaron los canónigos de San Agustín y construyeron una iglesia románica en 1065. En 1085, Sancho Ramírez de Aragón hizo donación del priorato de Santa Engracia al monasterio de Leyre. De tal manera que la iglesia de Santa Grazi , con su hospital de peregrinos, se volvió un punto de tránsito importante de la Vía Tolosana hasta Santiago de Compostela. Sabemos por los trabajos de la antropóloga Sandra Ott que hasta el año 1962, en la iglesia de Santa Grazi no se comulgaba en misa con la hostia bendecida, sino con el pan bendito, que era un rito femenino y por tanto, pagano. Concretamente, a cada cual su turno (en un sistema cíclico que pasaba de una casa a su primera vecina y que tardaba dos años en completar el círculo del pueblo entero), las mujeres de Santa Grazi fabricaban semanalmente dos panes de kilo que el párroco solamente bendecía. Una vez troceado en la misa mayor, la “Etxekoandere” a quien correspondía ese domingo se encargaba de repartir el pan bendito a todos los vecinos y vecinas reunidas enla iglesia, sin intervención del cura. Aparece asi claraemnte el “discurso alternativo” de las personas dominadas y su resistencia simbólica al sistema de podser, en este caso, el poder eclesiástico y su discurso discriminante sobre la mujeres.
¿Podríamos aparentar el rol de las Etxekoandere de la Montaña Vasca y de Santa Grazi con el de sacerdotisas, intérpretes y mediadoras entre las personas y las fuerzas sobrehumanas o mágicas? Sandra Ott afirma que para las mujeres de Santa Grazi, el pan bendito simbolizaba la fuerza de la “azia” o el “esperma de la mujer”. “Azia” es un término usado en Santa Grazi, conceptualizado simétricamente con relación al de “brallakia” quien corresponde al esperma masculino. Ambos “azia” y “brallakia” tinenen el poder de dar vida. “Brallakia” tiene el poder de embarazar a una mujer, mientras que “azia” es “bizigaia”o “materia de vida” que sirve para “preñar” el pan. Por medio del ofrecimiento del pan bendito, las mujeres de Santa Grazi creían que daban vida a los habitantes del pueblo y a sus antepasados, así como a éstos a ellas. El pan bendito era de forma redonda y su reparto se hacía siguiendo el círculo simbólico de las montañas del que se sentían parte los habitantes del pueblo de Santa Grazi. Vemos como una analogía cosmomórfica se superpone a una analogía antropomorfica y de esa manera se materializa social y culturalmente el concepto de circularidad.
Hay que subrayar que en la visión del mundo del pueblo de Santa Grazi, la circularidad aparece en la visión del ser y se completa en su realización comunitaria, y vice-versa. En este sentido, circularidad significa flujo, transmisión, simetría y rotación. En la “ideología del círculo” se puede observar una tendencia a armonizar las tensiones, a allanar y prever los conflictos, a neutralizar las competiciones. Según la definición de MArshall Sahlins, los intercambios realizados en la ideología del círculo incorporan “a su propósito material cierto peso político de reconciliación”. Por ejemplo, en los pastizales de Zuberoa, los pastores colaboran en ocuparse de las ovejas, ordeñarlas, producir el queso y venderlo, realizando todo el trabajo de pastoreo en común. El reparto del dinero obtenido obedece a un ritual equitativo y no existe mayor o menor cualificación de un pastor sobre otro, por cualquier motivo que sea, que le permitiría cobrar más. Además, Sandra Ott describe la complementariedad social y cultural entre elementos distintos como el pueblo y los pastizales, el mundo humano y el entorno geográfico,, las mujeres y los hombres, etc. Lo mismo que las mujeres poseen su semilla, los hombres toman posiciones de de Etxekoandere en la cabaña de pastores. O cuando uno de los pastores no está satisfecho de su relación con sus compañeros en la chabola, se marcha a otro grupo alegando que “sus ovejas están tristes”.
No conocemos con certeza cuál era la cosmología de las comunidades de la Montaña vasca, pero si podemos pensar que sus valores principales se basaban en creencias conectadas a la naturaleza, a los ciclos de vida y de muerte de las estaciones y de las personas, a las fuerzas mágicas como las del agua, del sol, de la tierrao del aire, etc. Sabemos por historiadores como Georges Duby que los cambios de mentalidad del mundo rural no se generalizaron –en Francia, por ejemplo- hasta el siglo XVII cuando Iglesia y Monarquía se unieron en el último esfuerzo de conquistar la integridad del territorio del hexágono. Para Robert Muchembled, la cultura “campesina” “es a la vez pensamiento y acción, (…) un tipo de filosofía, un sistema de supervivencia”. Con los vestigios socio-culturales que interpretamos de la “ideología del círculo” podemos pensar que las comunidades de la Montaña vasca eran como un ejemplo de “Zomia” circular.
Hoy en día, en esta era en “la que virtualmente todo el globo constiuye un “espacio administrado” y la periferia no es mucho menos que un “vestigio folklórico” las Comunidades sin Estado de la montaña Vasca, así como cualquier espacio y pensamiento diseñado “para resultar lo menos atractivas posible para la apropiación” nos pueden servir como paradigma para repensar nuestro pasado y enriquecer nuestras prácticas comunitarias y culturales. La antropología anarquista señala varias posibilidades para una resistencia alegre y combativa: construir herramientas de contrapoder, discursos subversivos, trabajar las interferencias entre categorías y utilizar todas las artimañas posibles e imaginables.
Itziar Madina y Sales Santos
Extraído de la revista “Ekintza Zuzena” nº51