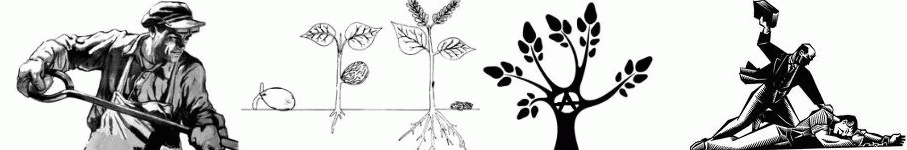DE LA MERCANTILIZACIÓN DEL ESTADO(ii)
III. Ginebra.
Ginebra es la capital del globo escondido. Durante siglos, sus cámaras acorazadas y escondites han protegido a la gente de la persecución y la revolución, la tributación y la litigación. Desde el Renacimiento, Ginebra es un santuario paralas personas fugitivas, y también para su dinero, susu formas de vida y sus convicciones políticas. El dinero de verdad procede de la economía espectral de la que la ciudad es fantasmal anfitriona, envuelta como está en una maraña de seguridad, neutralidad, leyes de confidencialidad y exenciones impositivas.
Históricamente, los bancos suizos han sido la zona cero del atlas fracturado del globo escondido. Durante décadas, operaron como agujeros negros que engullían dinero de casi cada individuo, en cualquier lugar, para hacerlo desaparecer. En gran parte era legal: lo que resultaba “ilegal”, bajo la legislación suiza, era revelar a quien fuese el nombre del verdadero propietario de una cuenta bancaria. En año tan reciente como 2015, los tribunales seguían condenando a quienes lo hacían. En 2025 los bancos suizos tienen 8,6 billones de dólares en activos, de los que más de dos billones están en manos de particulares. Por su parte, el producto interior bruto nominal del país es de 700.000 millonesd e dólares, menos de la décima parte del total mencionado. La asimetría se explica por el hecho de que gran parte de la riqueza atesorada en estos bancos, ya sea en forma de certificados de depósito normales y corrientes o de exóticos derivados financieros, pertenece a personas por completo ajenas al país. Tan solo la tercera parte de los valores extranjeros guardados en bancos privados suizos pertenecía a nacionales helvéticos; los otros dos tercios estaban en manos de extranjeros. Por su parte, los banqueros tampoco hacen ascos a gestionar fondos de procedencia desconocida o dudosa. Buena parte de ese dinero tan solo efectúa parada y fonda antes de seguir viajando de forma interminable. Este padrón es emblemático de lo que hacen los centros financieros extraterritoriales. En lo fundamental, los bancos suizos ayudan a extranjeros a invertir fuera de Suiza.
En la ciudad de Ginebra hay 13.600 empresas fantasma: algunas son simples buzones. Otras tienen empleados nominales y muchas operan como portales para que los clientes puedan desviar dinero a ubicaciones extraterritoriales cada vez más lejanas.
Por otro lado, cada unidad nacional está dotada de igualdad soberana: una tierra, un país, un gobierno, un voto en la ONU. Por tanto, es de lo más paradójico que Suiza no se integran en la ONU hasta 2002. Su edificio es inviolable para la policía. Varios millares de los empleados de Ginebra tienen mayor o menor grado de inmunidad diplomática, lo que los exonera de determinados impuestos, y, en algunos casos, de enjuiciamiento penal. Los diplomáticos acarrean preciosos documentos en sus valijas diplomáticas, asimismo protegidas a ultranza por las convenciones internacionales. Incluso sus propios coches están exentos de multas por aparcamiento indebido o exceso de velocidad. Algunos de estos vehículos tienen la carrocería blindada y las ventanas polarizadas. Todos ellos exhiben la matrícula inconfundible CD o, “Corps Diplomatique”. Los organismos internacionales de Ginebra también llevan vidas paralelas. La ONU tiene sus propios sellos de correos, distintas fórmulas impositivas sobre los ingresos y una narrativa laboral particularmente disfuncional que en gran parte impide que los trabajadores hagan huelgas, pongan denuncias o se organicen en sindicatos. Incluso tiene una tienda donde los empleados pueden comprar alcohol, cigarrillos y ropa interior sin pagar impuestos suizos.
El mercenariado militar suizo hizo a Ginebra aprender la lección: era poskble ganar fortunas si te comportabas como un vecino eficiente, que no discriminaba entre unos y otros en su labor. Lo que financia el relativo bienestar del pueblo suizo es la muerte, la guerra y la hambruna. Esta es la cueva de Alí Baba, la guarida del mundo entero.
Para describir el “modus operandi” helvético se acuñó la expresión de “imperialismo secundario”. Distinto del inicial imperialismo francés y británico, y del posterior estadounidense, caracterizados todos ellos por la presencia física en el terreno y el recurso al ejército en caso de necesidad. La suiza era un tipo de más discreto, que tenía lugar de una forma subsiguiente, a través de un entramado de financieros y firmas multinacionales que mantenían a los países pobres dependientes de los bienes, el armamento y el dinero occidentales(estadounidenses en su mayor parte).
Pero los suizos ya no enviaban cuerpos físicos al extranjero para combatir en guerras de conquista ajenas. Los suizos favorecían las anteriores prácticas al ofrecer regulaciones y financiaciones favorables, así como un entorno de negocio respetable, serio y neutral: reglas y leyes por encima de toda sospecha. El papel de Suiza en el mundo es el de un cómplice del capitalismo. Se culpa al calvinismo de la propensión que tienen los suizos a esconder, blanquear y mimar la riqueza procedente del mundo entero. En suiza, el manejo del dinero tiene un carácter cuasisacramental. Tener dinero, aceptarlo, contabilizarlo, acumularlo, especular con él y sacarle rendimiento son unas actividades que, desde la llegada inicial de refugiados protestantes a Ginebra en el siglo XVI, se consideran revestidas de una grandeza casi metafísica. Las entidades bancarias y empresas farmaceúticas, agrupaciones comerciales y multinacionales suizas, se involucran asimismo-ellas y los individuos detrás de ellas- en fenómenos como el tráfico der drogas y los abusos a los derechos humanos en el extrajero.
La celebérrima neutralidad política de Suiza en sí misma es un activo generador de ingresos sin cuento, una ventaja estructural en los planos comercial y diplomático que la élite helvética explota para crear espacios seguros destinados a la maximización del capital y el lucro de los capitalistas, vengan de donde vengan, y piensen lo que piensen. Partiendo de dicha base, los suizos mejoran la oferta a base de concesiones especiales que van más allá que sus vecinos europeos seguramente pueden ofrecer: a día de hoy quizás estemos hablando de una deducción impositiva sobre los costes de investigación y desarrollo en la industria farmaceútica; de almacenes especiales considerados como terreno aduanero exterior, donde los ricos pueden atesorar obras de arte o vinos preciosos; de la tendencia a hacer la vista gorda en relación con las prácticas contaminantes o la explotación laboral que las empresas implicadas en Suiza llevan a cabo en el extranjero, y, claro está, de la estricta legislación nacional que prohíbe revelar datos bancarios. Al tiempo que mantiene la fachada de una democracia directa ultrapopulista y basada en los referéndums, el gobierno helvético depende casi por entero del capital global. En lo tocante a los impuestos en Suiza-y lo mismo vale para los demás paraísos fiscales-pervive la creencia de que la Confederación redujo la tributación con el fin de atraer negocios. La narrativa es a la inversa: a comienzos del siglo XX, Francia y Alemania introdujeron impuestos sobre la renta y la herencia progresivos a sus poblaciones respectivas por primera vez en la historia. Suiza se abstuvo de hacerlo, cosa de la que se informó en el exterior a través de una campaña publicitaria específicamente dirigida a los ricos. Funcionó: la mitad del producto interno suizo bruto (y entre el 2 y el 2,5 de la riqueza francesa) se trasladó a los bancos suizos por medio de la ósmosis fiscal.
En 1934, Suiza adoptó las leyes de secreto bancario, hoy tristemente célebres ( y por fin algo atenuadas). Fue concebida para proteger de posibles persecuciones a aquellos extranjeros que sacaban dinero de sus países de origen. En realidad, la ley del secreto bancario fue el resultado de un escándalo existencial. En el curso del siglo XX, el país se anticipó y se ajustó a la naturaleza cada vez más desaforada de la riqueza, pasando de ser un (no) Estado a convertirse en una especie de agujero negro emplazado entre la globalización y la regulación. El efectivo, oro, bonos y demás valores llegados por mil y un caminos a Berna o Ginebra tenían la ventaja de encontrarse en lugar seguro y, a la vez, en ningún lugar visible. El hecho de que la evasión de impuestos-esto es, la declaración engañosa y deliberada de la riqueza o renta personal- en Suiza constituye un delito civil, que no penal, sin duda también fue de ayuda. Y cuando el descontento se extendía por toda Europa, los banqueros suizos siempre podían depender de su activo comercial fundamental: la neutralidad política.
Este país diminuto, de 42.000 kilómetros cuadrados, de los que sólo el 60% son habitables, con una población inferior a diez millones de personas, es un poderosísimo centro extraterritorial, hasta el punto de que la gestión del 27% de las fortunas mundiales deslocalizadas se hace en o desde Suiza.
- Puertos francos.
El puerto franco de Ginebra es un lugar al que, desde 1888, llegan bienes para quedarse en él, puede que durante existencias enteras, mientras aumentan de valor, escondidos a las miradas indiscretas, sin pagar impuesto alguno, incluso cambiando de manos, y todo ello sin salir del recinto de almacenamiento.
Hay puertos francos por todas partes. También conocidos como puertos libres, zonas de comercio exterior, áreas de comercio libre o zonas económicas libres, se trata de áreas especialmente designadas y habilitadas, ubicadas muchas veces(pero no siempre) cerca de un aeropuerto, puerto de mar o frontera, a las que llegan bienes destinados al país donde se encuentran. Unos bienes que es posible mantener almacenados en ellas sin que estén sujetos a aranceles aduaneros ni otros impuestos del país. Pueden ser unos edificios o recintos industriales aislados, barrios enteros o uno de los pisos en un bloque de oficinas.
El puerto franco se ideó en Italia hace siglos para satisfacer dos necesidades comerciales. Los mercaderes en largo viaje podían utilizar los depósitos de este tipo para almacenar grano y otros productos perecederos en un puerto extranjero durante corto tiempo, sin necesidad de importación formal o de trámites con las autoridades aduaneras. En paralelo, los Gobiernos al cargo de sus respectivas ubicaciones podían explotar estas áreas-que incluían almacenes o silos, pero también los terrenos circundantes- para atenuar ciertas normas y beneficiarse del flujo de determinadas actividades de comercio exterior-y de la llegada de determinados extranjeros- sin necesidad de embarcarse en reformas domésticas en profundidad.
Los puertos francos funcionan a merced de una suerte de triquiñuela legal que establece un conjunto de normas novedoso y diferenciado en relación con determinadas personas y mercancías novedosas y diferenciadas: un “dualismo económico”. Y al igual que los imperios o naciones que los establecieron, hay puertos francos de muy diversas formas, dimensiones y configuraciones. Pero todos tienen en común su función de vallado, de cercado a cuanto acontece en su interior. Los puertos libres comparten una forma y una función: suspender sus contenidos en el tiempo y el espacio, pero en beneficio de quién, a qué precio y durante cuánto tiempo exactamente, variaba de forma confusa según la jurisdicción.
Los puertos francos han hecho aparición como nuevos actores en un ecosistema global de evasión fiscal complejo, integrado y en evolución permanente, que ahora también tiene lugar en espacios reguladores con designación especial. Cuando las leyes favorecen a los ricos, los ricos no necesitan transgredir las leyes.
- El arte como activo.
Entre 2005 y 2015, el tamaño del mercado artístico se duplicó, hasta alcanzar 63.300 millones de dólares. El 1% de las ventas devengó la mayor parte de los beneficios. Estas cifras cobran mayor significado en términos relaticos que absolutos, pues incontables obras cambian de manos por medio de ventas particulares no declaradas, muchas veces gracias a la opacidad del puerto franco de turno. Las transacciones del más alto nivel constituyen una fracción diminuta del volumen del mercado, pero representan una parte desproporcionada de su valor, lo que significaba que la implicación personal en estas transacciones-en calidad de vendedor, marchante, subastero o intermediario de otro tipo-podía llevar a la consecución de unas ganancias descomunales. El arte constituía una categoría de activos. Del tipo líquido, pero con independencia de si la inversión era buena o no al final, el hecho era que tenía tanto potencial como cualquier otra inversión.
Los sujetos meno sescrupulosos bien podían utilizar el mercado del arte para trasladar, esconder o blanquear dinero: en vista de lo fungible y subjetivo del valor de un cuadro, es inevitable que los criminales se aprovechen. Un capo mafioso o un narcotraficante siempre puede transferir una fuerte suma de dinero a un colaborador a través de la “venta” de una obra de arte con un sobreprecio significativo, para después contar con una factura que legitima la transacción. La inversión de montañas de dinero en una pintura de gran valor, que luego se esconde, es otra forma de “retirar” dinero de una industria reprobable como laminería ilícita, para traducirlo en un activo guardado de forma anónima que puede pagarse en efectivo y conserva su valor.
Las regulaciones internacionales de transparencia que forzaban a bancos, fondos y otras instituciones financieras a compartir los datos de sus clientes de manera automática no eran de aplicación en el caso de almacenes y depósitos. En razón de la creciente regulación bancaria, los individuos con altos ingresos se han puesto a buscar alternativas, y muchos de ellos han trastocado el “dinero en cuenta bancaria” por bienes de reemplazo tales como obrs de arte, diamantes, antigüedades, vinos o pagarés bancarios.
En 2005, Suiza también ratificó la Convención de 1970 de la Unesco que prohibía el comercio con objetos artísticos conseguidos de forma ilícita. Lo que convertía en ilegal comprar o vender tales objetos en suelo suizo, dentro del puerto franco o fuera de él. Ya no era posible almacenar en el puerto libre objetos arqueológicos carentes de documentación que certificara su procedencia con nitidez, y las autoridades tenían la prerrogativa de llevar a cabo inspecciones en cualquier momento.
- Luxemburgo.
DEsde los años treinta, Luxemburgo era conocido como la ubicación preferida por los fondos de inversión, así como por los pequeños clientes reacios a pagar impuestos informalmente conocidos como los “dentistas belgas”. Como en Suiza y en singapur, la capacidad legislativa de Luxemburgo tiene como finalidad ponerles las cosas fáciles a las grandes corporaciones y a los megarricos. Así, con un PIB per cápita de 140.310 dólares, los 600.000 ciudadanos del Gran Ducado son los más ricos del mundo.
Luxemburgo tiene bancos privados, lo mismo que suiza, y cuenta con fondos de inversión, como Irlanda. Es tan conveniente para eludir impuestos de sociedades como Bermuda o los Países Bajos, y también alberga uno de los dos depósitos de valores internacionales, por lo que es activo en eurobonos. Es el paraíso fiscal por antonomasia, el mejor de todos, presente a todos los niveles de la industria financiera. Luxemburgo es la quintaesencia del parasitismo.
El Estado se dió a conocer mediante la aprobación de unas leyes destinadas a atraer el dinero mundial que quemaba. A mediados de los años veinte, el país intentó por primera vez crear dinero a partir de la nada. En un momento en que la radio estaba convirtiéndose en un popular medio de entretenimiento y comunicación, el Gran Ducado renunció a crear un servicio radiofónico nacional sufragado con fondos públicos, como el existente en las vecinas Francia y Alemania. Lo que hizo fue dejar sus hondas herzianas en manos de una cadena privada y obtener dividendos a partir de las licencias de emisión otorgadas por esta empresa que fue la primera emisora comercial, particularmente financiada con publicidad, en radiar programas musicales, culturales y de entretenimiento por toda Europa en varios idiomas. Al depositar un bien común en manos de una empresa privada, el Estado comercializó, por primera vez, sus derechos soberanos en un entorno mediático.
Y, a continuación, apenas tres meses antes del hundimiento del mercado financiero en 1929, la Cámara de Diputados de Luxemburgo aprobó una ley que eximía a las compañías controladoras o holdings empresariales-esto es, las sociedades matrices que tan solo existen para detentar el control, total o parcial, de otras entidades corporativas- del pago del impuesto de sociedades. Durante los 5 años posteriores, en el país se establecieron unas 700 compañías controladoras. Llegado 1960, el número ascendía a 1.200. con el cambio de milenio, en Luxemburgo estaban registradas unas 15.000 firmas de buzón, o una por cada 18 ciudadanos. En 2006 la Comisión Europea determinó que esta exención quebrantaba las normas de la UE, por lo que Luxemburgo se apresuró a crear una nueva designación: “compañías de gestión de patrimonio familiar”. En principio, más acorde con los compromisos nacionales con la UE, esta reformulacion ofrecía muchas de las ventajas interiores destinadas a pagar menos dinero.
También desnacionalizó el dinero. La divisa estadounidense existente fuera de la jurisdicción nacional pasó a recibir un nuevo nombre: el eurodólar. Para los banqueros, la gracia del eurodólar consistía en que no pertenecía a un lugar concreto ni estaba sometido a nadie. Por consiguiente, nadie lo regulaba. La Reserva Federal tiene la potestad de exigir a los bancos que conviertan en reservas una parte de sus depósitos, y hay otros organismos que determinan el carácter y las dimensiones de los préstamos. Pero esto no se aplicaba a los eurodólares, que podían ser depositados, prestados y reabonados sin que la Reserva Federal hiciera más que mirarlo desde lejos.
Se podían sacar jugosos beneficios comprando, vendiendo, especulando y titulizando estas divisas un tanto apátridas, cuya ubicación nacional no acababa de estar clara. Los eurodólares allanaron el camino a los eurobonos, o deuda vendida fuera del país de origen que paga intereses en la divisa original: dólares estadounidenses (llamados bonos eurodólar), pero también rands sudafricanos (bonos eurorand) o yenes japoneses (euroyen). Hasta fecha reciente, era posible ser tenedor de bonos anónimamente y recibir los correspondientes intereses de forma también anónima.
A nivel de consumidor, la baja fiscalidad estatal atrajo a la pequeña burguesía europea enemiga de los impuestos. Llegados los años sesenta, los “dentistas belgas” y “carniceros alemanes” hacían excursiones al Gran Ducado para depositar dinero en los bancos locales y ahorrarse impuestos en el país de origen. En 1981, el Gobierno introdujo una normativa de secreto bancario, de obligado cumplimiento, comparable a la de Suiza y diseñada para competir con este país a la hora de tentar a los mencionados evasores y escaqueadores. Estas leyes sufrieron un recorte en 2014, bajo presiones de la comunidad internacional.
Luxemburgo no tenía su propio Banco Central. El país formaba parte de una unidad monetaria con Bélgica desde 1921, de modo que usaba la misma divisa, pero sin imponer exigencias de reservas al sector bancario, lo que significaba que los bancos, ya fueran simples entidades de ahorro o bien dedicados activamente a la inversión del dinero de sus clientes en el extranjero, eran libres de prestar o gastar el dinero que en otras jurisdicciones estarían obligados a mantener en depósito, lo cual incrementaba las oportunidades para especular y sacar beneficios.
En 1977, Luxemburgo se metió en el negocio de la televisión vía satélite. El país de nuevo detectoó la oportunidad de comercializar un activo impalpable, mediante la venta del espacio del país-un bien público- a operadores privados. Clay Whitehead, nombrado responsable de la política de telecomunicaciones por Richard Nixon, acababa de salirse con la suya al lograr la aprobación de un proyecto de “cielos abiertos” en EEUU que iba a trasladar los mercados libres a la órbita terrestre. Sus ideas facilitaron la aparición de la moderna industria de la televisión por cable, al permitir que las cadenas y los canales emitieran por satélite, y no mediante líneas terrestres arrendadas a AT&T, el proveedor monopolistico.
La gran innovación consistía en que esto suponía la privatización del espacio. Todos los demás operadores eran organismos intergubernamentales, propiedad del Gobierno de turno de acuerdo con los convenios internacionales.
La Société Européenne des Satellites (SES) se convirtió en la primera empresa privada europea de televisión vía satélite, capacitada para emitir directaemnte a los hogares de los teleespectadores. Además de poner fin al monopolio estatal europeo de emisiones, con el tiempo se convirtió en una de las mayores compañías privadas de satélites en el mundo. La minúscula nación ahora albergaba un gigante de las telecomunicaciones y, en su calidad de pionera en la inversión, estaba quedándose con una buena porción del pastel.