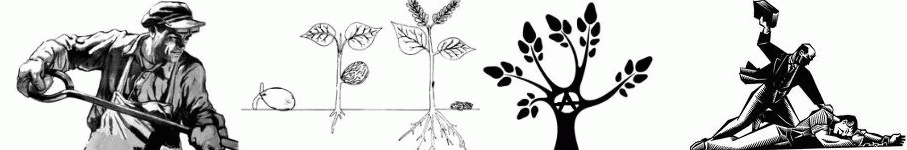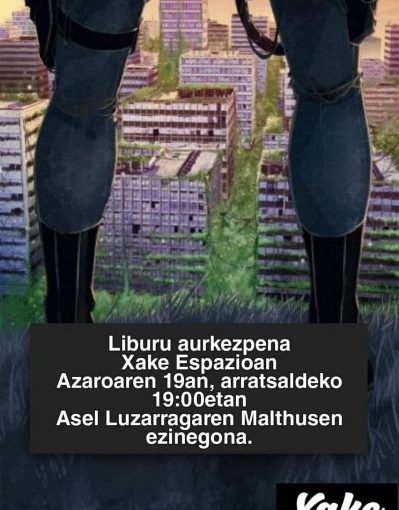Texto del libro de Pablo San José «El Ladrillo de Cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla», de Editorial Revolussia.
Seducción
«Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto del Espino, entre Elim y Sinaí, el día quince del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo:
—¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos!»
Ex, 16, 1-3.
Decía Clastres que, a menudo, la forma de reconocer al jefe de una tribu amazónica es distinguir a la persona que menos propiedades tiene. Esto es así porque uno de los requisitos para mantener el necesario prestigio de la jefatura es la generosidad: la obligación de agasajar continuamente al resto de miembros del grupo con regalos. Todo poder desde que es tal ha tenido la necesidad del prestigio y, aunque hay casos en los que una tiranía odiada por todos ha logrado perdurar brevemente, la tendencia predominante ha sido la de tratar de obtener el respeto, incluso un cierto acuerdo o contrato con los gobernados, mayor o menor según épocas y situaciones. Las constituciones de los estados actuales, de hecho, vienen a dar carta de naturaleza a ese pacto. El rey no solo desea reinar; también ser amado por sus súbditos. Al igual que el político piensa en cómo mantener el voto de sus electores cuando gobierna. Incluso el poder económico, que lo tiene más difícil para ser amado y respetado —¿quien va a amar a aquél que ha concentrado egoístamente para sí la riqueza que habría de ser de todos?— busca lavar su imagen mediante la beneficencia. Los huérfanos ayer, los derechos humanos, la lucha contra el cáncer o el cambio climático hoy, son objeto de la limosna de los Gates, Soros, Zuckerberg o Amancio Ortega.
El poder político y económico, en cualquiera de sus formas, no deja de ser una sanguijuela que despoja a las personas de una sociedad de propiedad y capacidad de autogobierno. Por ello, si desea encubrir este hecho capital, o cuando menos hacerlo aceptable —incluso inexorable en último caso— para las víctimas, habrá de desplegar numerosos y sofisticados recursos de seducción. El prestigio que, en las sociedades sin estado, se obtenía por la actitud de generosidad, la habilidad en la obtención de recursos, en la palabra o por la capacidad de gestionar conflictos ajenos, en las sociedades de poder concentrado se consigue, en primer lugar, por la exhibición de grandeza, por mostrar las diferencias cuantitativas entre gobernantes y gobernados. Así, la riqueza de los detentadores del poder y su capacidad de decidir sobre la condición de sus súbditos, en lugar de ser motivo de desafección y resentimiento, será reciclada en causa de temor, admiración y reverencia. Para ello el gobernante se separará físicamente de sus gobernados. Rodeado de una guardia de corps y alojado en una residencia especial y magnífica vedada al común del pueblo —sea un palacio, sea un parlamento, sea un complejo turístico en Davos, Suiza—, hará de la distancia e inaccesibilidad un elemento de prestigio.
La grandeza, asociada el lujo y el exceso, incluso a una mayor cercanía del gobernante a la divinidad sancionada por la respectiva a autoridad religiosa, tratará de mostrar una apariencia de solidez, inexorabilidad, invulnerabilidad… con la que conjurar posibles desafíos y deserciones. Ayer y hoy, la arquitectura y la ingeniería serán los mejores escaparates de la publicidad del poder: pirámides, palacios, catedrales, mansiones, rascacielos, puentes, trenes de alta velocidad y canales de Panamá…. Por su parte, sus servidores inmediatos, como una clase diferenciada e interpuesta entre el propio poder y los comunes mortales, serán revestidos con un reflejo de brillo del prestigio que custodian. Es lo que Bourdieu llamaba «capital simbólico». Éste alcanzará a policías y militares —piénsese en la dinámica de distinciones públicas y condecoraciones, en la propaganda permanente que los medios de comunicación hacen de estas instituciones, en los funerales de estado…—, pero también al resto de funcionarios de los cuerpos de vigilancia y adoctrinamiento: jueces, catedráticos universitarios, etc.
Además de vigilar, castigar, adoctrinar, dirigir y asombrar, el poder también es capaz de buscar y obtener el acuerdo con los gobernados. Y si la idea es emplear la seducción para lograr un buen pacto, siempre será más efectivo el don que el fasto. El regalo pocas veces es gratuito y, por lo común, encubre algún tipo de transacción. El jefe amazónico lo realiza a cambio de prestigio, el conquistador europeo obsequia baratijas y espejos al indígena en búsqueda de la cooperación de la tribu, el emperador romano ofrece pan y espectáculo a la plebe a cambio de paz social y sujección a la tarea de la defensa militar del imperio. Incluso quien regala en un cumpleaños o a su ser amado, lo hace pretendiendo algún tipo de compensación. Aceptar un obsequio viene a suponer, en la mayoría de los casos, quedar en deuda con quien hizo el regalo.
Trasladando el principio a la sociología contemporánea, podemos recordar ese momento, entre finales del siglo XIX y principios del XX, al que nos referíamos al estudiar la historia del movimiento obrero, en el cual los grandes capitalistas europeos y norteamericanos deciden invertir una parte de sus ingentes beneficios en mejorar algo las condiciones de sus trabajadores y en sobornar a buena parte de la dirigencia política y sindical obrera. Ese, llamémosle, reparto de beneficios entre asociados subordinados, no supone el nacimiento de lo que luego será el Estado de Bienestar, el cual es distinto en lo cualitativo y en lo cuantitativo, pero sí su precedente ideológico y material.
David Graeber en «La Utopía de las Normas» (2015), va más lejos y ubica el origen del Estado de Bienestar en la Alemania de Bismarck (en ejercicio de gobierno entre 1862 y 1890). El canciller (quien, por cierto, mantuvo una fluida comunicación, que incluía mutuos elogios, con el socialista Ferdinand Lassalle), según refiere Graeber, tenía una idea clara de la cuestión: «como le dijo a un visitante estadounidense por aquella época: mi idea era sobornar a las clases trabajadoras, o mejor dicho, ganármelas, que vieran al Estado como una institución creada para ellos e interesada en su bienestar. (…) Es útil tener en mente esta cita dado que me parece que la argumentación principal (que el Estado de Bienestar se creó en gran medida para evitar que las clases trabajadoras se volvieran revolucionarias) suele acogerse con cierto escepticismo y la exigencia de pruebas de que ésta fuera la intención consciente de las clases gobernantes. Pero aquí tenemos el primer gran esfuerzo en este sentido, descrito por su fundador de manera totalmente explícita.»
Esa es la idea: dado que el sistema económico es de carácter mundial, global, asociemos a una minoría significativa de la población planetaria al disfrute, aunque sea a pequeña escala, de lo obtenido y, por lo tanto, a la defensa del modelo de expolio. Es perfectamente constatable que la naturaleza colectiva humana responde con mayor prontitud al estímulo material que al espiritual. Sobre todo si lo que se pretende es pasividad y anuencia. Dame pan y dime tonto, afirma el dicho, en la misma línea que el texto del Éxodo: ¿para qué la libertad habiendo pan abundante y ollas con carne? La relación entre el poder económico y las clases asalariadas de Occidente se afirmará, en forma creciente, a lo largo de todo el siglo XX sobre este principio.
Como decíamos, una vez el capitalismo se ha consolidado en tanto sistema mundial y puede trasladar la parte más dura de la explotación laboral a la periferia dando lugar a nivel local a pequeñas sociedades de consumo, la clase obrera, a grandes rasgos, se aleja de la aspiración revolucionaria. Con excepción de 1917, hecho acaecido en un país social y económicamente atrasado (y quizá de algunos episodios en el contexto de la guerra civil española y sus previos), a partir de este momento no habrá movimientos revolucionarios de entidad en Occidente. Hay también una motivación económica al hacer este reparto: el capitalismo necesita consumidores de sus productos, precisa tener un mercado. Así, en virtud de la concurrencia entre la búsqueda de paz social y la necesidad de dotarse de mercados internos, surge la moderna sociedad de consumo, cuya magnitud no dejará de aumentar hasta nuestros días. Su concreción más acabada es el oficialmente denominado «Estado de Bienestar», un tipo concreto de sociedad de consumo de gran abundancia material, intervenida y tutelada por el poder estatal, que es quien se encarga de administrar servicios que se entienden básicos, como la sanidad, la escolarización o las pensiones.
El Estado de Bienestar surge en los países del norte de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y, paulatina aunque discontinuamente, se extiende al resto del continente y a otros lugares del mundo rico. Los habitantes de este tipo de sociedad, más cuanto mayor abundancia se da en ella, tienden a perder cualquier asomo de opinión crítica hacia los fundamentos de la misma. Dejándose llevar por la corriente del pensamiento hegemónico, solo cuestionan aspectos accesorios. Y éstos en el seno del marco de debate que el poder, ¡oh magnanimidad democrática!, concede. En esta corraliza ideológica es donde tiene lugar el omnipresente debate entre las «opciones» representadas por los partidos políticos; una confrontación que, no por crispada en ocasiones, logra ir más allá de su carácter vacuo e inocuo. También es el terreno en el que se ubican las demandas, casi siempre autolimitadas, del activismo de los llamados movimientos sociales. En todo caso, la gran mayoría solo se esfuerza en mostrar preocupación por estas cosas en las tertulias de sobremesa y en sus «grupos» de relación virtual telefónica. El resto del tiempo su vida consiste en trabajar, consumir y tratar de divertirse en su periodo de ocio. Sus aspiraciones no son políticas; como mucho la mejora de su poder adquisitivo personal o familiar, para más y mejor seguir consumiendo en las diversas formas que el sistema ofrece.
Cuando era adolescente, en la parroquia nos pusieron alguna vez un montaje de diapositivas protagonizado por unos pozos antropomorfizados que vivían felices en su país, compartiendo las limpias y frescas aguas de un manantial subterráneo. Los pozos son asaltados por la publicidad de la sociedad de consumo y empiezan a vivir hacia fuera, adquiriendo todo tipo de artilugios tecnológicos que ésta les ofrece. El resultado es que su brocal se colma de objetos y, de esa forma, pierden el contacto con el manantial. Su vida se vuelve ruidosa y artificiosa; inauténtica. Además, quedan desconectados los unos de los otros. La comparación resulta evidente. Y también su razón de ser. ¿Qué más puede desear el poder que rodearse de gente así? Individuos que apenas levantan las narices por encima de su teléfono móvil. Porque, más allá de retóricas hueras e impostadas, lo cierto es que a la gente de esta sociedad, y cuando digo la gente, digo toda la gente, la sociedad de consumo, el Estado de Bienestar, les parece mejor que bien (22). Como ya se dijo en capítulo anterior, hoy no hay mayor y mejor herramienta de sujección al régimen que el consumo: el deseo de acrecentarlo y el miedo a perderlo. «Vuestro Dios, el Dinero, esa mierda», que decía García Calvo. Afirmaba, también, Pasolini en la obra anteriormente citada que: «el verdadero fascismo es lo que los sociólogos han llamado demasiado alegremente sociedad de consumo.(…) este nuevo fascismo, esta sociedad de consumo, ha transformado profundamente a los jóvenes, les ha tocado en lo íntimo de su ser, les ha dado otros sentimientos, otros modos de pensar, de vivir, otros modelos culturales. Ya no se trata, como en la época mussoliniana, de un alistamiento superficial, escenográfico, sino de un alistamiento real que les ha robado y cambiado el alma. Lo que significa, en definitiva, que esta civilización del consumo es una civilización dictatorial. Si la palabra fascismo significa prepotencia del poder, la sociedad de consumo ha realizado cabalmente el fascismo.» Realmente este es el techo con el que topa toda aspiración revolucionaria en Occidente; que solo lo puede ser de unas pocas personas. Éstas han de ser capaces de anteponer con honestidad la aspiración colectiva ética al deseo individual materialista. Además, tratar de llevar a cabo su proyecto remontando una fuerte corriente.
El poder de la seducción también resulta una herramienta de primer orden para la expansión cultural de Occidente a costa de otras sociedades. Es la llamada globalización cultural, continuación natural de la económica y llave que facilita la implantación de ésta última en todo lugar. En siglos anteriores, las culturas no occidentales de carácter complejo eran, primero, conquistadas militarmente y, a continuación, asimiladas por la fuerza o directamente eliminadas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los moriscos. Hoy no se hace preciso tal esfuerzo coactivo. La simple abundancia material de Occidente, publicitada por medios de comunicación de carácter planetario, es un potente agente de fascinación. El mundo rico, por el hecho de serlo, es la tierra de las oportunidades; el lugar donde ponen sus miradas, tanto quienes están en la pobreza extrema o sufren las consecuencias de la guerra, como quienes simplemente aspiran a un tipo de vida como el que a diario contemplan en sus pantallas. Vida que —efecto de la publicidad— creen que va a ser mejor que la que disfrutan en sus lugares de origen. Como es sabido, tal cosa no siempre se cumple. Entre otras razones (muchas veces la persona migrante acaba en la marginalidad o habiendo de retornar) porque no solo lo material proporciona la realización. Quien abandona su tierra, a los suyos, deja atrás no pocas dimensiones vitales que difícilmente obtendrá en el lugar extraño al que llega. Más si cabe si viaja al reino de la individualidad. En la actualidad los fenómenos migratorios en dirección Sur-Norte, entre otras muchas consideraciones que pueden hacerse, juegan un importante papel en la propagación de la homogeneización cultural. Las personas migrantes, que —en una o dos generaciones— acaban por integrarse en las ciudades del primer mundo, se convierten en embajadoras de la cultura dominante, en correa de transmisión. El impacto de la publicidad de una pretendida superioridad cultural de Occidente, retransmitida mediante cine y televisión, y el acercamiento entre grupos humanos que proporciona la multiculturalidad (y las modernas facilidades de transporte) logra que haya gente en cualquier rincón del planeta, sobre todo de edades jóvenes, esforzándose en imitar los paradigmas occidentales. Sea ropa, sea fútbol y música, sea laicidad, libertad sexual, libre comercio o parlamentarismo. La ola de revueltas acaecida en países árabes entre 2010 y 2013 puede leerse en esta clave. Precisamente por ello fue tan favorablemente acogida por la opinión pública occidental.
A día de hoy, la penetración cultural avanza inexorable, si bien encuentra algunas resistencias. Éstas, como se hacía en el género western del cine clásico, se presentan al público de forma incompleta y frecuentemente sesgada, provocando indiferencia, cuando no rechazo. Por citar un ejemplo: los jóvenes del movimiento 15M español que, en su día, alentaron, jalearon y se solidarizaron con los jóvenes egipcios que se manifestaron pacíficamente en una plaza de El Cairo hasta provocar la caída del dictador Mubarak, poco o nada dijeron cuando, poco después, un movimiento islamista nada occidentalizante ganó ampliamente los comicios, evidenciando que la mayoría de esa sociedad deseaba mantener en pie su propia tradición. Aún más callados siguieron cuando un feroz golpe de estado por parte del ejército (aliado de Occidente, dicho sea de paso) depuso al gobierno islamista emanado de las urnas y masacró a gran número de sus seguidores.
Notas
22- Herbert Marcuse, en «El Hombre Unidimensional» (1964), argumenta bastante en esa dirección: «Se hace tanto más difícil traspasar esta forma de vida en cuanto que la satisfacción aumenta en función de la masa de mercancías. La satisfacción instintiva en el sistema de la no-libertad ayuda al sistema a perpetuarse. Ésta es la función social del nivel de vida creciente en las formas racionalizadas e interiorizadas de dominación. (…) La conciencia feliz —o sea, la creencia de que lo real es racional y el sistema social establecido produce los bienes— refleja un nuevo conformismo que se presenta como una faceta de la racionalidad tecnológica y se traduce en una forma de conducta social. Esto es nuevo en tanto que es racional hasta un grado sin precedentes. (…) El poder sobre el hombre adquirido por esta sociedad se olvida sin cesar gracias a la eficacia y productividad de ésta. Al asimilar todo lo que toca, al absorber la oposición, al jugar con la contradicción, demuestra su superioridad cultural. Del mismo modo, la destrucción de los recursos naturales y la proliferación del despilfarro es una prueba de su opulencia y de los altos niveles de bienestar. ¡La comunidad está demasiado satisfecha para preocuparse! [Marcuse señala que la última exclamación la toma del libro de John K. Galbraith «Americam Capitalism»]. (…) La naturaleza, comprendida y dominada científicamente, reaparece en el aparato técnico de producción y destrucción que sostiene y mejora la vida de los individuos al tiempo que los subordina a los dueños del aparato.»