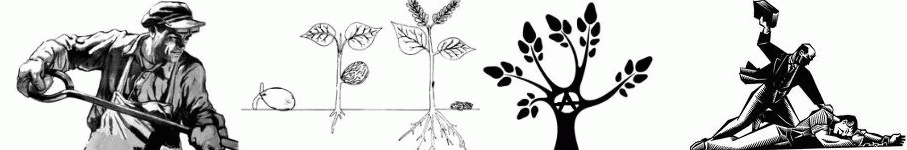COP30: entre la vitrina del capital verde y la urgencia de un proyecto popular de transición ecológica

La COP30 dejó aún más claro que la política ambiental está profundamente subordinada al capital. Las decisiones climáticas no parten de la conservación y recuperación de los ecosistemas sino de la necesidad de garantizar la continuidad de la acumulación, transformando bosques, ríos, sol, viento y territorios en activos financieros estratégicos.
Saludos desde la Oficina de Nuestra América del Instituto Tricontinental de Investigación Social,
La 30.ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (o COP30), acaba de realizarse en la Amazonía brasileña. Para entender mejor las dinámicas en juego, pedimos a Bárbara Loureiro del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil una contribución a este debate:
La COP30, realizada en Belém do Pará, en plena Amazonía, entre los días 10 y 21 de noviembre, colocó en el centro el debate sobre la crisis climática. Al mismo tiempo, reveló con nitidez que la política ambiental sigue capturada por los intereses corporativos, por el capital financiero y por la racionalidad colonial que transforma bosques, ríos, sol, viento y pueblos en objetos de gestión para el beneficio de los países ricos y de las élites económicas.
Más que un encuentro diplomático, la COP30 funcionó como un espejo: de un lado, la celebración de las llamadas “soluciones de mercado” y de la descarbonización financiera; del otro, y de forma paralela y autónoma, la fuerza creciente del campo popular que hizo de Belém un territorio de denuncia, solidaridad internacionalista y construcción de alternativas reales. Esta tensión atravesó todos los debates, decisiones y disputas que marcaron el evento.
La política climática dominante se basa en la idea de que es posible enfrentar la crisis ecológica sin enfrentar sus motores, al creer que solo es posible enfrentarla por medio de su alineamiento con los principios del mercado: la acumulación capitalista, la explotación y la expropiación colonial de los territorios y el poder de las corporaciones transnacionales.
En Belém, esta contradicción quedó cada vez más evidente en el contexto de la celebración de los diez años del Acuerdo de París. A pesar de ser ampliamente saludado como un marco histórico, el Acuerdo no consiguió colocar el mundo en un camino viable de enfrentamiento al calentamiento global. En la práctica, sirvió apenas para profundizar la regulación y la diseminación de mecanismos de financiarización de la naturaleza, sin enfrentar las causas estructurales de la crisis climática.
Las propias proyecciones oficiales indican un calentamiento de cerca de 2,5 ºC hasta finales de siglo, mientras que los recortes profundos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), necesarios para mantener el calentamiento en “apenas” 1,5 ºC, continúan distantes y políticamente bloqueados.
La COP30 dejó aún más claro que la política ambiental contemporánea está profundamente subordinada al capital y estructurada por una racionalidad colonial que persiste en el siglo XXI. Las decisiones climáticas de ámbito internacional —que supuestamente deberían enfrentar la crisis ecológica— no parten de la conservación y recuperación de los ecosistemas, sino de la necesidad de garantizar la continuidad de la acumulación, transformando bosques, ríos, sol, viento y territorios en activos financieros estratégicos.
Esta lógica es articulada a partir de dos pilares centrales: la primacía absoluta de la acumulación (que coloca a las soluciones de mercado por encima de la integridad ecológica) y la visión colonial que trata al Sur Global como zonas de sacrificio, destinadas a prestar “servicios ambientales” para mantener el patrón de vida y de consumo de las potencias del Norte. Así, mientras la Amazonía y los biomas son divididos en métricas de carbono, “planes de manejo” y energías llamadas renovables, no hay ninguna disposición internacional para enfrentar el núcleo del problema: el modo de producción capitalista, que continúa definiendo patrones tecnológicos, regulatorios y financieros que atan al Sur Global a un papel subalterno.
Promesas billonarias, entregas simbólicas
La llamada Hoja de Ruta Bakú-Belém prometió movilizar 1,3 billones de dólares para la mitigación y la adaptación. Pero es un gigante de papel: mezcla recursos internacionales con fondos nacionales que muchos países ni siquiera poseen, carece de mecanismos de monitoreo y sigue la lógica del capital financiero, que privilegia proyectos de bajo riesgo, pero con alto rendimiento económico, exactamente lo opuesto de las necesidades de adaptación de los países periféricos.
Gobiernos, científicos y especialistas criticaron la falta de mecanismos vinculantes y la ausencia de claridad sobre las fuentes reales de los recursos y la imprecisión de las metas. El documento final de la COP30 fue ampliamente interpretado como insuficiente y desconectado de la urgencia climática. La principal crítica es que no hay garantías de implementación y no hay instrumentos de fiscalización. En la práctica, los países apenas acordaron “hacer esfuerzos” para triplicar el financiamiento, pero sin decir quién paga, cuánto y de dónde viene el recurso financiero.
Sin un financiamiento climático robusto y redistributivo, las NDC (contribuciones nacionales de reducción de emisiones) permanecen frágiles e insuficientes. En el caso brasileño, por ejemplo, aun cuando el país presente metas de reducir entre 59% y 67% de las emisiones de aquí a 2035 (con relación a 2005), llevar a cero la deforestación ilegal de aquí a 2030 y eliminar toda la deforestación de aquí a 2035, no hay ningún indicio de que el modelo de la producción del agronegocio —el origen de la deforestación— será enfrentado. Este es un modelo que sigue en expansión, especialmente sobre el bioma amazónico, aun cuando su discurso defienda que esta expansión predatoria no hace parte de un supuesto “agronegocio racional, moderno y tecnológico”, sino de una parte atrasada de la actividad agropecuaria.
Además de esto, el gobierno brasileño continúa rendido por el agronegocio, que captura las estructuras públicas, como empresas públicas, universidades y centros de investigación en busca de un “enverdecimiento”. Una de las consecuencias de esta captura es que el gobierno se rehúsa a imponer metas específicas y restrictivas al sector, justamente el mayor emisor de GEI del país. De esta forma, las promesas climáticas conviven con el mantenimiento de un modelo agrícola que bloquea avances reales e impide la transformación estructural necesaria.
La vitrina brasileña y la trampa para los pueblos
El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), una propuesta del gobierno brasileño para crear un financiamiento global y permanente para la conservación de bosques tropicales, anunciado como una gran innovación para proteger los bosques, sintetiza la lógica colonial de la financiarización. Se concibe a partir de la idea de que el bosque sólo será preservado si posee una valoración económica. O sea, el bosque no tiene un valor en sí, pero solo será preservado si se le confiere un precio. Miles de millones de dólares serían captados por bancos multilaterales que comprarían títulos públicos y privados del Sur Global y estos países terminan pagando intereses a los mismos agentes que “financian” su conservación. Es un mecanismo que transfiere riqueza del Sur para el Norte mientras transforma bosques en activos, territorios y modos de vida en métricas de riesgo.
Con pagos de máximo cuatro dólares por hectáreas y criterios que criminalizan prácticas tradicionales, el TFFF no reduce la deforestación ni enfrenta sus causas, sino que solo refuerza el control financiero sobre la Amazonía. No es casualidad que países europeos recularon frente al “alto riesgo”. Las expectativas iniciales de 125 mil millones de dólares revelaron ser una fantasía; ni siquiera la meta reducida de 10 mil millones de dólares fue alcanzada a finales de esta COP.
Lo más preocupante es que esta iniciativa fue aceptada por algunos segmentos progresistas y defendida, inclusive, como un avance por estos sectores, aunque represente una profundización de la financiarización de la naturaleza, ya que con el TFFF no solamente se le colocará un precio al carbono sino también a varios otros “servicios ambientales”. Esta tesis surge a raíz de una supuesta defensa del protagonismo internacional del gobierno de Lula en materia ambiental. Sin embargo, este será un protagonismo carente de sentido en caso de que su contenido no apunte a salidas concretas construidas por los pueblos para la crisis ambiental.
El protagonismo de las corporaciones en la COP
La COP30 consolidó la captura corporativa de la crisis climática. Bancos y grandes transnacionales transformaron pabellones, eventos y casas temáticas en centros de cabildeo y oportunidades de negocios. Los medios corporativos recibieron patrocinios ambientales de empresas con extensos pasivos socioambientales, afectando la independencia de la cobertura. Una escena reveladora mostró a 1.602 lobistas de combustibles fósiles circulando libremente por las negociaciones, una presencia mayor que la de casi todos los países, a excepción de la propia delegación brasileña.
Aun cuando Brasil haya defendido la construcción de una “Hoja de Ruta para la eliminación de los combustibles fósiles”, el texto final no incluyó ningún compromiso concreto de eliminación del uso de estos recursos, no establece fechas para el fin de la producción de petróleo, gas y carbón e ignoró recomendaciones científicas para un abandono rápido de las fuentes fósiles. La ausencia de este compromiso fue considerada por especialistas internacionales como un “fracaso estructural” de la COP30 y se debe a la presión directa del cabildeo de los países productores y de las empresas del sector.
El agronegocio: el general invisible de la COP
El agronegocio actuó como uno de los bloques más organizados e influyentes de la COP30. Sus objetivos fueron nítidos: presentarse como protagonista de la solución climática por medio de soluciones tecnológicas, ampliar su acceso a los financiamientos públicos y privados, bloquear regulaciones ambientales más rígidas y direccionar el debate climático global conforme a sus intereses.
Para esto, se utilizaron exhaustivamente términos como “agricultura regenerativa”, “agricultura tropical” y “bioeconomía”, discursos que buscan pintar de verde prácticas basadas en monocultivos, el uso intensivo de agrotóxicos y la expansión territorial. Esta estrategia se apoya en la narrativa de que el agronegocio brasileño es altamente tecnológico y por lo tanto, automáticamente sustentable, aun cuando sus impactos ambientales indiquen lo contrario.
El espacio liderado por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) durante la COP30, la Agrizone, contó con un fuerte patrocinio de corporaciones como Bayer y Nestlé, además de haber abrigado estructuras del propio gobierno federal, y funcionó como vitrina privilegiada de este proyecto: un ambiente de negocios, cabildeo e ingeniería de reputación que refuerza la captura corporativa de la política climática.
Vale la pena recordar que Brasil es uno de los países con mayor número de asesinatos de ambientalistas y líderes de pueblos del campo y de la selva en el mundo. Este acto es la primera línea antes de la tala de los bosques. Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) revelan un cuadro alarmante: 2024 presentó el segundo mayor número de conflictos en el campo desde 1985. La Amazonía permanece como la región más vulnerable, y el estado de Pará, local de la COP30, lidera registros de asesinatos e intentos de asesinato. Este escenario de violencia estructural está directamente ligado a la expansión del agronegocio y a su modelo de modernización conservadora, que profundiza contradicciones históricas sobre el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra en Brasil, pero también sobre diferentes formas de comprender la relación entre humanidad y naturaleza.
La Cumbre de los Pueblos y el contrapunto popular
Mientras la COP30 expresaba el avance de las cercas financieras sobre la naturaleza, la Cumbre de los Pueblos, realizada entre el 12 y el 16 de noviembre en paralelo a la Conferencia oficial, expresó la fuerza de la resistencia. Fueron más de 25 mil inscritos, más de 1.200 organizaciones articuladas y una flotilla internacionalista con más de 200 embarcaciones; la marcha global contó con 70 mil personas. Delegaciones de 60 países construyeron un documento de denuncia al racismo ambiental, al poder de las corporaciones y a las falsas soluciones del capitalismo verde, identificando el capitalismo como el motor de la crisis climática.
La Cumbre reafirmó que no hay salida climática dentro del sistema que creó la crisis, y que solo la organización popular es capaz de enfrentar al enemigo común: el capitalismo en sus expresiones imperialistas, racistas y patriarcales.
La cantidad de manifestaciones en diversos espacios de la COP30 y en la Agrizone también expresaron un descontento con la incapacidad de estas gobernanzas globales, lideradas sobre todo por la ONU, incapaces de presentar soluciones efectivas para los diversos conflictos globales.
La COP30 puso de manifiesto que el debate climático también es un debate sobre el modelo de sociedad, como bien demostró el dossier del Instituto Tricontinental de Investigación Social, La crisis ambiental como parte de la crisis del capital. Para los movimientos populares, hay tres tareas urgentes y necesarias:
1. Politizar la disputa ambiental: es fundamental seguir construyendo la lucha ambiental a partir del enfrentamiento directo al agronegocio y a la minería, sectores que siguen sin ser tocados en el centro de las emisiones y de la destrucción territorial. Politizar la disputa significa también denunciar las falsas soluciones que vienen ganando fuerza con base en la financiarización de la naturaleza, en los mercados de carbono y en los fondos “verdes” que profundizan dependencias e invisibilizan las causas estructurales de la crisis.
2. Ampliar la movilización popular: para que la agenda climática se convierta en fuerza social transformadora, es urgente ampliar la capacidad de movilización popular, fortaleciendo organizaciones de base, territorializando el debate ambiental y conectando pautas como vivienda, sanidad, alimentación, transporte, energía y acceso a la tierra con la lucha climática.
3. Construir un programa propio de transición ecológica justa y popular: los movimientos necesitan proyectar un programa de transición que enfrente al poder corporativo, recupere la centralidad de los bienes comunes y reorganice la economía a partir de las necesidades de los pueblos. Esto implica masificar la producción de alimentos saludables, fortalecer la agroecología, garantizar la soberanía energética y colocar el agua, el suelo, el bosque y la energía fuera de los mercados financieros.
La COP30 dejó claro que la política climática dominante sigue alineada al capital, y que no hay salida capaz de enfrentar las causas estructurales de la crisis ecológica bajo estos marcos. Al mismo tiempo, mostró que existe un camino insurgente, construido por pueblos, movimientos y territorios que, en lo cotidiano, producen las únicas soluciones realmente enraizadas en la vida y en la justicia socioambiental.
La tarea histórica que tenemos por delante es transformar esta fuerza social en proyecto político: una transición ecológica popular, anticolonial, agroecológica y anticapitalista, porque no hay salida real para la crisis climática sin ruptura con el modelo capitalista y no hay ruptura posible sin organización popular, sin lucha colectiva y sin enfrentamiento a las estructuras que lucran con la devastación.
Saludos a todos y todas,
Bárbara Loureiro forma parte de la coordinación nacional del MST y es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Fuente: https://thetricontinental.org/es/boletin-na-cop-30-transicion-ecologica/