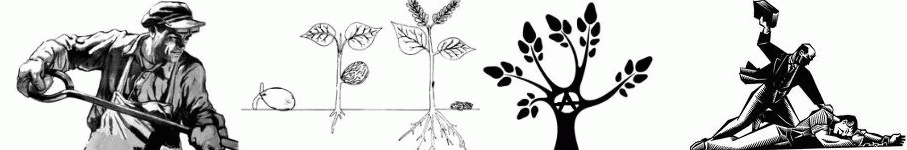Las pandemias del capital
Es difícil escribir un texto como este ahora. En el contexto actual, en el que el coronavirus ha quebrado ―o amenaza con hacerlo pronto― las condiciones de vida de muchos de nosotros, lo único que deseas es salir a la calle y prenderle fuego a todo, con la mascarilla si hace falta. La cosa lo merece. Si la economía está por encima de nuestras vidas, tiene sentido retrasar la contención del virus hasta el último momento, hasta que la pandemia es ya inevitable. También tiene sentido que cuando ya no se puede parar el contagio y hay que perturbar ―lo mínimo imprescindible― la producción y distribución de mercancías, seamos nosotros a los que se despide, a los que se fuerza a trabajar, a los que se sigue confinando en cárceles y CIEs, a los que se les obliga a elegir entre la enfermedad y el contagio de los seres queridos o a morirse de hambre en la cuarentena. Todo esto con los vítores patrios y el llamamiento a la unidad nacional, con la disciplina social como el mantra de los verdugos, con los elogios al buen ciudadano que agacha la cabeza y calla. Lo único que deseas en momentos como este es reventarlo todo.
Y esa rabia es fundamental. Pero también lo es comprender bien por qué está sucediendo todo esto: comprenderlo bien para pelear mejor, para luchar contra la raíz misma del problema. Comprenderlo para cuando todo estalle y la rabia individual se convierta en potencia colectiva, para saber cómo utilizar esa rabia, para terminar realmente, sin cuentos, sin desvíos, con esta sociedad de miseria.
El virus no es sólo un virus
Desde sus comienzos, la relación del capitalismo con la naturaleza (humana y no humana) ha sido la historia de una catástrofe interminable. Ello está en la lógica de una sociedad que se organiza a través del intercambio mercantil. Está en la misma razón de ser de la mercancía, en la que poco importa su aspecto material, natural, sólo la posibilidad de obtener dinero por ella. En una sociedad mercantil, el conjunto de las especies del planeta están subordinadas al funcionamiento de esa máquina ciega y automática que es el capital: la naturaleza no humana no es más que un flujo de materias primas, un medio de producción de mercancías, y la naturaleza humana es la fuente de trabajo que explotar para sacar del dinero más dinero. Todo lo material, todo lo natural, todo lo vivo está al servicio de la producción de una relación social ―el valor, el dinero, el capital― que se ha autonomizado y necesita transgredir los límites de la vida permanentemente.
Pero el capitalismo es un sistema preñado de contradicciones. Cada vez que intenta superarlas, sólo aplaza e intensifica la crisis siguiente. La crisis social y sanitaria creada por la expansión del coronavirus concentra todas ellas y expresa la putrefacción de las relaciones sociales basadas en el valor, en la propiedad privada y en el Estado: su agotamiento histórico.
A medida que este sistema avanza, la competencia entre capitalistas impulsa el desarrollo tecnológico y científico y, con él, una producción cada vez más social. Cada vez lo que producimos depende menos de una persona y más de la sociedad. Depende menos de la producción local, arraigada a un territorio, para ser cada vez más mundial. También depende cada vez menos del esfuerzo individual e inmediato y más del conocimiento acumulado a lo largo de la historia y aplicado eficazmente a la producción. Todo esto lo hace, sin embargo, manteniendo sus propias categorías: aunque la producción es cada vez más social, el producto del trabajo sigue siendo propiedad privada. Y no simplemente: el producto del trabajo es mercancía, es decir, propiedad privada destinada al intercambio con otras mercancías. Dicho intercambio está posibilitado por el hecho de que ambos productos contienen la misma cantidad de trabajo abstracto, de valor. Esta lógica, que constituye las categorías básicas del capital, es puesta en cuestión por el propio desarrollo del capitalismo, que reduce la cantidad de trabajo vivo que requiere cada mercancía. Automatización de la producción, expulsión de trabajo, caída de las ganancias que pueden obtener los capitalistas de la explotación de ese trabajo: crisis del valor.
Esta profunda contradicción entre la producción social y la apropiación privada se concreta en toda una serie de contradicciones derivadas. Una de ellas, que hemos desarrollado más ampliamente en otros momentos, da cuenta del papel de la tierra en el agotamiento del valor como relación social. El desarrollo del capital tiende a crear una demanda cada vez más fuerte del uso del suelo, lo cual hace que su precio ―la renta de la tierra― tienda a aumentar históricamente. Esto es lógico: cuanto más se incrementa la productividad, más desciende la cantidad de valor por unidad de producto y, por tanto, más mercancías hay que producir para obtener las mismas ganancias que antes. Como cada vez hay menos trabajadores en la fábrica y más robots, mayor volumen de materias primas y recursos energéticos requiere la producción. La demanda sobre la tierra, por tanto, se intensifica: megaminería, deforestación, extracción intensiva de combustibles fósiles son las consecuencias lógicas de esta dinámica. Por otro lado, la concentración de capitales conduce a su vez a concentrar grandes masas de fuerza de trabajo en las ciudades, lo que empuja a que la vivienda en las ciudades suba de precio permanentemente. De ahí también las peores condiciones de vida en las metrópolis, el hacinamiento, la contaminación, el alquiler que se come una parte cada vez más grande del salario, la jornada laboral que se prolonga indefinidamente por el transporte.
La agricultura y la ganadería se encuentran de cara a estos dos grandes competidores por el suelo, el sector ligado al aprovechamiento de la renta urbana y el ligado a la extracción de materias primas y energía. Si las explotaciones agrícolas o ganaderas se encuentran en la periferia de la ciudad, quizá su parcela de tierra sea más rentable para la construcción de un edificio de viviendas, o de un polígono industrial al que conviene por logística la proximidad a la metrópoli. Si están más alejadas, pero su trozo de tierra contiene minerales útiles y demandados en la producción de mercancías o, peor aún, alguna reserva de hidrocarburos, tampoco podrán realizarse en ese terreno que el capital destina a fines más suculentos [1]. Si quieren mantenerse en el lugar y seguir pagando la renta, habrán de incrementar la productividad como hacen los capitalistas industriales. Tienen además el aliciente del aumento incesante de bocas urbanas que alimentar. La agroindustria es la consecuencia lógica de esta dinámica: sólo incrementando la productividad, utilizando maquinaria automatizada, produciendo en monocultivos, haciendo un uso cada vez mayor de químicos ―fertilizantes y pesticidas en la agricultura, productos farmacéuticos en la ganadería―, incluso modificando genéticamente plantas y animales, podrán producirse las ganancias suficientes en un contexto en el que la renta de la tierra aumenta sin cesar.
Todo esto es necesario para enmarcar la emergencia de pandemias. Como muy bien explican los compañeros de Chuang, el coronavirus no es un hecho natural ajeno a las relaciones capitalistas. Porque no se trata sólo de la globalización, es decir, de las posibilidades exponenciales de expansión de un virus. Es la propia forma de producir del capital la que fomenta la aparición de pandemias.
En primer lugar, para poder hacer más rentables la agricultura y la ganadería es necesario implantar formas de producción mucho más intensivas, mucho más agresivas para el metabolismo natural. Cuando se hacinan muchos miembros de una misma especie ―los cerdos, pongamos por caso, una de las posibles fuentes del COVID-19 y la fuente segura de la gripe A (H1N1) que apareció en 2009 en Estados Unidos― en granjas industriales, su modo de vida, su alimentación y la aplicación permanente de fármacos sobre sus cuerpos debilita su sistema inmunológico. No hay resiliencia en el pequeño ecosistema que constituye una población muy numerosa de la misma especie, comprometida inmunológicamente y hacinada en espacios reducidos. Más aún, este ecosistema es un campo de entrenamiento, un lugar predilecto para la selección natural de los virus más contagiosos y virulentos. Tanto más si dicha población tiene una alta tasa de mortalidad, como ocurre en los mataderos, puesto que la rapidez con que es capaz de transmitirse el virus determina su posibilidad de sobrevivir. Sólo es cuestión de tiempo que alguno de estos virus consiga transmitirse y persistir en un huésped de otra especie: un ser humano, por ejemplo.
Ahora digamos que este ser humano es un proletario y vive, como los cerdos de nuestro ejemplo, hacinado en una vivienda poco salubre con el resto de su familia, va al trabajo hacinado en un vagón de tren o en un autobús donde cuesta respirar cuando llega la hora punta y tiene un sistema inmunológico debilitado por el cansancio, la mala calidad de la comida, la contaminación del aire y del agua. El ascenso permanente del precio de la vivienda y el transporte, los trabajos cada vez más precarios, la mala alimentación, en definitiva, la ley de la miseria creciente del capital hace también muy poco resiliente a nuestra especie.
También la búsqueda de una mayor rentabilidad y competitividad de la agricultura en el mercado mundial tiene sus efectos en la proliferación de epidemias. Tenemos un buen ejemplo en la epidemia del Ébola que se extendió por toda el África occidental en 2014-2016, a la que precedió la implantación de monocultivos para el aceite de palma: un tipo de plantación por la que los murciélagos ―la fuente de la cepa que produjo el brote― se sienten muy atraídos. La deforestación de la selva, en virtud no sólo de la explotación agroindustrial sino también de la tala maderera y de la megaminería, fuerza a muchas especies animales ―y a algunas poblaciones humanas― a internarse aún más en la selva o mantenerse en sus proximidades, exponiéndose a portadores del virus como murciélagos (Ébola), mosquitos (Zika) y otros huéspedes reservorio ―es decir, portadores de patógenos― que se adaptan a las nuevas condiciones establecidas por la agroindustria. Además, la deforestación reduce la biodiversidad que hace de la selva una barrera para las cadenas de transmisión de patógenos.
Aunque la fuente más probable del coronavirus se sitúa en la caza y venta de animales salvajes, vendidos en el mercado de Hunan en la ciudad de Wuhan, esto no está desconectado del proceso descrito más arriba. A medida que la ganadería y la agricultura industrial se extienden, empujan a los cazadores de alimentos salvajes a penetrar cada vez más en la selva en busca de su mercancía, lo que aumenta las posibilidades de contagio con nuevos patógenos y por tanto de su propagación en las grandes ciudades.
El rey desnudo
El coronavirus ha desnudado al rey: las contradicciones del capital son vistas y sufridas en toda su brutalidad. Y el capitalismo es incapaz de gestionar la catástrofe que se deriva de estas contradicciones, porque sólo puede escaparse de ellas resolviéndolas momentáneamente para que estallen con mayor virulencia más tarde.
Para identificar esta dinámica, esencial a la historia del capitalismo, podemos fijar la mirada en la tecnología. La aplicación del conocimiento tecnocientífico a la producción es quizá uno de los rasgos que más han caracterizado este sistema. La tecnología es usada para aumentar la productividad con el fin de extraer una ganancia por encima de la media, de tal manera que la empresa que produce más mercancías que sus competidores con el mismo tiempo de trabajo puede elegir entre reducir un poco el precio de las mismas para ganar espacio de mercado o mantenerlo y ganar algo más de dinero. Sin embargo, en cuanto sus competidores aplican mejoras semejantes y todos tienen el mismo nivel de productividad, los capitalistas se encuentran con que en lugar de obtener plusganancias, tienen todavía menos ganancias que antes, porque tienen más mercancías que colocar en el mercado ―lo que en condiciones de competencia baja su precio― y menos trabajadores que explotar en proporción. Es decir, lo que se había presentado en un primer momento como una solución, la aplicación de la tecnología para aumentar la productividad, se convierte rápidamente en el problema. Este movimiento lógico es permanente y estructural en el capitalismo.
El desarrollo de la medicina y de la farmacología sigue ese mismo movimiento. El capitalismo no puede evitar, desde sus más puros comienzos, enfermar a su población. Sólo puede intentar desarrollar el conocimiento médico y farmacológico para comprender y controlar las patologías que él mismo favorece. Sin embargo, en la medida en que las condiciones que nos hacen enfermar no desaparecen, sino que incluso aumentan con la crisis cada vez más pronunciada de este sistema, el papel de la medicina se invierte y puede funcionar como un carburante para la enfermedad. El uso de antibióticos no sólo en la especie humana, sino también en la ganadería, fomenta la resistencia de las bacterias y anima la aparición de cepas cada vez más difíciles de combatir. Ocurre de manera semejante con las vacunas para los virus. Por un lado, suelen llegar tarde y mal en la emergencia de una epidemia, dado que la propia lógica mercantil, las patentes, los secretos industriales y la negociación de las empresas farmacéuticas con el Estado retrasan su pronta aplicación en la población infectada. Por otro lado, la selección natural hará que los virus tengan que estar cada vez más preparados para superar estas barreras, favoreciendo la aparición de nuevas cepas para las que no se conocen todavía vacunas. El problema, por tanto, no está en el desarrollo del conocimiento médico y farmacológico, sino en que mientras se sigan manteniendo unas relaciones sociales que producen permanentemente la enfermedad y facilitan su rápida expansión, este conocimiento sólo animará la aparición de cepas cada vez más contagiosas y virulentas.
De la misma forma que el desarrollo tecnológico y médico encubre una fuerte contradicción con las relaciones sociales capitalistas, así ocurre también con la contradicción entre el plano nacional e internacional del propio capital.
El capitalismo nace ya con un cierto carácter mundial. Durante la Baja Edad Media se fueron desarrollando redes de comercio a larga distancia que, , sumadas al nuevo impulso de la conquista del continente americano, permitieron la acumulación de una enorme masa de capital mercantil y usurario. Ésta serviría de trampolín a las nuevas relaciones que estaban emergiendo con la proletarización del campesinado y la imposición del trabajo asalariado en Europa. La peste negra que asoló el continente europeo en el siglo XIV fue precisamente fruto de esta mundialización del comercio, produciéndose a partir de comerciantes italianos provenientes de China. Lógicamente, el sistema inmunológico de las diferentes poblaciones en aquella época estaba menos preparado para sufrir enfermedades de otras regiones, y la intensificación de los lazos a nivel mundial iba a facilitar una expansión de epidemias tan grande como amplias fueran las redes comerciales. Son un buen ejemplo de ello las epidemias que llevarían los colonos y que acabarían con la mayoría de la población indígena en grandes zonas de América.
Sin embargo, estas redes de comercio mundiales sirvieron, de manera paradójica y contradictoria, para animar la formación de burguesías nacionales. Dicha formación fue pareja al esfuerzo de varios siglos por homogeneizar un solo mercado nacional, una sola lengua nacional, un solo Estado, y con ellos dos siglos en los que se sucedería una guerra tras otra sin cesar, hasta el punto de que no hubo apenas unos años de paz en Europa durante los siglos XVI y XVII. El carácter mundial del capital es inseparable de la emergencia histórica de la nación y, con ella, del imperialismo entre las naciones.
Este doble plano en permanente contradicción, el estrechamiento de los lazos a nivel mundial con el arraigo nacional del capitalismo, se expresa con toda su fuerza en la situación actual con el coronavirus. Por un lado, la globalización permite que patógenos de diversos orígenes puedan migrar desde los reservorios salvajes más aislados a los centros de población de todo el mundo. Así, por ejemplo, el virus del Zika se detectó en 1947 en la selva ugandesa, de donde recibe su nombre, pero no fue hasta que no se desarrolló el mercado mundial de la agricultura y Uganda pasó a ser uno de sus eslabones que el Zika pudo llegar al norte de Brasil en 2015, ayudado sin lugar a dudas por la producción en monocultivo de soja, algodón y maíz en la región. Un virus, por cierto, que el cambio climático ―otra consecuencia de las relaciones sociales capitalistas― está ayudando a extender: el mosquito portador del Zika y del dengue ―el mosquito tigre en sus dos variantes, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus― ha llegado ya a zonas como España debido al calentamiento global. Además, la internacionalización de las relaciones capitalistas es exponencial. Desde la epidemia del otro coronavirus, el SARS-CoV, entre 2002 y 2003 en China y el sudeste asiático, la cantidad de vuelos provenientes de estas regiones a todo el mundo se ha multiplicado por diez.
Así pues, el capitalismo promueve la aparición de nuevos patógenos que su carácter internacional extiende con rapidez. Y sin embargo es incapaz de gestionarlos. En la pugna imperialista entre las principales potencias no cabe la coordinación internacional que requieren unas relaciones sociales cada vez más globales y, menos aún, la coordinación que está requiriendo ya esta pandemia. El carácter inherentemente nacional del capital, por muy mundializado que se quiera, implica que los intereses nacionales en el contexto de la lucha imperialista prevalecen frente a todo tipo de consideración internacional para el control del virus. Si China, Italia o España retrasaron hasta el último momento la toma de medidas, como más tarde lo hicieron Francia, Alemania o Estados Unidos, es precisamente porque las medidas necesarias para contener la pandemia consistían en la cuarentena de los infectados y, llegada cierta tasa de contagio, en la paralización parcial de la producción y distribución de mercancías. En un contexto en el que se iba larvando ya desde hacía dos años la crisis económica que estalla ahora, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos y en el curso de una recesión industrial, este parón no se podía permitir. La decisión lógica de los funcionarios del capital fue entonces la de sacrificar la salud y unas cuantas vidas entre el capital variable ―seres humanos, proletarios― para aguantar un poco más el tirón y mantener la competitividad en el mercado mundial. Que se haya revelado no sólo ineficaz sino incluso contraproducente no exime de lógica a esta decisión: a una burguesía nacional, sensible sólo a las subidas y bajadas de su propio PIB, no puede tampoco pedírsele una filantropía internacional. Eso hay que dejárselo a los discursos de la ONU.
Y es que la gran contradicción que ha señalado el coronavirus es esa: la del PIB, la de la riqueza basada en capital ficticio, la de una recesión constantemente postergada a base de inyecciones de liquidez sin ningún fundamento material en el presente.
El coronavirus ha desnudado al rey, y ha mostrado que en realidad nunca salimos de la crisis de 2008. El mínimo crecimiento, el posterior estancamiento y la recensión industrial de los últimos diez años no han sido más que la respuesta apenas sensible de un cuerpo en coma, un cuerpo que sólo ha sobrevivido gracias a la emisión permanente de capital ficticio. Como explicábamos antes, el capitalismo se basa en la explotación del trabajo abstracto, sin el cual no puede obtener ganancias, y sin embargo por su propia dinámica se ve empujado a expulsar trabajo de la producción de manera exponencial. Esta fortísima contradicción, esta contradicción estructural que alcanza sus categorías más fundamentales, no puede ser superada sino agravándola para más tarde mediante el crédito, es decir, el recurso a la expectativa de ganancias futuras para seguir alimentando la máquina en el presente. Las empresas de la «economía real» no tienen otra forma de sobrevivir que huir permanentemente hacia adelante, obtener créditos y mantener altas las acciones en bolsa.
El conoravirus no es la crisis. Simplemente es el detonante de una contradicción estructural que venía expresándose desde hace décadas. La solución que los bancos centrales de las grandes potencias dieron para la crisis de 2008 fue seguir huyendo y utilizar los únicos instrumentos que tiene la burguesía actualmente para afrontar la putrefacción de sus propias relaciones de producción: masivas inyecciones de liquidez, es decir, crédito barato a base de la emisión de capital ficticio. Este instrumento, como es natural, apenas sirvió para mantener la burbuja, puesto que ante la ausencia de una rentabilidad real las empresas utilizaban esa liquidez para recomprar sus propias acciones y seguir endeudándose. Así, hoy en día la deuda en relación al PIB mundial ha aumentado casi un tercio desde 2008. El coronavirus simplemente ha sido el soplo que ha tirado la casa de naipes.
Al contrario de lo que proclama la socialdemocracia, según la cual nos encontraríamos en esta situación porque el neoliberalismo ha dejado vía libre a la avaricia de los especuladores de Wall Street, la emisión de capital ficticio ―es decir, de créditos que se basan en unas ganancias futuras que no llegarán nunca a producirse― es el necesario órgano de respiración artificial de este sistema basado en el trabajo. Un sistema que, sin embargo, por el desarrollo de una altísima productividad, cada vez tiene menos necesidad de trabajo para producir riqueza. Como explicábamos anteriormente, el capitalismo desarrolla una producción social que choca directamente con la propiedad privada en que se basa el intercambio mercantil. Nunca hemos sido tan especie como ahora. Nunca hemos estado tan vinculados mundialmente. Nunca la humanidad se ha reconocido tanto, se ha necesitado tanto a nivel mundial, independientemente de lenguas, culturas y barreras nacionales. Y sin embargo el capitalismo, que ha construido el carácter mundial de nuestras relaciones humanas, sólo puede afrontarlo afirmando la nación y la mercancía y negando nuestra humanidad, sólo puede afrontar la constitución de nuestra comunidad humana mediante su lógica de destrucción: la extinción de la especie.
Hobbes y nosotros
Una semana antes de que se escribiera este texto, en España decretaron el estado de alarma, la cuarentena y el aislamiento de todos nosotros, salvo si es para vender nuestra fuerza de trabajo. Medidas semejantes se tomaron en China e Italia, y se han tomado ya a estas alturas en Francia. Solos, en nuestra casa, a una distancia de un metro de cada persona que encontramos en la calle, la realidad misma de la sociedad capitalista se hace presente: sólo podemos relacionarnos con los otros como mercancías, no como personas. Quizá la imagen que mejor expresa esto son las fotografías y los vídeos que han circulado por las redes sociales con el comienzo del aislamiento: miles de personas hacinadas en vagones de tren y de metro de camino al trabajo, mientras los parques y las vías públicas están vedadas a toda persona que no pueda presentar una buena excusa a las patrullas policiales. Somos fuerza de trabajo, no personas. El Estado lo tiene muy claro.
En este contexto, hemos visto aparecer una falsa dicotomía basada en los dos polos de la sociedad capitalista: el Estado y el individuo. En primer lugar fue el individuo, la molécula social del capital: las primeras voces que se hicieron oír ante la alerta del contagio fueron las del sálvese quien pueda, las de muéranse los viejos y allá cada uno, las de las culpas de unos a otros por toser, por huir, por trabajar, por no hacerlo. La reacción primera fue la ideología espontánea de esta sociedad: no se puede pedir a una sociedad que se construye sobre individuos aislados que no actúe como tal. Frente a esto y al caos social que estaba produciéndose, hubo un alivio general ante la aparición del Estado. Estado de alarma, militarización de las calles, control de las vías de comunicación y transporte salvo para lo que es fundamental: la circulación de mercancías, incluida en especial la mercancía fuerza de trabajo. Ante la incapacidad de organizarnos colectivamente frente a la catástrofe, el Estado se revela como la herramienta de administración social.
Y no deja de ser eso. Una sociedad atomizada necesita de un Estado que la organice. Pero esto lo hace reproduciendo las causas de nuestra propia atomización: las de la ganancia frente a la vida, las del capital frente a las necesidades de la especie. Los modelos del Imperial College de Londres predicen 250.000 muertes en Reino Unido y hasta 1,2 millones en Estados Unidos. Las predicciones a nivel mundial, contando con el contagio en los países menos desarrollados y con una infraestructura médica mucho más precaria, llegarán previsiblemente a varios millones de personas. La epidemia del coronavirus, sin embargo, podría haberse detenido mucho antes. Los Estados que han sido foco de la pandemia han actuado como tenían que hacerlo: poniendo por encima las ganancias empresariales durante al menos unas semanas más, frente al coste de millones de vidas. En otro tipo de sociedad, en una sociedad regida por las necesidades de la especie, las medidas de cuarentena tomadas a su debido tiempo podrían haber sido puntuales, localizadas y rápidamente superadas. Pero no es así en una sociedad como esta.
El coronavirus está expresando en toda su brutalidad las contradicciones de un sistema moribundo. De todas las que hemos intentado describir aquí, esta es la más esencial: la del capital frente a la vida. Si el capitalismo se está pudriendo por su incapacidad de enfrentar sus propias contradicciones, sólo nosotros como clase, como comunidad internacional, como especie, podemos acabar con él. No es una cuestión cultural, de conciencia, sino una pura necesidad material que nos empuja colectivamente a luchar por la vida, por nuestra vida en común, contra el capital.
Y el momento para hacerlo, si bien sólo es el inicio, ya ha empezado. Muchos estamos ya en cuarentena, pero no estamos aislados, ni solos. Nos estamos preparando. Como los compañeros que se han levantado en Italia y en China, como los que llevan ya un tiempo de pie en Irán, Chile o Hong Kong, nosotros vamos hacia la vida. El capitalismo se está muriendo, pero sólo como clase internacional, como especie, como comunidad humana, podremos enterrarlo. La epidemia del coronavirus ha derribado la casa de naipes, ha desnudado al rey, pero sólo nosotros podemos reducirlo a cenizas.
Grupo Barbaria – Marzo 2020
Notas
[1] La sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables no resuelve el problema, todo lo contrario: las renovables requieren superficies mucho más grandes para producir niveles inferiores de energía.