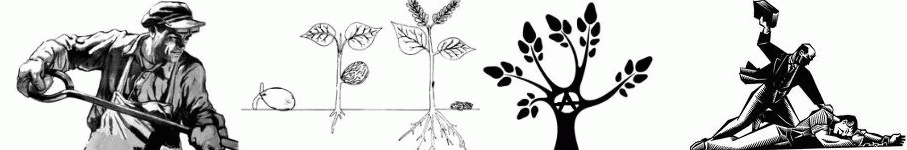La alegría de jugar porque si
En su obra “El fútbol a sol y sombra”, Eduardo Galeano afirma: “La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque si. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable”.
Hoy en que el ocio es otra prolongación del negocio, en las actuales democracias capitalistas la categoría del deporte espectáculo es un ejemplo más de alienación que Guy Debord, en su “La sociedad del espectáculo”, diagnosticó como que “todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación”. Del juego al negocio, la historia del ejercicio físico lúdico ha basculado en las sociedades humanas desde la unidad primitiva entre el cuerpo y lo espiritual, pasando por fases de espiritualidad denigrante del cuerpo, a otras de culto al cuerpo negando toda espiritualidad, hasta las democracias capitalistas actuales en que el deporte se ha convertido en un negocio profesionalizado conformando el paradójico espíritu de un mundo sin espíritu.
Para definir la manifestación del espíritu lúdico del ejercicio físico podemos verlo en el recuerdo de un contemporáneo que, de niño, ocupaba la calle no solo para circular y trasladar mercancías, en el actual uso de no lugar, sino para jugar porque si:
“Una marabunta de mocosos corriendo tras un balón viejo y gastado, tan viejo y gastado, que, de cuando en cuando, saltan trozos de cuero. Corren al asalto, empujándose, gritando como locos, dando patadas, unas veces al aire, otras al rival, y las menos al balón. Un correcalles, nunca mejor dicho porque se juega mayoritariamente en la calle o en el patio del colegio o en una plaza, raras veces en un campo de fútbol de verdad. Un caos en el que, de vez en cuando, aparece algún mágico destello de imaginación y picardía: picar el balón contra la pared para hacerse un autopase; amagar un pepinazo y cuando el portero, miedoso se tapa la cara – o directamente huye – alojar la pelota mansamente entre las dos mochilas que forman la portería; ayudarse discretamente de la mano en el tumulto formado en un saque de falta…”
El testimonio anterior hoy es todavía posible en los países pobres pero, si no, hay que remontarse a la época neolúdica de la Edad Media para encontrar testimonios de la alegría de jugar porque si. Frente a la sanción de la separación y la desigualdad entre los hombres que suponía el juego sagrado de las olimpiadas griegas, en la Edad Media, la era neolúdica del Carnaval, que tenía una duración de tres meses y se prolongaba desde las Navidades hasta la Cuaresma, era el tiempo de la fiesta, del juego y de la liberación de las restricciones. Suponía una obra colectiva de teatro, escenificada en las calles, en las plazas públicas y, finalmente, en toda la ciudad, transformada en un escenario sin límites donde se suspendían temporalmente las relaciones jerárquicas en una atmósfera de transgresión en la que se infringían las normas, se volativizaban las prohibiciones y se permitían todos los excesos. En el Carnaval no existía separación entre actores y espectadores; todos participaban y nadie quedaba excluído, puesto que se trataba de una celebración de toda la comunidad donde la vida misma se interpretaba como juego, y en la que el juego era indisociable de la vida real.
Pero esa fase histórica neolúdica dio inicio en la Modernidad a un lento proceso de asedio, persecución y prohibición de aquellas festividades y diversiones del pueblo llano (festejos quie cada vez más a menudo ocasionarán alborotos, desórdenes y enfrentamientos con la autoridad) cuya falta de límites y normas supone un obstáculo para la consolidación de un poder que pretende controlar y vigilar como nunca antes a sus súbditos. Tras el ascenso de la burguesía, a partir del siglo XVIII, comienza un progresivo declive de la fiesta, que se encamina a pasos agigantados hacia su ruina en el siglo XIX, con la consagración de la moral utilitaria y la ética del trabajo del nuevo orden industrial, que apenas dejará espacio ni tiempo para los juegos y las diversiones. En este período se colonizaron multitud de juegos tradicionales para reformarlos y convertirlos en deportes. En la actualidad el deporte ha dejado de ser un espejo en el que se refleja la sociedad contemporánea para convertirse en uno de sus principales ejes vertebradores, hasta el punto de que podríamos decir que ya no es la sociedad la que constituye al deporte, sino este el que constituye, en no poca medida, a la sociedad. El deporte es la teoría general de este mundo, su lógica popular, su entusiasmo, su complemento trivial, su léxico general de consuelo y justificación: es el espíritu de un mundo sin espíritu.
Volviendo al espíritu lúdico para caracterizarlo, la historia afirma que los juegos tradicionales se regían por normas no escritas, escasas y poco estrictas, que en muchas ocasiones no se respetaban, porque al margen de los propios jugadores no existía ninguna institución que las impusiese. En el caso del fútbol, por ejemplo, cuando un jugador estaba en posesión del balón, las “normas” estipulaban que los contrincantes sólo podían atacarle de uno en uno y que no podían agarrarlo por encima de la cintura; no obstante, si alguien las inflingía y resultaba dañado o herido, tanto caballeros como campesinos seguían la tradición local, divirtiéndose, haciendo caso omiso de las prohibiciones y burlándose de ellas. En tales encuentros no estaba excluída la participación de niños, mujeres, ancianos ni espectadores, ni que los jugadores cambiasen de bando a su capricho. El terreno de juego carecía de límites precisos, no había árbitros ni tiempo de descanso y los encuentros no tenían una duración determinada, por lo que a menudo podían prolongarse durante toda una jornada. Al final del partido, lo que mayor satisfacción proporcionaba a los participantes no era la obtención de la victoria, el premio o una posible ganancia, sino la diversión y el placer que suscitaba el propio juego, habitualmente asociado a la taberna, la fiesta y la calle.
Frente a los anteriores elementos lúdicos el deporte presupone la aceptación de un conjunto de reglas inviolables que los asfixian. En el juego, dado que el “resultado material” no es lo decisivo, es perfectamente posible que ambas partes sean desiguales y se constituyan de forma accidental, como también puede darse el caso de que una persona o un grupo de personas desafíe a todas las demás. El punto de partida del juego es un desequilibrio fundamental, pero no se trata de una deficiencia, sino de su esencia misma. En el deporte, por el contrario, siempre tenemos dos partes formalmente “iguales” que luchan por la obtención de un resultado “justo”, y reglas que pretenden establecer y garantizar un equilibrio que conduzca a ese resultado justo.
Los juegos pueden regirse por reglas, pero estas no pueden adquirir una objetividad autónoma frente a los jugadores. El juego sin límites permite jugar con las reglas, modificarlas, incumplirlas e incluso, al contrario que en el deporte, jugar a hacer trampas.
El marco social del juego es la festividad. El esparcimiento y el juego físicos giran en torno al disfrute de la propia corporalidad, el contacto con la ajena y con el entorno natural, a diferencia de lo que sucede en el deporte, que tiende a eliminarlos o cuando menos a estandarizarlos. En el juego no solo se produce un resultado objetivo o la afirmación del ego, sino también el encuentro con el otro, encuentro que no hay por qué concebir siempre y necesariamente en términos idílicos, ya que también queda abierta la posibilidad del desencuentro con todas sus consecuencias.
La encorsetada “seriedad” del deporte, con sus rimbonbantes y solemnes ceremonias pseudofestivas, se opone a la dinámica expansiva del juego y de la fiesta, que carece, en principio, de límites espacio-temporales definidos.
Los deportes reproducen las principales características de la organización industrial moderna: reglamentación, especialización, competitividad y maximización del rendimiento. Tanto los sistemas de entrenamiento como las reglas y el instrumental tienen en común la impresión de objetividad que se desprende de ellos y el fetichismo productivo que los impregna. Lo que producen el deporte y la educación física son fundamentalmente rendimientos y récords, es decir, datos computables, cosas, no relaciones entre personas. El control del tiempo y el espacio es esencial. Institucionalmente, el deporte moderno se organiza con arreglo al ideal democrático de la igualdad de oportunidades, que se corresponde a las aspiraciones teóricamente igualitarias de una sociedad jerarquizada que materializa en la práctica las desigualdades. El cumplimiento de este ideal lleva aparejado el enfrentamiento en igualdad de condiciones como base de la competición deportiva, para lo cual se establecen normas que garanticen al máximo la igualdad física de los antagonistas individuales y que los equipos estén integrados por el mismo número de jugadores, para que todos ellos sean cualitativa y cuantitativamente comparables. Para el logro de esta meta, se fundan por doquier clubes y asociaciones cada vez más centralizados, encargados de establecer e introducir un conjunto de reglas universales y una gran variedad de categorías, pesos, medidas y clasificaciones de obligado cumplimiento en todas las competiciones. Así cada disciplina puede regirse por normas idénticas en cualquier parte del mundo, cuya aplicación y vigilancia se encomienda a los árbitros, intérpretes de la ley y el orden deportivos.
Por último, a medida que se difunde y adquiere una mayor trascendencia social y económica, el deporte acarrea no sólo la profesionalización y la especialización de los jugadores, sino también su transformación en engranajes intercambiables de la industria deportiva, en “vedettes” condenadas no a jugar, y ni siquiera a ganar, sino ante todo a generar ganancias: el carácter mercantil y espectacular del deporte limita cada vez más la iniciativa y autonomía de unos “jugadores” convertidos en auténticos soportes publicitarios y sometidos a constantes presiones para optimizar el rendimiento y los resultados.
Vistas las diferencias entre juegos y deportes, hay que ver la decadencia contemporánea del juego en la presencia de un público ávido a la vez de formas triviales de recreo y de sensaciones fuertes, despojado tanto de las condiciones precisas para gozar de una hipotética dimensión estético-cultural del deporte como de las necesarias para contribuir a ella, y sumido en un estado anímico cuyos principales ingredientes son una mezcla de “adolescencia y barbarie”.
La alienación del deporte espectáculo
La deportivización completa consiste en el despliegue ritual del culto capitalista a la productividad y la disciplina fabril (y en su vertiente “pedagógica”, la sumisión a la norma sacrosanta como expresión suprema de la sociabilidad deportiva), en definitiva, la consagración del fetichismo de la mercancía a través del deporte.
Las relaciones sociales que se establecen en una sociedad basada en el intercambio mercantil generalizado no pueden tener otro fundamento “a priori” que la indiferencia mutua, pues aquí el vínculo de los individuos con la generalidad de la vida social es el dinero, lo que a su vez supone que el nexo real de la dependencia mutua sea independiente de sus portadores concretos, cada uno de los cuales lleva, por así decirlo, su relación con la sociedad y con el prójimo en el bolsillo. De ahí que la sociedad actual suponga no solo el colmo de la separación entre la vida del individuo y la de la colectividad, sino también, y como corolario obligado, el apogeo de las formas ideológicas a través de las que dicha sociedad rehúye la conciencia de esa situación.
La subjetividad actual no es sino un incesante tránsito entre la exaltación de la pseudosoberanía del individuo y su inmersión en una manada informe. En el universo de la mercancía al individuo solo se le concibe como átomo solipsista aislado y enfrentado a un entorno hostil, o reducido a la condición de anónimo engranaje de un “equipo”.
Paradójicamente, es el aumento de la distancia real entre individuos lo que suscita la necesidad de simular su pseudonegación mediante una confraternización perversa cuya dimensión “social” no es otra que “el marchar todos juntos” del espíritu de hinchada y cuya dimensión “personal” es ser partes intercambiables de un equipo reduciendo las relaciones entre seres humanos al compañerismo de la comunidad deportiva como defensa contra el género verdadero de relaciones.
La identificación con una comunidad abstracta concebida en términos de “prestigio competitivo” supone por definición la existencia de uno o mas adversarios igualmente abstractos, y no es, por tanto, sino una proyección de la “guerra de todos contra todos”, la reafirmación colectiva del individuo aislado despojado de toda inserción comunitaria efectiva. De ahí la fuerza de atracción que ejerce el placer sustitutivo de romper ilusoriamente con la realidad cotidiana mediante la inmersión en una efímera comunidad ficticia. Si a ello añadimos la escasez artificial de actividades creativas, el ansia por escapar de la monotonía de la cotidianidad y la consiguiente avidez de experimentar “sensaciones fuertes”, obtendremos el retrato robot de las principales carencias socioindividuales fabricadas en masa por el actual orden industrial.
De esta miseria fundamental se sigue que el público deportivo solo entenderá las relaciones humanas (tanto con sus correligionarios como con sus adversarios) en clave de victorias y derrotas, de seducciones y humillaciones, de poder y de jerarquía, en una palabra, como “política”, cuyo fundamento no es otro que la “ausencia de comunidad”. Así pues, la política moderna, síntesis incongruente de la ficción pseudouniversalista de la “esfera pública” con el materialismo sórdido y atomista de la esfera de “lo social”, en la que rigen la concurrencia y la ley del más fuerte, es el vínculo abstracto y el modo de abordar las relaciones sociales inherente al ser social capitalizado.
En semejante marco, por otra parte, la sociabilidad genuina no puede sino ser percibida como amenaza a la “cohesión social”, ya que esta última se sustenta precisamente en el deterioro de las condiciones del reconocimiento mutuo y de la relación con el prójimo, que se transfieren al Estado, a la Nación o al Club: en definitiva, a la representación del poder, sea cual fuere. La servidumbre a que nos reduce la sociedad contemporánea no nos lleva, por tanto, a aspirar por encima de todo al reconocimiento de nuestros semejantes, sino al de aquello que nos domina, lo que convierte a la comunidad en un ideal cada vez más abstracto y lleva a cada cual a buscar desesperadamente, en el aislamiento a que ha sido arrojado, aquello de lo que se le ha privado: el sentido de los demás.
Y es ahí donde el espectáculo deportivo adquiere una importancia estratégica cada vez mayor: como forma de adhesión espontánea a lo existente, como célula elemental y escuela de socializasción capitalista. La ideología pseudolúdica del espectáculo moderno y la “deportivización” de toda la existencia social cumplen la tarea, efectivamente vital, de disimular cuanto sea posible la atmósfera autista y maquinal en la que transcurre la “lucha por la supervivencia”.
La “deportivización” de la cotidianidad y del lenguaje se traduce en la proliferación de “juegos de poder”, que en el terreno de las relaciones intersubjetivas, compensan y disimulan la impotencia general y el aislamiento del hombre moderno y suponen la continuación de la “guerra de todos contra todos” bajo modalidades “civilizadas”. La regla suprema de dichos “juegos” es que nada importa, que hay que “desdramatizar” toda situación susceptible de evolucionar hacia un conflicto real y “tomarse las cosas con deportividad”(salvo, claro está, cuando el poder decrete expresamente lo contrario). Es obvio que estos juegos de poder, a la vez que exorcizan el poder disolvente y critico del juego, contribuyen a minar la capacidad de comunicación de cada cual y reemplazarla por una alucinación social: la ilusión del encuentro y de la comunicación. En resumen, el capitalismo espectacular nos ha empobrecido hasta tal punto que solo somos capaces de comprender y de jugar a los juegos impuestos por las necesidades del intercambio de mercancías. Así pues, la “ética de la diversión” contemporánea no es más que la prolongación de la vieja ética del trabajo por otros medios.
El núcleo de toda ideología, como la del deporte espectáculo, es una escisión dualista y cosificadora de la conciencia que fragmenta las totalidades y concibe los “males” de la realidad histórica y social como elementos ajenos a un cuerpo social supuestamente “sano”. Toda la política moderna gira en torno a este mecanismo irracional y fetichista de asignación de “responsabilidades”. Se trata, de hecho, de una anulación de las facultades criticas impuesta por la necesidad de sobrevivir en un universo en el que pensar y juzgar conlleva el riesgo de exclusión del cuerpo político o del vasto entramado de instituciones “secundarias” que contribuyen a vertebrarlo. Hannah Arendt dijo que “el propósito de la educación totalitaria nunca ha sido infundir convicciones, sino destruir la capacidad para formar alguna”. Y “lo que la dominación totalitaria necesita para guiar el comportamiento de sus súbditos es una preparación que les haga igualmente aptos para el papel de ejecutor que para el papel de víctima. Esta doble preparación, sustitutivo de un principio de acción, es la ideología”.
La ideología es al intercambio espiritual y emocional entre los seres humanos lo que el dinero es a sus intercambios materiales: el “vínculo general de unión” a la vez que “el medio general de separación”. Esta extraordinaria metamorfosis, que permite transformar a individuos completamente ajenos unos a otros en miembros intercambiables de una comunidad abstracta, no sería posible sin el telón de fondo de una atomización social extrema que presupone a su vez un deterioro muy avanzado tanto de la capacidad de diálogo como de la de raciocinio, pues “ningún discurso difundido por medio del espectáculo da opción a respuesta; y la lógica solo se ha formado socialmente en el diálogo”(Guy Debord).
Así pues, el vínculo secreto entre el “individualismo moderno” y los fenómenos de “comunión colectiva” con líderes carismáticos e ídolos de masas no es otro que la impotencia y el aislamiento del individuo atomizado, al que tanto movimientos totalitarios como “inofensivos” y “apolíticos” clubes deportivos, así como las estrellas de la industria cinematográfica o musical (por muy grandes que puedan parecer a primera vista las diferencia entre todos estos fenómenos) ofrecen una forma de autoafirmación simbólica y de participación pasiva en el marco de una “socialización” abstracta.
Si pasamos de la vertiente ideal, aglutinadora y fantástica de la ideología a su faz pedestre y prosaica, comprobaremos que su “valor de uso” no radica en convencer por medio de argumentos racionales, sino más bien en abrumar al interlocutor mediante la acumulación potencialmente infinita de datos aislados disociados de la totalidad que les da sentido. Adorno en “Minima moralia” describe esta caracteristica para prevalecer en unos “diálogos” dominados por ciertas deplorables pautas: “La espontaneidad y la objetividad en la discusión están desapareciendo incluso en los círculos más íntimos, al igual que en política hace mucho que el debate ha sido suplantado por la afirmación del poder. El discurso adopta un conjunto de gestos malévolos que no presagian nada bueno. Se deportiviza. Los hablantes buscan acumular puntos: no hay conversación que no se vea infiltrada, como un veneno, por la oportunidad de competir. Las emociones, que en las conversaciones dignas de los seres humanos se comprometían en el tema a debatir, están ahora sujetas a una insistencia obstinada en tener razón, al margen de la relevancia de lo que se diga”.
El espíritu del deporte
Albert Camus dedicó una página elogiosa al fútbol que tituló “Lo que debo al fútbol” donde señaló: “Porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más se, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. El deporte, en efecto, enseña a los niños lo que es la competición, la disciplina, el esfuerzo y, sobre todo, les hace ser conscientes de que los sueños se desvanecen. El placer de jugar por jugar no existe ya ni en las categorías infantiles. Los niños deben aprender el espíritu que domina el mundo: el de ser más que los demás y cuando no se puede, ser lo suficientemente listo para hacer trampas sin que nadie se entere. El objetivo es llenar la estantería de medallas y trofeos. Lo lúdico es eliminado, es una debilidad, una tara que hay que extirpar de la mente. El placer está en la victoria, no en el propio juego. Así, conforme crezcan, irán interiorizando la ideología de nuestra época: ganar más dinero, acumular cosas inútiles, gozar de “prestigio”, tener es poder y poder es tener. Aprenderán que lo que importa es comprarse el último modelo de coche, donde ir da igual; a tener un trabajo, aunque éste no tenga sentido y no les aporte nada. Lo importante no es lo que se hace, sino el hecho de hacer algo. La vida queda reducida a un mero dejarse llevar, a poseer y ser poseído.
Ya adultos, se conformarán con ver a los profesionales en el campo o por televisión, desahogando sus frustraciones, gane o pierda su equipo, eso da igual. Hay que identificarse con un campeón para ocultarnos a nosotros mismos las derrotas del día a día, las frustraciones, el aburrimiento, la soledad. Sobre las causas reales de estas frustraciones, sobre las miserias de nuestra vida diaria, sobre las derrotas cotidianas que nos inflinge este sistema capitalista, nos han enseñado que nada puede cambiarlas y que solo queda resignarse, sacrificarse y agachar la cabeza, pues todos formamos parte del mismo equipo.
Desde los comienzos del deporte, las clases dominantes adoptaron la noción de “fair play”(juego limpio) como baluarte ideológico y espíritu del deporte. Así pues, de acuerdo con la ideología del olimpismo, el “juego limpio” representa una forma de entendimiento y lealtad en la competición que da paso a la distensión, la convivencia y la cooperación entre los pueblos, cuando la prosaica realidad de los hechos es que el fetiche del “juego limpio” constituye un elemento fundamental a la hora de interiorizar reglas y decisiones dictadas por instancias abstractas y ajenas dentro y fuera del terreno de juego. “Fair play” es sinónimo de “paz social”: “Vemos que la desigualdad deportiva se basa en la justicia, pues el individuo debe el éxito que obtiene a sus cualidades naturales, potenciadas por su esfuerzo voluntario. (…) Todos estos son datos interesantes para la democracia. (…) La autoridad deportiva es debida forzosamente al mérito reconocido y aceptado. Un capitán de fútbol, un patrón de trainera, escogidos por causas distintas de su valor técnico, comprometen el éxito del equipo. Por otro lado, si una presión mal calculada pesa sobre cada miembro del equipo y restringe completamente su libertad individual, los compañeros se resienten del nefasto efecto Así pues, la lección consciente, la necesidad del mando, del control, de la unión, se afirma a los ojos del depotista, mientras la naturaleza misma de la camaradería que le rodea, le obliga a ver en sus compañeros a colaboradores y rivales al mismo tiempo, lo que, desde el punto de vista filosófico, aparece commo el principio ideal de toda sociedad democrática. Si a todo esto añadimos que la práctica del deporte crea una atrmósfera de absoluta sinceridad, por la simple razón de que es imposible falsear sus resultados, más o menos puntuables y cuyo control por parte de todos le da su único valor (ningún provecho sacará el deportista de la trampa consigo mismo), llegamos a la conclusión de que la pequeña república deportiva es una especie de miniatura del estado democrático ideal”(P. Coubertin).
El otro eslogan “lo importaqnte no es ganar sino participar” se adaptaba muy bien, sin embargo, a las exigencias de la era del imperialismo. En el momento en que las reglas de la libre competencia daban paso a una lucha implacable por eliminar al competidor por todos los medios y se trataba más bien de aniquilar a este que de invitarle gentilmente a “participar” en el reparto de las colonias (cuyos habitantes, por otra parte, no estaban invitados de ninguna manera) era imperativo para la burguesía imperialista de cada nación asociar simbólicamente a “su” clase trabajadora a la misión imperial. Además de acostumbrarse a ser los primeros en el “arte de perder” en lo tocante a sus propios objetivos de clase, los trabajadores debían aprender a considerar “suyas” las victorias de sus explotadores. De ahí que la ideología del olimpismo amalgamase los rasgos rituales y aglutinadores de las olimpiadas griegas con la principal característica de los espectáculos romanos de gladiadores: la reducción de las “masas” a la pasividad.
Coubertin fue perfectamente consciente de que estaba elaborando una ideología destinada tanto a facilitar el ejercicio del poder por parte de las elites como a apaciguar y narcotizar a los explotados de la metrópoli y de las colonias. Al mismo tiempo, el olimpismo aspiraba no solo a convertirse en la máxima potencia “espiritual” del mundo contemporáneo, sino también a eliminar o relegar a un segundo plano cualquier otra manifestación ideológica o religiosa. El proyecto de Coubertin no contempla la existencia de ningún “más allá” del orden establecido, que se convierte, por tanto, en encarnación del único mundo ideal al que es lícito aspirar. Lejos de fomentar la religiosidad cristiana entre la juventud burguesa, Coubertin pretendía desarraigarla y reemplazarla por un positivismo fanático, meta suprema de su “pedagogía utilitaria” y fundamento de su “religio athletae”. No es casualidad que Coubertin reiterase una y otra vez que consideraba su credo olímpico ante todo como un “culto del mundo existente”. En esta nueva fe, la asistencia a la iglesia sería reemplazada por la asistencia al estadio, y el lugar de la vida ascética y las oraciones lo ocuparían el ejercicio físico y las competiciones deportivas.
Así pues, en la “república deportiva” el criterio de la integración social no radica en la adopción explícita de determinados principios y puntos de vista, sino en un activismo físico beligerante, automático y “espontáneo”, guiado por un “conocimiento” del mundo que se reduce a la experiencia de la lucha por la “victoria” y unas relaciones entre seres humanos gobernados por el principio “bellum omnium contra omnes”.
Puesto que según Coubertin las comunidades humanas se rigen por la “ley del más fuerte”, el crisol donde se forja el carácter de un “ciudadano modelo” (al que hay que dotar de las formas de expresión física correspondientes) no puede ser otro que la “guerra de todos contra todos”.
En definitiva, la concepción de Coubertin perfila el deporte como vehículo privilegiado de armonización espectacular de la contradicción entre igualdad de oportunidades y desigualdad social. Este puede y debe triunfar allí donde la mentira política, jurídica y económica fracasen. El deporte y el discurso democrático van a confluir, por tanto, en el cumplimiento de una misión ideológica de trascendencia universal: encauzar y contener las tensiones sociales engendradas por la modernidad capitalista.
En resumen, el deporte es un modelo de valores institucionalizado y un producto histórico concreto que, en su forma originaria, corresponde a la ideología del capitalismo liberal.
El deporte como política
Históricamente, resulta muy revelador que en el tumultuoso panorama de la Europa inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, cuyos momentos mas significativos fueron la Revolución Rusa y el movimiento de los consejos obreros alemanes, el ideólogo del neoolimpismo, Pierre de Coubertin no dejase en ningún momento de ser un firme partidario de fomentar el deporte entre los trabajadores (llegó incluso a elogiar discretamente el “deporte obrero”) como medio de conducir a estos del campo de batalla político al campo de batalla de las competiciones deportivas y asegurar así la “paz social”. Sirva como muestra esta cita de “Pédagogie Sportive” (1922): “Que la juventud burguesa y la juventud proletaria beban en la misma fuente del goce muscular; he ahí lo esencial; que se reencuentren ahí ahora no es más que algo accesorio. De esa fuente surgirá, tanto para la una como para la otra, el buen humor social, único estado de ánimo que autoriza en el futuro la esperanza de una colaboración eficaz”.
Este interclasismo hay que enlazarlo con la naturaleza del deporte moderno como espectáculo totalitario. En “America Civilization” (obra escrita en 1950, pero publicada póstumamente en 1993), C.L.R. James destacaba el íntimo parentesco entre el “Star-system” y el universo totalitario: “Hemos visto como, despojados de su individualidad, millones de ciudadanos modernos viven por procuración, a través de terceras personas, identificándose con individuos brillantes, de gran eficacia, célebres o glamourosos. El Estadoi totalitario, que aplasta toda forma de libertad, no hace sino llevar esta sustitución a su último extremo. El culto a Stalin no es una mera expresión de la “naturaleza humana” ni es una “mera” imposición de la burocracia totalitaria sobre la población con el fin de reforzar su autoridad y su prestigio. Es algo inherente a la condición moderna”.
Y tanto es así que los totalitarismos nazi y comunista convirtieron el deporte nacional en asunto de Estado. En 1935, Kurt Münch, miembro de la Junta Directiva de la Deutsche Turnerschaft, publicó un manual destinado a la promoción de los valores nacionales entre los deportistas en el que afirmaba: “El nacionalsocialismo no puede permitir que quede fuera de la organización general de la nación ni un solo aspecto de la vida. (…) Todo atleta y deportista del Tercer Reich debe servir al Estado. (…) El deporte alemán es político en el sentido pleno del término. Es imposible que un individuo o un club privado se dediquen al ejercicio físico y al deporte. Estos son asuntos de Estado”. Por su parte, Vladimir Ilich Lenin, en su Discurso al Congreso Pan-ruso de la Liga de Juventudes Comunistas, afirmó: “La educación física de las jóvenes generaciones es un elemento esencial de la formación comunista de la juventud, que tiene como meta la creación de un pueblo armoniosamente desarrollado, ciudadanos creativos de la sociedad comunista. En la actualidad, la educación física tiene también objetivos inmediatamente prácticos: preparar a los jóvenes para el trabajo y para la defensa militar del poder soviético”.
Por otro lado y, pese a las apariencias, el deporte actual es una de las puntas de lanza de un proceso planetario de etnocidio que, desde hace unos años, suele arroparse con los colores del multiculturalismo. En realidad, el multiculturalismo tiene poco o nada que ver con la defensa de la diversidad cultural, y mucho con la mundialización total de la economía. Por lo demás, y en contra de lo que a primera vista pudiera parecer, la “religio athletae” no es portadora del sello distintivo de una cultura particular, la angloamericana, por ejemplo, que se hubiera impuesto sobre todas las demás; muy al contrario, encarna el espíritu homogeneizador de un capitalismo “puro”, cada vez más emancipado de cualquier vestigio de las antiguas culturas nacionales, que tiende a suprimir todos los límites consuetudinarios, morales, o legales, y todas las ideas o movimientos sociales que pudieran estorbar el asentamiento de un neototalitarismo capitalista global.
A comienzos del siglo XXI, este proceso de homogeneización del planeta, que dio sus primeros pasos durante la era del imperialismo y que durante largo tiempo se consideró como un proceso de imposición de unas culturas sobre otras, ha “progresado” tanto que las diferencias culturales entre naciones amenazan con convertirse en un futuro no muy lejano en vestigios de un remoto pasado (cuando no en reclamos identitario-publicitarios o en simples curiosidades museístico-antropológicas). A pesar de que en el mundo contemporáneo todavía subsiste una diversidad cultural considerable, la presión económica de la globalización corroe sin cesar todas las tradiciones y costumbres refractarias a los imperativos de una producción que no tiene otra meta que ampliarse sin límite ni freno alguno.
En consecuencia, los argumentos “culturales” tradicionalmente esgrimidos por los apologistas del nacionalismo ya ni siquiera se sostienen en el terreno de las apariencias, pues en una época en que los países se convierten en “marcas”, el sustrato más o menos folclórico de “tradiciones y costumbres” con las que todos los nacionalismos aderezan su mercancía ideológica se disgrega a pasos agigantados a la vez que el “sentimiento patriótico” se reduce cada vez más a una identificación irreflexiva, entre patológica y pavloviana, con el fetiche-nación, convertido en una simple marca con jugadores de distintos puntos del planeta.
Por otro lado, podemos considerar que la inmanente “religio athletae” ofrece una especie de terapia de choque destinada a facilitar la adaptación al sinsentido de un “mas acá” cada vez más frustrante, irracional y violento perteneciendo más al ámbito de la psicología adaptativa perversa que a un credo tradicional. Por lo demás, la intención original de su “profeta”, Coubertin, era hacer del “adulto masculino individual”, es decir, la encarnación empírica del sujeto abstracto de la modernidad ilustrada burguesa, el núcleo de esta nueva “religión”. Dicho sujeto, al que “a priori” se suponía asexuado y universal, se definía en la práctica por su participación en un sistema de competencia económica y de representación política que excluía de hecho (cuando no de derecho) a todos aquellos que no pudieran integrarse plenamente en el, es decir, a la mayoría de los asalariados, a la práctica totalidad de las mujeres y a los representantes de “razas inferiores”.
La paulatina incorporación de las mujeres al mundo del deporte, por tanto, no constituye tanto una “conquista” en el camino de una supuesta “igualdad” – por lo demás jamás alcanzada ni alcanzable en ese terreno – como el reconocimiento de su derecho a integrarse en una jerarquía social productivista basada en la cuantificación del rendimiento. En todas las modalidades deportivas practicadas por ambos sexos, el primer puesto de esa jerarquía lo ocupan, en estricta conformidad con las exigencias del lema “citius, altius, fortius” y los preceptos del darwinismo social, los varones “en plenitud de facultades físicas” (asistidos cada vez más por los hallazgos de la química orgánica y la investigación genética). La consecuencia inmediata es que las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados quedan relegados a la condición de ciudadanos de segunda clase, no sólo debido a su inferioridad “fisiológico-natural”, sino también a su incapacidad (inseparable de esa inferioridad) para atraer capitales de una magnitud socialmente relevante a las empresas correspondientes. A diferencia de las jerarquías sociales tradicionales, que se basan en criterios gerontocráticos y sexistas, el fundamento de las jerarquías “deportivas” no es otro que el viejo culto burgués al trabajo, que se plasma en una selección “fisiológica” hipócritamente camuflada de “culto a la juventud” y que genera un sexismo y una discriminación “objetivos”.
En resumen, el deporte, más que una religión de la lucha por la suprevivencia y materialista positivista está más emparentada con otras imposturas más radicales y más contemporáneas: las ideologías. En términos religiosos, el deporte es una idolatría.
El deporte como negocio
En un sistema capitalista la pervivencia y avance del deporte supone su consideración como una industria lucrativa, un negocio redondo. La “fabricación de campeones”, que empezó siendo un modesto oficio artesanal y pasó luego a ser una profesión muy lucrativa, se ha convertido desde hace ya mucho tiempo en una gran industria que depende de centros deportivos experimentales, laboratorios especializados e institutos de investigación financiados por centros de poder político y financiero. Según un estudio de la consultora “Deloitte&Touche”, el fútbol es un multimillonario negocio, equivalente a la 17a. economía del mundo, que mueve 500.000 millones de dólares estadounidenses. De tal modo, que solo 25 países producen anualmente un PIB mayor que la industria del fútbol en su conjunto.
Finalmente, no hay que olvidar la medicalización del deporte que es básicamente un ejercicio físico antinatural y en el límite de lo soportable, por lo que la búsqueda del éxito a toda costa supone la merma de la salud, cuestionando la salud mental de la psicología del deportista y su carácter de modelo de la juventud. Hace ya mas de medio siglo, por lo demás, sir Arthur Porrit, presidente de la British Association of Sports and Exercise Medicine, no dudó en afirmar, en el prólogo de uno de los primeros libros publicados en Gran Bretaña sobre medicina deportiva (“Sports Medicine”, J.G.P. Williams, 1962), que “quienes participan en deportes y juegos son por definición pacientes”.
Conclusión
Impugnar el deporte, ese juego ilusorio, es exigir que se hagan realidad juegos en los que la humanidad pueda desplegar plenamente sus facultades. Quienes se ven privados de todo, y ante todo de condiciones y capacidades para dar salida a sus inclinaciones lúdicas, tendrán que privarse también de toda ilusión sobre el juego y renunciar a todos los juegos que requieran ilusiones, pues nos aproximamos a marchas forzadas a un punto en que se convertirá en condición “sine qua non” no solo para hacer de la existencia humana un juego apasionante, sino pura y simplemente para asegurar la propia supervivencia de la especie.
El juego de la emancipación humana se distingue de cualquier actividad anterior por tener en su punto de mira el sustrato alienado sobre el que ha reposado toda forma de relación social existente hasta la fecha y abordar las presentes y futuras de forma consciente, sobre la base de las creaciones anteriores de la humanidad, pero despojándolas de su carácter “natural” y preestablecido para someterlas al poder creador de los individuos asociados. De lo que se trata, pues, es de la institución, esencialmente lúdica, de las condiciones de esta asociación, es decir, de hacer de las condiciones existentes condiciones para la asociación. Y la historia, evidentemente, está llena de ingratitud para quienes no saber jugar.
Hasta ahora, de las filas del socialismo y del anarquismo no salió jamás una critica en profundidad de los principios de la educación física burguesa, y sus denuncias se ciñeron a deplorar la presunta “corrupción” del deporte por el dinero y a señalar el peligro de que las clases dominantes lo “instrumentalizaran” para desviar a los trabajadores de la “actividad política e intelectual”. Hoy la critica del deporte se hace cada vez mas necesaria.
Por otro lado, en el contexto actual de crisis social y renacimiento de una épica guerrera de pacotilla, el deporte-espectáculo ha experimentado un poderoso auge como “máquina de producir significado”. Nadie se exalta ni sufre tanto por la victoria o la derrota de sus héroes deportivos como aquellos cuyas condiciones de existencia, cada vez más desprovistas de todo significado, les predisponen a aprovechar toda ocasión de sumergirse en una identidad colectiva prefabricada e imaginaria y metamorfosear sus frustraciones en fantasías idealizadas y abstractas de poder y protagonismo. También aquí son los medios de formación de masas los que ofician como intérpretes del significado del suceso deportivo e instancia de articulación periódica de la “subjetividad nacional” en torno a la distinción “amigo-enemigo”, que el teórico del “Estado total” Carl Smith consideraba como el fundamento de toda política.
Sería una ingenuidad, en efecto, suponer que en una época en que los problemas sociales no dejan de agravarse a la vez que se proclama que no existe alternativa posible a las relaciones sociales dominantes, la política contemporánea pueda prescindir – bajo nuevas formas – de uno de los rasgos fundamentales del totalitarismo clásico: la necesidad simultánea de eliminar toda oposición real y de autolegitimarse mediante la designación de una oposición ficticia que sirva para canalizar de forma irracional la energía negativa suscitada por la crisis social, desviándola tan pronto contra la figura del “malvado especulador” como contra la del “malvado inmigrante”.
Como conclusión, solo cabe la abolición conjunta del deporte y del espectáculo, en el marco de un proceso de transformación de las condiciones sociales de existencia de la humanidad entera. Dicho esto, es seguro que una cultura lúdica emancipada del fetichismo de la competición y del principio de maximización del rendimiento cuantificable puede rescatar para disfrute propio muchos elementos de los deportes actuales.