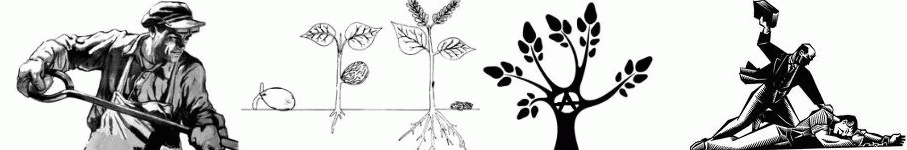La crisis de los opiáceos asola EEUU
Antes de la COVID, la llamada epidemia de los opiáceos era el mayor problema de salud pública que enfrentaba EEUU.
Vestida de negro riguroso, Sarah Laurel acude puntual a nuestro encuentro. Mientras fuma, los reflejos morados de su cabello se mueven a un ritmo marcado por el paso decidido, rotundo, con el que camina hacia el centro de acogida para mujeres víctimas de adicción a los opiáceos que ella misma fundó: Savage Sisters. La iniciativa partió de su propia experiencia: tras haber vivido meses en la calle consumiendo estas sustancias, entre las que se encuentran la heroína y el fentanilo, su vida dio un giro de 180 grados al verse en la UCI de un hospital con multitud de huesos rotos. “Estuve a punto de morir; no lo recuerdo bien, pero me vi envuelta en una pelea, había un arma, y acabé cayéndome por la ventana de un segundo piso”. Después de pasar varias horas tirada en un descampado, alguien se acercó y le prestó el móvil, dándole la opción de hacer solo una llamada. Fue a su madre, quien la recogió y se ocupó de una recuperación tan dura como, hasta ahora, exitosa.
Laurel podría haber formado parte de una estadística que pone los pelos de punta: en el año 2020, más de 93.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, un 30% más que el año anterior, según datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC). En Filadelfia, ciudad que nos acoge a ambas y donde puede encontrarse el mayor mercado al aire libre de drogas de la costa este, en el barrio de Kensington, también sonaron las alarmas durante el año pandémico: 1.214 víctimas mortales, a solo tres del mayor récord de su historia, alcanzado en 2017. De hecho, antes de que la COVID llegase a Estados Unidos, la llamada epidemia de los opiáceos era el mayor problema de salud pública que enfrentaba el país, con una cifra total de fallecidos que supera el medio millón desde que el Big Pharma comenzase a promocionar estas sustancias de manera masiva a mediados de los años 90. Cuando le pregunto a quién culpa por todo el sufrimiento acumulado, afirma tajante: “Yo llevo dentro el gen de la adicción, pero este desastre lo han provocado las farmacéuticas”.
La búsqueda de responsables
No es casual que Sarah Laurel piense así. El “gen” que menciona comenzó a activarse cuando le diagnosticaron síndrome del túnel carpiano, una afección que le causaba dolor en la muñeca, producto, según ella, de pasar muchas horas trabajando en el ordenador. Antes de caer en las drogas y el sinhogarismo, Sarah era una ejecutiva de ventas en un hotel de lujo. Llevaba una vida acomodada a pesar de ser madre soltera: con su sueldo pagaba vivienda, guardería, coche… todo lo necesario para que ni a su hija ni a ella les faltase de nada. Tras la lesión, le recetaron opiáceos y, a partir de ahí, vio cómo su mundo se desmoronaba: se volvió adicta, perdió el empleo, la casa, y hasta llegó a pisar la cárcel por robos efectuados para poder comprar droga.
En los más de veinte años que la crisis de los opiáceos lleva causando estragos, la búsqueda de responsables más allá del propio individuo ha producido muy pocos resultados. El pasado septiembre se conoció el veredicto de una demanda contra la familia Sackler, dueños de la poderosa Purdue Pharma, pionera en comercializar oxicodona, un potente opiáceo, para su uso generalizado contra el dolor.
Según informa NPR, la radio pública estadounidense, los litigios culminaron con un acuerdo por el cual los Sackler se comprometieron a pagar unos 4.300 millones de dólares (3.700 millones de euros) y renunciar a la titularidad de Purdue Pharma, con la que han ganado más del doble mediante la venta de estos productos.
Además, la sentencia blinda a los Sackler contra nuevas acciones legales, lo que ha desatado las críticas de muchas familias afectadas. Actualmente, se está celebrando otro juicio que pone en el punto de mira a las farmacias, acusadas de lucrarse dispensando opiáceos sin cumplir la normativa federal que las obliga a monitorizar las recetas que reciben y asegurarse de que los medicamentos de riesgo acaban en las manos apropiadas.

Aunque todavía no se ha dictado la sentencia, es sabido que existe un mercado negro de sustancias legales como la oxicodona y el fentanilo que se venden junto a otras ilegales como la heroína. Laurel las ha probado todas, como Caroline, una de las chicas que se aloja en el centro de acogida y prefiere no revelar su nombre real. En su caso, ya existía un historial de adicción en la familia, con miembros que se drogaban en su entorno cercano. Ella resistió la tentación mucho tiempo hasta que, finalmente, cayó también en las garras de distintas sustancias.
A ello se sumó una relación sentimental cargada de violencia con otro adicto que, cuando escaseaba el dinero, la obligaba a prostituirse. “Ya está muerto”, cuenta, mostrando una inquietud que remite a la causa de ese fallecimiento: el accidente de tráfico del que ella salió viva de milagro. Después de un tiempo en coma que le sirvió para desintoxicarse, los médicos le recetaron opiáceos para tratar el dolor que le generaron múltiples cirugías. Cuando le pregunto si no sabían de sus problemas con las drogas, agacha la cabeza y murmura: “Me dijeron que era una dosis muy baja, que no recaería”, pero sí lo hizo.
El doctor Andrew Kolodny, director de un centro de investigación sobre opiáceos en la Universidad de Brandeis, asegura que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés), no cumplió los protocolos requeridos a la hora de aprobar el uso y la comercialización de la oxicodona a manos de Purdue Pharma. En un artículo para el AMA Journal of Ethics, Kolodny argumenta que si la FDA, una agencia federal, hubiese seguido la normativa vigente, esta sustancia solo habría estado indicada en caso de enfermedades terminales.
El mismo artículo cuestiona las puertas giratorias entre la industria farmacéutica y el gobierno: en los últimos años, varios empleados encargados de aprobar los permisos para opiáceos han pasado a trabajar para sus fabricantes, y hasta ocho expertos que participaron en un comité asesor para la FDA en el año 2002 tenían vínculos financieros con distintas farmacéuticas. Tal y como se desprende de los datos, la gran crisis de salud pública que representa el consumo de opiáceos ha resultado ser un negocio muy rentable para ciertos sectores. Al otro lado se encuentran los más de diez millones de personas que efectuaron un “uso inapropiado” de estas sustancias, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (datos de 2019), además de las víctimas mortales.
Lugar donde se firmó la Declaración de Independencia, ciudad histórica en la que se encuentra la calle más antigua del país, Filadelfia es también la meca estadounidense de los opiáceos. El barrio de Kensington, que alcanzó fama nacional a raíz de un reportaje publicado por el New York Times en 2018, ha pasado a ser conocido mundialmente por unos vídeos anónimos que circulan en Internet.
Filadelfia, meca de la droga
En las calles de Kensington puede observarse a multitud de gente inyectándose heroína a plena luz del día, basura y heces de quienes deambulan sin hogar, montones de jeringuillas y una desolación que afecta tanto a las personas adictas como a las familias que allí viven. Eduardo Esquivel, presidente de la asociación de vecinos, denunció recientemente la situación en una columna de prensa, donde llegó a acusar a las autoridades de querer contener el problema entre las lindes del barrio.
Aunque el ayuntamiento ha lanzado recientemente un plan de acción ante la escalada de muertes durante la pandemia, a Esquivel no le parece suficiente. En Kensington se mueven unos mil millones de dólares al año en compraventa de drogas, y es uno de los enclaves más peligrosos de la urbe, con siete homicidios, 66 agresiones con violencia y 132 robos reportados en el último mes, según datos de la policía.

Laurel siente escalofríos solo de pensarlo. Cuando estaba enganchada, relata, el barrio le parecía un paraíso; ahora lo ve “asqueroso, maldito” y únicamente va para proporcionar asistencia a quien lo necesite, en forma de medicamentos para la sobredosis e información sobre Savage Sisters. Critica que no exista ningún tipo de regulación para las casas de acogida, donde a menudo se exigen favores sexuales a las inquilinas a cambio de un techo. Sin embargo, esa facilidad burocrática jugó a su favor a la hora de fundar su organización, que ya cuenta con cuatro centros y subvenciones municipales. Más allá de la asistencia médica y el alojamiento, su ONG ofrece distintas actividades deportivas que buscan promover un estilo de vida saludable entre quienes aún se encuentran recuperándose. La acompaño a una de ellas, la clase de kickboxing: “La gente tiene mucha rabia dentro, ¿sabes? Hay que sacarla”.
La observo soltar puñetazos y patadas junto a otros que han sufrido circunstancias parecidas. Sonríe. Como Caroline, está orgullosa de haber superado una adicción que casi la mata, a pesar de los pocos recursos disponibles para personas en su situación. A la laxitud federal que impide regular desde arriba la maraña de intereses económicos detrás de la prescripción de opiáceos, se unen bloqueos legales como el impuesto al centro de consumo supervisado que iba a abrirse en la ciudad. Un juzgado impidió que la iniciativa fructificase y ahora el caso se encuentra en el Tribunal Supremo.
Barrera tras barrera, “hay que seguir luchando”, asevera Laurel. Golpea el saco de boxeo, coge aire, golpea de nuevo más fuerte, se seca el sudor. Hoy, en este gimnasio de las afueras, parece invencible.