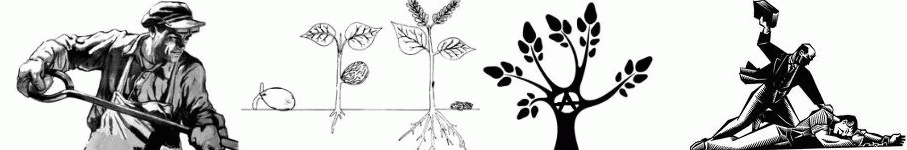La violación como arma (y propaganda) de guerra
En ocho años de guerra en Ucrania el primer y único proceso de violencia sexual durante el conflicto armado acaba de iniciarse este mes de mayo. El resto se quedará en los informes que dormirán el sueño de los justos
Irene Zugasti 24/06/2022
“I keep telling him, it’s rape the women and set fire to the houses”. (“Sigo diciéndoselo: hay que violar a las mujeres y prender fuego a las casas”.) Cohen el Bárbaro, uno de los antihéroes de la literatura fantástica de Terry Pratchett, lo tenía claro: la devastación del enemigo pasaba por sus pastos, sus hogares, su ganado, y, sobre todo, por los cuerpos de sus mujeres.
Pero si entre los deberes de cualquier héroe épico estaba desflorar a las vírgenes de cada aldea arrasada, profanar la propiedad del enemigo y batallar por la promesa futuro rodeado de valkirias en el Valhalla, la ficción y la realidad no distan demasiado. Épica y fantasía aparte, en la deshumanización del otro que supone cualquier guerra, follárselo, metafórica y literalmente, es mucho más que tener sexo. “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”. Así arengaba, a través de la radio Queipo de Llano a los sublevados nacionales de la guerra civil.
Por eso hoy –y no antes–, en la guerra más híbrida de todas las guerras, la de Ucrania, la violencia sexual se ha colocado en el punto de mira. No es casual: el desgaste en el frente, la caída del interés público por las noticias o el desvío de atención a dramas más cotidianos, como la inflación o la crisis de suministros, han llevado a los titulares y a las reuniones del Consejo de Seguridad la ONU una realidad que se trataba a menudo como un daño colateral, como un problema aparte, como algo que posponer a tiempos de posguerra y paz.
Pero esto no es nuevo, ni se circunscribe al 24 de febrero en que arrancara la invasión rusa. Informes de Naciones Unidas de 2018 en la región de Donbás, donde la guerra de baja intensidad (pero altísimas consecuencias) se mantuvo activa desde 2014 pese a los acuerdos de paz firmados en Minsk, reconocían que existían suficientes indicios y pruebas de violencia sexual como para alarmarse. Por parte de ambos bandos. Y no solo a civiles. Y no solo a mujeres. Ya en otro reporte similar de 2016, Naciones Unidas reconocía igualmente la existencia de casos probados por parte de las SBU (el Servicio de Seguridad Ucraniano) en Donetsk. Ese mismo año, la OSCE recogía también testimonios de prisioneros en el este del país que reportaban abusos sexuales, torturas y constantes amenazas de violación hacia ellos y sus familias. Desde febrero, la misión de Naciones Unidas en el terreno recoge decenas de testimonios aunque advierte de que la gran mayoría de los casos no se trasladan a las autoridades. “El tiempo” –dice una de las últimas notas de prensa– “aclarará la dimensión de estas agresiones”. Pero si algo avanza en contra de la justicia y de la reparación, y cronifica el silencio, es precisamente el tiempo.
Leyendo a investigadoras, activistas y trabajadoras con muchos conflictos armados a sus espaldas (permítanme citar a algunas: DeLargy, Grabitzer, Segato, Brownmiller, Mocnik) surgen algunas ideas importantes sobre la violación en tiempo de guerra, que van más allá de la obviedad de su existencia.
Hay ejércitos y milicias que violan como parte de su estrategia de terror y algunos que no lo hacen, o incluso, lo castigan entre sus filas
En primer lugar, que, si bien es un fenómeno intrínseco a casi toda guerra, no es homogéneo ni sucede en las mismas proporciones en todos los conflictos. Hay ejércitos y milicias que violan como parte de su estrategia de terror, (pensemos, por ejemplo, en Daesh y el secuestro de mujeres yazidíes para la esclavitud sexual y los embarazos forzados) y algunos que no lo hacen, o incluso, lo castigan entre sus filas. El propio Gerry Adams reconoció que el IRA realizaba “juicios paralelos” a los agresores sexuales que acababan a menudo en fusilamientos o exilio. Por lo tanto, la violación es un arma de guerra, pero no siempre responde a una estrategia militar orquestada. DeLargy habla de un “oportunismo de guerra” en el que los muchachos de verde devienen agresores sexuales aprovechando la coyuntura, bien por su cuenta, o bien en grupo. De la relación entre las violaciones grupales y los ritos de masculinidad militares se han escrito cientos de ensayos, aunque, me temo, para eso no hay que esperar a que estalle ninguna guerra.
Otra cuestión esencial es entender la dificultad para establecer cifras reales sobre el fenómeno, pues es una violencia extremadamente compleja de reportar. No hay cadáveres, ni heridos en combate registrados en los hospitales, ni atestados policiales. Aunque en este conflicto, las cámaras gopro que portan muchos soldados y los smartphones con los que graban agresiones que han terminado circulando en la red pueden ser pruebas incriminatorias con las que no se contaba en Ruanda o Yugoslavia, donde sólo quedaron las experiencias, las propias y las cercanas –tu amiga, tu vecina, tu madre–, borradas a menudo por la vergüenza, o el miedo, por haber puesto tierra de por medio, o por las ganas de olvidar.
Muy pocas autoras han escrito sobre sexualidad tras la violación de guerra: parece que las supervivientes están condenadas a ser esa a la que violaron
Sí existen estimaciones, (más de medio millón de víctimas en Ruanda, Congo o Sudán, 60.000 en Bosnia o 7.000 en Kenia, sólo durante el periodo electoral) basadas en la recogida de testimonios, estudios de campo, o datos médicos como las infecciones por ETS (enfermedades de transmisión sexual), los embarazos no deseados o las asistencias clínicas, todos ellos, lógicamente, atravesados por el contexto de guerra. Si es complejo dimensionar la violencia sexual en tiempos de paz en países como el nuestro –según el Ministerio de Igualdad en su macroencuesta de 2019, sólo el 11% de las agresiones sexuales se denuncian– es mucho más difícil hacerlo en territorios de inestabilidad, donde operan factores como el territorio, la percepción de la propia comunidad, la situación pre y post conflicto o la falta de redes de reparación en las que confiar. Las mujeres de Sierra Leona negaban incluso sus violaciones, por miedo al escarnio público, y los maridos kosovares rechazaban creer que sus mujeres hubieran podido ser abusadas. Muchos no habrían querido regresar con ellas. Muy pocas autoras han escrito sobre la sexualidad tras la violación de guerra: parece que las supervivientes están condenadas a ser, solo y para siempre, esa a la que violaron.
Propaganda
Otra verdad incómoda es precisamente la politización de esos datos. La guerra de cifras suele librarse en medios y reportes y rara vez en la jurisdicción internacional y, como con todas las violencias contra civiles en tiempos de conflicto armado, se utilizan con más ahínco para atacar al enemigo que para reparar el daño en el bando propio. El sensacionalismo y la fascinación hacen el resto. El reciente cese en Ucrania de la defensora del pueblo, Denisova, por parte de Zelensky, refuerza esta idea de la violación, también, como propaganda bélica. Denisova fue obligada a abandonar el cargo acusada de centrarse demasiado en “delitos sexuales cometidos de forma antinatural” y “violaciones de niños” sin investigaciones que la respaldasen.
Denisova ya había sido interpelada por varias corresponsales que le afearon la forma en que narraba y detallaba las agresiones en sede parlamentaria: morbosa, e innecesariamente descriptiva –cucharas, candelabros, bebés–, parecía hacer de la violencia sexual rusa una compilación de perversiones, lo cual generaba un efecto precisamente contrario al que se pretendía denunciar. Las periodistas solicitaban hechos concretos y reportes, que Denisova no fue capaz de aportar. En su primera entrevista tras su cese, reconocía que “exageró” utilizando un lenguaje “muy duro” para poder recabar toda la ayuda posible en Europa. Afirma que le funcionó: tras una de sus intervenciones, varios parlamentarios italianos cambiaron su postura en torno al envío de armas al país.
Justificando el fin con los medios, Denisova inventó cifras y evocó fantasías gore. No hacía falta. Fuentes más fiables, como La Strada Internacional, (la organización que funciona como referencia ante la violencia machista en un país sin recursos estatales para abordarla) registra el aumento de llamadas al teléfono de ayuda para reportar casos de violación. En Polonia, donde las refugiadas y desplazas acuden a abortar, los movimientos católicos ultraconservadores han bloqueado clínicas para evitar su acceso, incluso aunque la legislación polaca observe, al menos en teoría, el aborto prematuro en caso de violación. Las periodistas encuentran a mujeres que les cuentan su experiencia en los pueblos, en las fronteras, en los refugios.
Rusia niega todas las acusaciones y las rebate como parte de la “propaganda occidental”. Sin embargo, ya en 2017 una ONG (Eastern-Ukrainian Centre for Civic Initiatives) redactó un detallado informe de testimonios en el que se recogía la violencia sexual infringida a mujeres y hombres por parte tanto de las milicias de Donbás como de los batallones ucranianos, especialmente en los espacios de detención y tortura. Uno de esos testimonios es el de una mujer acusada de ser informadora de Kiev al principio de la guerra, que acabó siendo encerrada y violada en el domicilio de un oficial militar. Puede verse narrado en primera persona en el documental francés Zero Tolerance, que recorre los conflictos armados de todo el mundo para poner de manifiesto la tolerancia a la violencia sexual en todos ellos. Este documental es una rara avis, especialmente interesante por su crudeza, no recreando las agresiones, sino señalando la carga propagandística y política y pintando un retrato –no solo de este, sino de todos los conflictos– complejo, que incomoda a todas las partes. Su equipo recogió historias de violaciones en el este de Ucrania desde 2014, y hasta llegó a reunirse con un miembro arrepentido del batallón Aidar, que hablaba de soldados en estado de shock, de alcoholismo, de “desfogarse” con prisioneras políticas cuyos cargos a menudo eran espiar o conspirar para el otro.
Ucrania señala con el dedo acusador y la prensa multiplica su mensaje, pero su gobierno no ha reconocido un solo caso de violencia sexual en su propio ejército, pese a todos los informes citados que dan cuenta de ello y pese a haber contado desde el inicio de esta guerra con paramilicias filonazis (Tornado, Aïdar, Azov) y haber liberado presos comunes con experiencia militar y delitos sexuales a sus espaldas para unirse al ejército regular. En el relato heróico de sus chicos –y chicas– movilizados en el frente no caben fisuras, por eso no se habla de desertores, de violadores, ni de insumisos.
Si bien la jefa de Misión en el terreno, Matilda Bogner, afirmaba al Washington Post que no tenían evidencias de que la violación fuese una estrategia coordinada a nivel militar, ello no quiere decir que no existan gran cantidad de casos del mencionado “opportunistic rape” o de que incluso unidades o batallones enteros sí contemplen la violación como una práctica común y tolerada entre sí. Como táctica militar, es barata, es fácil y es eficaz, no se gasta munición, y funciona, además, como ese “salario libidinal” (idea que tomo prestada a Sánchez Cedillo) para el soldado, que toma los cuerpos del enemigo como toma su territorio y sus símbolos, porque puede, porque se lo merece, y porque nada ni nadie parece impedírselo. En la rabia de la derrota, como ocurrió en Japón, o en el fragor de la victoria, como ocurrió en Berlín.
Si de verdades incómodas se trata, quizá una de las más delicadas es la de la violación entre hombres, Recordemos las imágenes filtradas de la prisión iraquí de Abu Ghraib, que fueron una de las primeras veces que el tabú de la tortura sexual masculina en tiempos de guerra se asomaba a las televisiones y los periódicos. George Bush lo ventiló como “lamentables casos aislados”. Los casos aislados, no obstante, se recogen en las crónicas de demasiados conflictos. Sorprende mucho que en la literatura sobre el tema no sean pocos los expertos e investigadores que insisten en que en esa violencia entre hombres hay mucho de poder y humillación y poco de placer, como si, negando el hecho sexual, y convirtiéndolo en burda violencia física se redujera el estigma de haber sido follado –metafórica y literalmente– por el enemigo. Algo que no se hace con las mujeres, precisamente, porque de ese terror sexual se alimentan las guerras.
En el imaginario colectivo permanecen las imágenes de brutales violaciones en pueblos devastados por la guerra, en la prisa de un jergón y entre llantos y gritos de auxilio. Pero la violación como arma de guerra se despliega mucho más allá de la narrativa de un soldado que irrumpe en el hogar y en el cuerpo de una mujer indefensa. Son las mujeres yazidíes secuestradas durante meses dentro de un cuarto donde nunca pasa nada, los manoseos al atravesar cada día los checkpoints, las niñas llevadas a los cuarteles y los hoteles de diplomáticos; las mexicanas violadas en las comisarías, las embarazadas en nombre de las limpiezas étnicas; los compañeros de armas y cuartel pasados de copas; las prostitutas retenidas en los campamentos sin poder salir, las mujeres mayores que se ofrecen a ser violadas una, y otra, y otra vez por oficiales y caciques locales, para que dejen en paz a sus nietas. Son las comfort women coreanas concentradas en los campos japoneses, las bush wives de Sierra Leona, obligadas a follar y a combatir en el frente; son todas las condenadas a ser descanso del guerrero mientras dure la batalla. La vergüenza del veterano que no contará nunca pero pagará a golpes en su casa. La viagra en los bolsillos de soldados libios, chechenos, o americanos. El primer ministro de Etiopía presumiendo, en 2019, de que cada uno de sus soldados dejaba 10 hijos en la tierra conquistada. Son, también, las supervivientes del horror abusadas después por los misioneros internacionales.
Al hilo de esto último, los escándalos de Oxfam en Chad o Haití o de Naciones Unidas en República Centroafricana y en la República Democrática del Congo nos recuerdan que ese oportunismo sexual, individual o colectivo, casual o deliberado, también se queda en casa. El relato colonial de las invasiones incivilizadas perpetradas por el enemigo –sea un malvado musulmán, un africano salvaje o un bárbaro estepario– se rompe cuando las víctimas narran experiencias que no encajan en el relato y que señalan a los buenos de la historia. Una filtración de un informe interno de la ONU sobre las violaciones del ejército francés a menores congoleñas sugería que estas podían ser falsas y responder a “intereses financieros”. Tu testimonio estará, para siempre, ligado a la victoria o la derrota de quien te viole.
Y entre informes, reportes, cifras y resoluciones, las ucranianas –y las malienses, y las afganas, y las palestinas, y las camerunesas– han aprendido a llevar navajas y condones encima cuando salen a la calle. En otras guerras, las mujeres saben que hay que tener a mano la dirección donde abortar si hiciera falta, que hay que camelarse a un soldado de confianza para no tener que acostarse con decenas, o que es mejor curarse las heridas de la penetración en casa para que no lo sepan los vecinos. Pero también hay estrategias de resistencia y de reparación que nacen de la propia guerra. Las combatientes kurdas en Rojava tienen unidades específicas para ajusticiar violadores. Las Tigresas Tamiles de Sri Lanka se organizaron en batallones de autodefensa para evitar las violaciones y cuidar a su comunidad, como el Batallón de viudas del GAM en Indonesia. En inglés, la expresión “don’t cut your nose to spite your face” (algo similar al dicho de “escupir para arriba” o “tirar piedras a tu propio tejado”) hace referencia a la historia de Santa Ebba y sus hermanas, unas monjas medievales que mutilaron sus narices para evitar ser violadas por los vikingos invasores. Un fracaso absoluto, pues su abadía terminó ardiendo con ellas dentro, y de ahí el dicho.
Violar a las mujeres de los grupos conquistados ha sido un rasgo que ha sobrevivido al progreso, a la legislación, a la moral y a la ética
Decía Gerdar Lerner, planteándose el origen del patriarcado, que violar a las mujeres de los grupos conquistados, como aconsejaba Cohen el Bárbaro, ha sido un rasgo que ha sobrevivido al progreso, a la legislación, a la moral y a la ética de siglos de Historia. Para la autora, es una práctica previa a la sociedad de clases; es la institución patriarcal en su estado más puro. Pero dejando a un lado las causas, si eso fuera posible, nos queda el presente y el futuro. En ocho años de guerra en Ucrania el primer y único proceso de violencia sexual durante el conflicto armado acaba de iniciarse este mes de mayo. El resto se quedará en los informes que dormirán el sueño de los justos en algún cajón o en algún PDF perdido en la red. Se quedará en las historias de vida y en las redes informales, en las noticias y en la batalla de la propaganda. Las supervivientes –como las tratadas y las traficadas que tanto preocuparon hace unos meses– engrosarán las cifras de otra resolución internacional, y de otro informe, y otro, y otro, y esperarán, como en todas las guerras, las promesas de un juicio justo, o de una compensación económica, o simplemente, de que las dejen en paz, que, en una guerra, no es poco. ¿Se puede procrastinar de nuevo la justicia, la memoria y la reparación de la violencia sexual a cuando cesen los disparos? Demasiadas cosas que legar, me temo, a una posguerra interminable.
Autora >