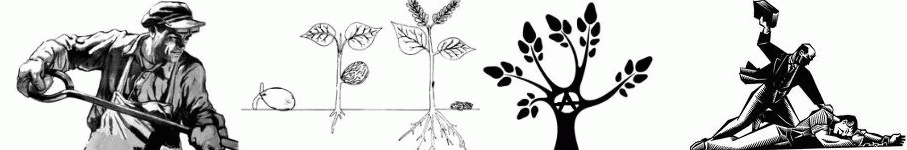1936: La revolución camuflada
Cuando en los medios de comunicación se habla o escribe sobre la guerra española del 36, cosa que ocurre raras veces, prácticamente nunca se insiste sobre el hecho de la revolución que la acompañó siempre como un amante indeseable. En su momento, el disimulo de la revolución social en la ciudad y el campo fue una magna obra de ocultación y desfiguración llevada a cabo principalmente por el estalinismo, no sin la complicidad de los partidos y organizaciones que colaboraron con él y obedecieron sus directrices. A todos los bandos leales les convenía el encubrimiento, y especialmente a la burocracia soviética, pues con él se pretendía poner fin a la no intervención de las democracias burguesas. En vano. La guerra la ganaron los fascistas, y la revolución, liquidada ya en el bando republicano, fue arrinconada en el desván de la memoria, olvidada, aunque no sus responsables, o los que fueron acusados de tales, que fueron implacablemente masacrados tras la farsa de juicios sumarísimos.
En una época hiperacelerada como la actual, el escamoteo de la revolución, o de toda la guerra si se quisiera, es fácil, pues el acontecimiento, a pesar de ser el de mayor importancia en el siglo XX, representa para una sociedad civil incapaz de autonomía, entregada completamente al presente, una fracción muy pequeña de tiempo cada vez más lejano, y por lo tanto, cada vez más extraño e incomprensible. El pasado es lo que menos preocupa a la mayoría de los individuos que nacieron durante el tardofranquismo y la llamada Transición, de alguna forma beneficiarios de la prosperidad económica que siguió a la posguerra europea. Son personas que interiorizaron los valores consumistas de la burguesía, conformes con su miseria existencial, luego sin interés por la historia, desmemoriadas, encerradas en su esfera privada, sometidas al bombardeo constante de mensajes unilaterales de la dominación, y por consiguiente, sin vida pública ni pensamiento propio, obedientes a los designios de las jerarquías establecidas. La desaparición del movimiento obrero revolucionario permitió asimilar de buen grado la nueva versión propagandista de la guerra civil, la del olvido pactado entre el franquismo reformador y la oposición blanda, que lamentaba «una guerra entre hermanos» felizmente reconciliados y amnistiaba a los responsables del genocidio posguerrero. Hubo guerra, «con errores en ambos bandos», pero si nos atenemos al espíritu del pacto de silencio, dejó de haberla.
En un mundo donde nada es lo que parece, donde el pasado lo escriben y reescriben los vencedores, la verdad hay que buscarla en el reverso de la historia, por abajo, desenterrando el punto de vista de los vencidos. Solamente así resplandecerá. Si contemplamos los hechos en la perspectiva de los vencedores, la monarquía liberal de hoy vendría a ser heredera de la república democrática de entonces, violentamente purgada por un exceso de celo militar que trajo el paréntesis del régimen franquista. Sin embargo, nadie podría explicar inteligiblemente la dictadura pasada considerándola un error fatal, una excepción trágica a la norma democrática y progresista corregida por suerte para todos en 1978. La sangrienta Dictadura de Franco anduvo íntimamente ligada a la profunda crisis capitalista de los años treinta, tanto política como económica, es decir, que tuvo mucho que ver con el fracaso de la democracia parlamentaria y el fiasco del progreso industrial y tecnológico, dos falacias enormes sobre las que se sostiene el estatu quo contemporáneo. Fue pues en tanto que salvación extremista del orden, un lance moderno, necesario, justificado desde la óptica de la clase dominante. Tanto como lo ha sido su disolución relativa en un sistema que quienes lo implantaron denominaron democrático.
La izquierda del régimen partitocrático imperante se cree audaz cuando va un paso más allá y define la pasada guerra civil como un confllicto entre azules y rojos, es decir, entre democracia y fascismo. Esa visión, digamos oficiosa, participa en el ninguneo del hecho revolucionario, que, tal como antaño hicieron los estalinistas, lo tacha de exceso causado por el irrealismo de las minorías anarquistas y su utopismo culpable. Nada que valga la pena recordar sino como deplorable extralimitación pasional de turbas incontroladas que dio pie a lamentables desórdenes no deseados por los legítimos representantes de la autoridad. De esta forma, el democratismo ciudadano de nuestros progresistas posmodernos presenta la revolución casi como un crimen, y en efecto, para la clase derrocada en el 36 la actividad revolucionaria fue criminal. Parafraseando al marqués de Sade, añadiríamos que la revolución es el crimen que contiene todos los crímenes. La revolución aspira a crear un orden nuevo, igualitario, más justo y más libre, pero no hay creación verdadera sin destrucción previa de lo existente. Para la guerra civil la negatividad creadora de las masas se concretó en justicia revolucionaria contra los enemigos de clase, incendio de iglesias y objetos religiosos (símbolos ideológicos del patriotismo faccioso), destrucción de archivos, expropiaciones, registros, formación de milicias, control de fábricas y colectivización de tierras. Un oprimido de la víspera decía de los ricos: «nosotros los veíamos como si fueran el diablo, y ellos a nosotros igual». Cualquier acción, al negar el orden establecido, es mala para los poderosos desarmados, algo así como un delito gravísimo, pero hasta la peor fechoría puede perdonarse ¿Cómo? Por su éxito. Todo acto de la revolución es criminal mientras esta no haya triunfado: el triunfo absuelve el crimen. La revolución será juzgada por su victoria, por imponer sus ideales, por realizar sus objetivos y cumplir sus promesas. Pero los revolucionarios que fracasan son criminales para la posteridad determinada por su derrota. Cualquier calumnia que se les endose será verdadera para los oídos de los vencedores. Entonces, teniendo en cuenta la ortodoxia de la dominación, nada más malvado y criminal que la Columna de Hierro.
La Columna de Hierro fue la vanguardia armada más genuina del proletariado valenciano urbano y campesino. Decía una de sus hojas: «hombres duros, con corazón desbordante de amor, paladines de la libertad y escudo de seres indefensos». Ninguna formación representó mejor el idealismo libertario, ni hubo otra que se opusiera con más vehemencia a las contradicciones de la CNT y la FAI, cuyos dirigentes debido a «las circunstancias» hacían girones de sus principios y se sometían a una alianza nacionalista de clases calificada, alegremente de antifascista. Sus decisiones tomadas al margen de los comités orgánicos, disgustaron a la burocracia confederal y específica y la pusieron en serios aprietos. En consecuencia, aquella trabajó de consuno con sus enemigos naturales -los caciques políticos, los burgueses camuflados, los ministros y los estalinistas- para socavar su fuerza e influencia. Ninguna columna anarquista arremetió tanto como ella contra la burguesía industrial y terrateniente, pisoteando sin ambages los sacrosantos principios de la propiedad, el mercado, la religión y el orden. Su animadversión hacia el Estado fue proverbial. Nunca contemporizó. Desde un principio dejó claro que sus milicianos no se batían por preservar la legalidad republicana, sino por la revolución. Resistió hasta lo indecible a la militarización. El Estado no era nada para ella y permitir que se reconstituyese y armase un ejército era el mayor desacierto que se podía cometer. Hubo importantes factores que inclinaron la balanza del lado de los facciosos, como por ejemplo la debilidad internacional de la clase obrera y la ayuda fascista a los sublevados, pero fue sobre todo gracias a la restauración del Estado que la revolución social fue aniquilada y se perdió la guerra, algo que figurará siempre en el haber de quienes no debieron ayudar a los restauradores y sin embargo lo hicieron.
La Columna de Hierro fue la milicia más consecuente en la teoría y la práctica de las ideas, escándalo que nunca le perdonaron. Fue colocada por su propia Organización en la tesitura de convertirse en brigada de un ejército estatal o disolverse. Escogió lo primero, pero a las primeras de cambio, se la utilizó como carne de cañón en una irracional y cruenta batalla de desgaste. Hubo muchas bajas y significativas deserciones. La brigada se reconstruyó con reclutas. El espíritu de la columna se quebró definitivamente y la fama que la envolvió quedó a merced de la maledicencia. Por una suerte de ironía compensatoria, su ardor revolucionario fue confirmado a la contra, gracias a ser la unidad miliciana más denigrada de la historia. Los que de una manera u otra la difaman, viendo lo que son, donde se sitúan y lo que hacen, en realidad le rinden homenaje.
Miquel Amorós
Presentación del libro «La Columna de Hierro. Hechos reales, hazañas y fabulaciones sobre la célebre milicia revolucionaria del proletariado», de la editorial Milvus, en la Fira del llibre anarquista de Pedreguer, 12 de septiembre de 2022.