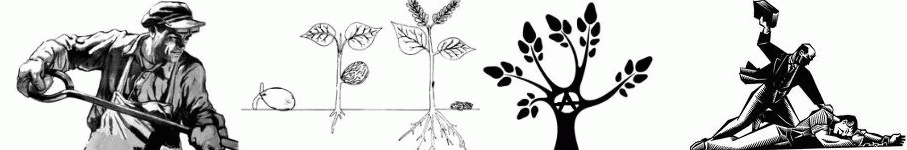CÓMO LAS CORPORACIONES DERROCARON LA DEMOCRACIA(I)
Introducción
ESte es un listado de abusos concretos cometidos en todas las esquinas del mundo por empresas y organismos multilaterales que viven del dinero público. Este resumen de los horrores del turbocapitalismo sirve como guía rápida para explicar el poder omnímodo que han adquirido en las últimas décadas las grands que permiten a estos señores del dinero protegerse de los damnificados de sus acciones< hombres y mujeres que a veces tienen la sorprendente manía de protestar por el saqueo de sus recursos naturales. Y que, solo en contadas ocasiones, logran salirse con la suya. Este texto cuenta el caso de varios asesinatos a activistas medioambientales, representantes de ONG o sindicalistas. El entramado legal internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial protege de una forma desproporcionada a los inversores internacionales, facilitando demandas millonarias contra gobiernos que no se pliegan a sus intereses. Pese a que estos mecanismos se han dirigido principalmente contra los países pobres, desde los años noventa las demandas de inversores internacionales también han lastrado la acción de gobiernos occidentales. “El sistema está fuera de control. ¿Qué posibilidades nos quedan si nuestros gobiernos pueden ser demandados por hacer cumplir las normativas medioambientales que afectan a los beneficios empresariales?”. Hay también una cara menos conocida de la ayuda al desarrollo. Tras el supuesto propósito de reducir la pobreza en el mundo, estos fondos acaban muchas veces llenando los bolsillos de unas empresas ávidas de beneficios. Por otro lado, este texto sirve para desmontar el mito de prosperidad generalizada que rodea a las zonas económicas especiales (ZEE), una figura legal nacida en 1959 en la localidad irlandesa de Shannon y que se expandió a principios de los ochenta a _China –inaugurando el hasta entonces inédito cóctel que resulta de mezclar el capitalismo feroz con una férrea dictadura comunista- y más tarde a muchos otros países en vías de desarrollo. Es muy posible que las ZEE, herramientas legales para fomentar la inversión extranjera, hayan logrado impulsar la economía -al menos las cifras macro- en muchos países. Pero estos crecimientos del PIB se han hecho a costa de provocar un enorme sufrimiento entre la población local expropiando terrenos o dificultando la actividad de los sindicatos. El resultado es el surgimiento de mini-Estados en los que rigen normas especiales, al margen de los criterios democráticos. Lo resume un agricultor en la ZEE de Thilawa, en Myanmar: “todo lo que hemos hecho siempre ha sido cultivar la tierra. Y ahora no tenemos tierra. No nos queda esperanza, solo desesperación”. La creación de ciudades 100% privadas –como Lavasa, en la India, cuyos fundadores confían en que alcance una población de 300.000 personas, descrita por una de sus trabajadoras como un lugar sin amistad, sin ocio, sin parejas- no es más que otro paso en el proceso orwelliano de privatización de todas las esferas de la vida. Otro tema crucial son los paraísos fiscales. En la isla Mauricio hay empresas que mezclan, sin ningún empacho, la práctica de escapar al pago de impuestos con la financiación pública que les llega a través del brazo inversor del Banco Mundial. Finalmente, el texto se dedica a la privatización de la seguridad y de los controles fronterizos como los vínculos de algunas multinacionales con los paramilitares colombianos, de los que se valen para expulsar a comunidades locales con el fin de aprovechar el suelo en actividades mineras o agrícolas. “La tasa de impunidad es superior al 95% cuando se trata de asesinatos de sindicalistas. Las autoridades colombianas, cuando se les aprieta, puede que pongan en marcha alguna investigación, pero muy pocos de los autores son llevados ante la justicia”. El dinero privado también es usado para controlar las fronteras entre Israel y los territorios palestinos o en una Europa obsesionada con evitar la llegada de refugiados. Hay un tejido de intereses que socava la soberanía de los paises en vías de desarrollo, que se enfrentan a nuevas formas de dominación adaptadas a la era posterior a la colonización, una especie de colonialismo 2.0. La escasa rendición de cuentas por parte de quienes mandan –los que realmente mandan- respecto a las actividades que desarrollan a lo largo y ancho del planeta, se explica en este texto. Estos agujeros negros del capitalismo están muy alejados del escrutinio de los medios de comunicación, muchas veces inmersos en guerras partidistas que soloo interesan a quienes siguen la política como una partida de ping pong. Los medios son una de las patas que no están haciendo su trabajo en el sistema democrático, por no trasladar al gran público los desmanes de los amos del dinero. El periodismo de investigación exige “la indignación moral de un reportero ante la injusticia, la incompetencia, la brutalidad y la miseria”. Para muchos periodistas, su trabajo "es simplemente un empleo. Lo que les interesa son la cenas con los poderosos y actuar como sus perritos falderos. Los que desean apasionadamente dar voz a quienes carecen de ella y luchan contra la hipocresía y la explotación son lamentablemente escasos”. Les preocupan las consecuencias para los sectores más amplios del público, que suelen carecer de perspectiva crítica sobre las actividades del poder en nuestras sociedades.. A medida que los imperios europeos se desmoronaban en el siglo XX, las estructuras de poder que habían dominado ese mundo se renegociaban. No obstante, en lugar del triunfo de la democracia, lo que surgió fue un asalto silencioso a sus fundamentos, a saber; el imparable ascenso del poder corporativo mundial y de nuevas estructuras para protegerlo de los que quisieran rebelarse. Este texto es una guía sobre el auge de los imperios corporativos transnacionales que hoy en día dictaminan la asignación de los recursos, como se gobiernan los territorios, cómo se define la justicia y quién se libra de ella. Existe un sistema jurídico poco conocido internacional, pero poderoso, a través del cual las grandes corporaciones y los inversores extranjeros interponen demandas por valor de miles de millones de dólares. Los casos canalizados a través de este sistema han retrasado y, en algunos casos, anulado medidas adoptadas para proteger la salud pública y el medioambiente y construir un futuro más justo e igualitario. A continuación , el texto se centra en la ayuda internacional al desarrollo para saber cómo ha ayudado a las empresas a expandirse (o las han rescatado cuando han tenido problemas). Más allá de los beneficios empresariales, estos sistemas legales de protección corporativa apoyan a nivel mundial el control y la influencia que las empresas ejercen sobre las sociedades ya fuera sobre la cesión de terrenos a grandes compañías o sobre el incremento de la seguridad privada a nivel internacional. Desde Sudáfrica a Myanmar, estos sistemas y sus ramificaciones han funcionado para aislar de la democracia a las grandes empresas y a las elites adineradas. Son el producto de planes ambiciosos y de largo alcance para remodelar el mundo. Este texto trata sobre quién controla “realmente” el poder y toma las decisiones en el mundo actual. Trata sobre las reglas del juego, cuándo se hacen excepciones o quién las impone. Trata sobre justicia corporativa, bienestar corporativo, territorios corporativos, a escala global. Cada uno de los sistemas que expondremos se habían expandido más o menos al mismo tiempo, tras la Segunda Guerra Mundial,, cuando los movimientos independentistas de los países más pobres amenazaron la continuidad del gobierno británico y de otras potencias imperiales. Las elites capitalistas de Europa, incluidas algunas de las principales figuras del Reino Unido y Alemania, se pusieron en marcha para protegerse y construir nuevas estructuras que defendiesen sus intereses empresariales. Desde entonces, esta estructura se ha globalizado, sin la mediación de debates democráticos y socavando la acción democrática en todo el mundo. Justicia corporativa Una empresa exigía más de 300 millones de dólares de “indemnización” por habérsele negado el permiso para extraer el oro que había encontrado. Era una multa enorme para un país tan pobre como El Salvador, mayor de lo que recibía anualmente en ayuda exterior. Un movimiento cada vez más fuerte y amplio contra la minería y en favor de la protección de los recursos hídricos hacía de El Salvador el primer país del mundo en prohibir la minería de metales. Además de la demanda interpuesta por la empresa contra el país, los activistas locales recibían amenazas de muerte. Varios habían sido asesinados. El escrutinio internacional y los testigos sobre el terreno podrían servir para proteger a la gente La demanda internacional contra el Salvador había sido preseentada por una empresa con sede en Vancouver, Canadá, llamada Pacific Rim. Era lo que la gente del sector llamaba una “minera junior”. No tenía un gran imperio y se dedicaba a explorar nuevos yacimientos. La única joya de su corona parecía ser precisamente la mina que, según la empresa, el gobierno salvadoreño le había impedido injustamente comenzar a explotar. El argumento de la empresa era básicamente que el gobierno salvadoreño les había animado a explorar en busca de oro y, después de encontrarlo, les había impedido extraerlo. Decían que se les debía una indemnización por el dinero invertido en las actividades de prospección, pero también por la pérdida de sus hipotéticos “beneficios futuros”. En respuesta, los abogados de el Salvador decían que la empresa carecía de los permisos medioambientales necesarios para excavar y de los derechos sobre todo el terreno necesario para una explotación viable. Al parecer, muchos agricultores de la zona se habían negado a vender sus propiedades. Unas declaraciones del presidente de Pacific Rim, Thomas C. Shrake, presentadas ante el tribunal que juzgaba del caso, contribuyeron a ampllar la cronología de los hechos principales. Explicaba que la empresa se había instalado en El Salvador en 2002, tras comprar otra empresa que poseía licencias de prospección en el país. En la década de los noventa, tras una devastadora guerra civil de 12 años, el gobierno había cortejado a empresas internacionales para que se establecieran en el país. Había firmado tratados internacionales y aprobado una nueva ley de inversiones en 1999 que daba a los inversores extranjeros acceso a tribunales internacionales en caso de disputas con el Estado. Sin embargo, para cuando la empresa canadiense presentó su demanda en 2009, las cosas habían cambiado mucho. Los movimientos ecologistas ya habían tomado impulso. El recién elegido presidente, Mauricio Funes, anunció una popular “congelación admistrativa” de los nuevos permisos mineros. Todas las revisiones y aprovaciones de permisos quedaban en suspenso indefinidamente, a la espera de estudios medioambientales y de otros tipos. Los grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos confiaban en que la congelación fuera seguida de una prohibición permanente.