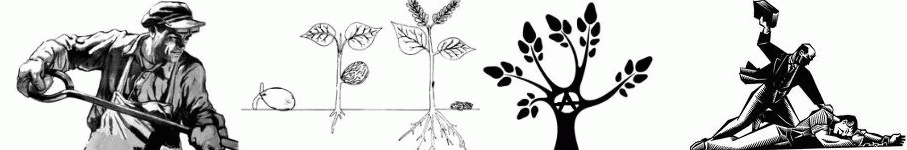CÓMO LAS CORPORACIONES DERROCARON LA DEMOCRACIA(V)
Cada vez más empresas privadas entraban en el negocio de las fronteras durante la “crisis migratoria” europea de la que tanto se habló en los medios. El “mercado de la seguridad migratoria” se ha disparado a escala internacional desde los atentados del once de septiembre de 2001 en EEUU, Se estimaba que este mercado podría duplicar su tamaño entre 2015 y 2022, alcanzando un valor de casi 30.000 millones de euros. Las empresas participaban en la construcción de la infraestructura física visible de las políticas migratorias restrictivas (vallas, muros, alambres de espino, torres de vigilancia), y también en la implantación de nuevas tecnologías (como drones, satélites, detectores de latidos, cámaras infrarrojas) con las que vigilar y controlar a los migrantes. Por toda Europa había gente haciendo dinero gestionando centros de detención de inmigrantes, ayudando en las deportaciones o dirigiendo refugios para solicitantes de asilo. El problema no era únicamente que se sacara provecho de una crisis, sino en qué medida los intereses privados participan en darle forma y prolongarla en el tiempo.
En Turín, al norte de Italia, una empresa llamada Gepsa se había metido recientemente en el negocio de la reclusión de inmigrantes. Formaba parte de un consorcio que gestionaba lo que llamaban “centro d´identificazione ed espulsione”(centro de identificación y expulsión, o CIE). Gepsa es una empresas francesa especializada en la gestión de servicios “En los lugares más sensibles” que requieren “discreción”, como prisiones, centros de detención e instalaciones gubernamentales de defensa”. En Francia tenía contratos en al menos trece cárceles. Y se estaba expandiendo internacionalmente, también a Italia. Era una filial de ENGIE Cofely, a su vez filial de Engie, una multinacional enorme. Engie se creó en 2008 mediante la fusión de Gaz de France y Suez (cuya historia se remonta a la empresa que construyó el canal de Suez en el siglo XIX). Sus ingresos anuales en 2018 superaron los 80.000 millones de dólares, superior al PIB de más de 100 países, entre ellos Luxemburgo y Uruguay. Comercializaba electricidad por todo el mundo y era conocida principalmente por sus actividades en el campo energético, pedro a través de su filial tambien participaba en el negocio de la reclusión. A lo largo de Italia, los CIE retenían a personas arrestadas por no tener sus papeles en regla mientras esperaban a ser identificadas para más tarde, si era posible, deportarlas. Las condiciones eran como las de una prisión, con celdas y alambre de espino. El centro de Turín en cuya gestión participaba Gespa era un antiguo cuartel militar. El grupo Gepsa se hizo cargo de la gestión en 2015. El contrato firmado especificaba que el centro tenía espacio para albergar a 180 personas, y garantizaba que la empresa gestora cobraría por un mínimo de 90 aunque el número de reclusos fuera menor a esa cifra. Eso garantizaba sus ingresos aunque los disturbios o los incendios volvieran a causar daños. Había sido un gran acuerdo, firmado por Gepsa junto con un contratista italiano llamado Acuarinto, por valor de millones de euros al año. Ambos habían cerrado contratos similares para gestionar otros centros de este tipo en Milán y Roma. Este trato había supuesto un desastre para los detenidos. Los contratos se adjudicaban a los licitadores más baratos, lo que garantizaba que “aquel que ofrecía menos, ganaba”, lo que llevaba necesariamente a recortes en los servicios. “Antes había actividades recreativas, deportivas, con perros, proyecciones de películas”, dijo, cosas ya “desaparecidas por completo”. Apenas había respeto por “la tensión y el sufrimiento psicológico (,,,) que produce la incertidumbre de las situaciones de las personas retenidas”, y los servicios sanitarios también eran preocupantemente escasos. “Mientras que hay un servicio nacional de salud que asiste a las prisiones y se encarga de la salud de los detenidos, en el CIE el personal sanitario depende de los contratistas”. Gepsa había empeorado aún más una situación que ya era mala. En su oferta, los nuevos gestores prometían ahorar costes, y en esa línea iban las quejas por la disminución de actividades y servicios, así como por el mejunje, cada vez menos apetitoso que se servía en las comidas. El flujo interminable de detenidos parecía funcionar perfectamente para algunos: los contratistas que cobraban por individuo detenido. Entre tanto, bajo gestión privada, los centros se habían convertido en lugares cada vez más secretos y de más difícil acceso para los observadores de derechos humanos y los periodistas. Empezaba a abrir un nuevo tipo de empresas: las que alejan a solicitantes de asilo obligados a vivir en centros temporales mientras esperan los resultados de sus solicitudes. En toda Italia había unas 100.000 personas en esa situación. Dado que los contratistas recibían entre 30 y 35 euros al día por persona, haciendo cuentas salen más de mil millones de euros al año. Algunos contratistas gestionaban grandes centros en ciudades importantes como Roma o Milán. Pero muchos solicitantes eran enviados “a lugares de difícil acceso, donde los residentes están aislados de la vida normal, lo que provoca un fuerte sentimiento de marginación y falta de acceso a los servicios”. Para los contratistas, estas ubicaciones remotas les permitían reducir tanto costes como el nivel de supervisión que recibían. Algunos vecinos de la ciudad que estaban organizando donaciones de ropa y calzado para los solicitantes de asilo, además de clases gratuitas de idiomas también reflejaban los recortes de gastos por parte de los contratistas que, más allá del refugio físico, se suponía que debían proporcionar esos productos y servicios, además de pequeñas cantidades de “dinero de bolsillo” para comprar cosas como saldo para teléfono en las tiendas de la zona. Un “Dinero de bolsillo” que llegaba tarde, si es que llegaba, y otras de albergues en los que se había cortado los servicios básicos. En enero, algunos solicitantes no tuvieron calefacción ni agua caliente durante días. Los voluntarios intentaban presionar al Gobierno local –que había adjudicado los contratos- para que hiciera algo al respecto. “Tenemos que estar presionando todo el tiempo. El contratista hace lo mínimo”. “No recibimos ayuda médica ni asistencia jurídica”. El negocio de los centros de acogida parecía fomentar una subasta a la baja en lo relativo a los servicios prestados, ya que los contratos se adjudicaban a quienes ofrecían los precios más baratos. Aparentemente, la externalización le permite al Estado lavarse las manos sobre lo que ocurra después. Un formulario de contrato para gestionar centros de acogida decía que las instituciones estatales quedaban “exentas de toda responsabilidad derivada de los daños que pudieran sufrir las personas o los bienes”. Los contratistas estaban al mando, y se hallaban protegidos por claúsulas de confidencialidad comercial. Así, se había vuelto más difícil controlar de forma independiente estos sistemas, por no hablar de exigir responsabilidades. Al intentar acceder l contrato de un centro de detención australiano, dijeron que “era secreto comercial (…) el Estado era igual que cualquier otro cliente comercial ordinario, y la ONU otra institución de la que temían que revelara a la competencia los secretos comerciales utilizados para fabricar su producto”.
G4S es uno de los mayores empleadores privados del mundo. Con sede en Londres, esta empresa suministra personal de seguridad a aeropuertos y prisiones y ha sido objeto de numerosos escándalos, tanto por el trato a sus propios trabajadores como a los detenidos. G4S también participaba en la subcontratación de centros de detención de inmigrantes. Tuiene una falta de transparencia “extremadamente preocupante” Parece lógico que, si empresas privadas hacen el trabajo del Ministerio del Interior y cobran de los impuestos públicos, estén sujetas al mismo nivel de escrutinio que el sector público”. G4S era una de las principales empresas del sector. Una enorme multinacional que en 2016 presumió de tener unos ingresos de 6.800 millones de libras y beneficios de 454 millones de libras. Además , era una empresa antigua cuyos orígenes estaban en un negocio de vigilancia fundado en Copenhague en 1901. No era la única empresa de este tipo. El mercado mundial de la seguridad privada –desde guardias a control de alarmas, transporte blincdado y otros servicios para gobiernos y particulares- ascendía ahora a un valor estimado de 180.000 millones de dólares, y se preveía que creciera hasta 240.000 millones para 2020. En un libro de 2010 titulado “Seguridad más allá del Estado”, dos profesores de la Universidad de Ottawa explicaban cómo la prestación de servicios de seguridad se ha “desterritorializado” progresivamente, independizándose de los Estados e “integrándose en una compleja arquitectura transnacional”. La privatización de la “seguridad cotidiana” se ha convertido en algo tan habitual que a menudo pasa desapercibida y no se cuestiona. Sin embargo, afecta a la distribución del poder en las sociedades (determinando quién obtiene seguridad y cómo) y a la estabilidad de los Estados (arrebatándoles el monopolio del uso de la fuerza). La proliferación de guardias privados, vallas y puertas de seguridad son “manifestaciones físicas dela desigualdad”. En varios países africanos había habido “muy pocos intentos de regular el sector de la seguridad privada”, probablemente porque creaba algunos puestos de trabajo en contextos de alto desempleo. Algunos Gobiernos, como el de Sierra Leona, facilitan incluso la exportación de mano de obra de seguridad privada al extranjero. Fomentando activamente la contratación de sus ciudadanos por parte dl mercado internacional. Calificó estas tendencias de preocupantes para las democracias y los Estados. En 2011 había aproximadamente 19,5 millones de guardias privados en setenta países. “Al igual que otros servicios comerciales, solo se beneficiarán quienes puedan y estén dispuestos a pagar. Esta dinámica corre el riesgo de exacerbar las disparidades entre los ricos –protegidos por sistemas cada vez más sofisticados- y los más pobres, que pueden verse obligados a recurrir a medios informales y a veces ilegales para garantizar su seguridad”. El acelerado crecimiento de esta industria iba más rápido que la regulación y los mecanismos de supervisión. Existe un código internacional de buenas prácticas, pero es voluntario y no vinculante. Más de la mitad de la población mundial vive en las decenas de países (entre ellos Australia, China,el Reino Unido y EEUU) donde parece haber más guardias privados –contratados para proteger solo a algunas personas, lugares y cosas específicas- que agentes de policía, que, al menos en principio, tienen el mandato de proteger al público en general. En Estados Unidos había más de 1.1 millones de guardias de seguridad privados frente a unos 660.000 policías y agentes de oficinas del sheriff. En EEUU “había la misma cantidad de guardias de seguridad privados que de profesores de secundaria”. Las ciudades y los estados más desiguales tenían mayor número de “empleados de seguridad”, un término amplio que utilizaron para englobar a guardias de seguridad privada, policías, agentes judiciales, funcionarios de prisiones y otros trabajadores relacionados. El crecimiento de la industria de la seguridad privada refleja la “ruptura de la confianza y de los lazos comunitarios” que conlleva el aumento de la desigualdad. En la India, las estimaciones apuntaban a que el sector de la seguridad privada llegaba a emplear a siete millones de personas. Esta cifra es muy superior a los 1,7 millones de agentes de policía que había en 2013. En aquel país el crecimiento de la industria de seguridad formaba parte de una tendencia más general de “separación de los ricos del resto de la economía”, que incluía confiar a “los servicios privados todas las facetas de sus vidas”, para proporcionarse “todo aquello que el Estado podría brindar… incluida la seguridad”.Es “extremadamente difícil determinar las operaciones o el verdadero tamaño” de este sector dado el “velo de secretismo que rodea sus actividades, que solo se levanta ocasionalmente”. Hay un “resurgimiento de fuerzas mercenarias…. reinventadas como empresas privadas de seguridad”, lo que está relacionado con “la creciente fuerza del imperialismo (neo)liberal”. Estos movimientos de externalización más generales “han sentado las bases para una (re)privatización de las fuerzas armadas”. Las empresas militares y de seguridad privada modernas también habían experimentado un auge en las décadas de la “descolonización”, a medida que crecían los movimientos independentistas y anticoloniales y caían los imperios formales de Europa. A partir de la década de 1960, numerosos veteranos de las fuerzas especiales británicas se convirtieron en contratistas privados, con nombres como Watchguard International y Control Risks Group. Esas empresas experimentaron un nuevo auge al final de la Guerra Fría, cuando millones de personas abandonaron los ejércitos estatales y buscaron trabajo; y otro más con las guerras lideradas por EEUU en Oriente Próximo y los crecientes niveles de desigualdad de ingresos. Si “tienes mucho más dinero que todos los que te rodean (…) querrás protegerlo. Buscar seguridad en el sector privado es la forma obvia de hacerlo”. Durante las guerras dirigidas por EEUU en Irak y Afganistán, “acudió un ejército de trabajadores privados que antes habrían realizado directamente los militares. Entre los contratados había antiguos niños soldados de Uganda. Después de eso, muchos se quedaron trabajando en el sector. “Las fuerzas mercenarias reforzaban el imperio a bajo precio”. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando “la naturaleza de la guerra cambió hasta el punto de que las fuerzas mercenarias se volvieron irrelevantes”. Fue un periodo en el que los ejércitos estatales se expandieron de forma espectacular. Es en ese contexto en el que Max Weber escribió sobre el monopolio del uso legítimo de la fuerza como la característica definitoria del Estado. Ese contexto ha cambiado. Las empresas privadas se han involucrado (o vuelto a involucrar) cada vez más en todas las fases de la guerra, incluido el entrenamiento y el armamento de soldados, la recopilación de informes de inteligencia y el asesoramiento estratégico. -Se las puede contratar para luchar en guerras civiles, contra grupos rebeldes, insurgentes e incluso manifestantes. Son “guerreros corporativos”. Con su crecimiento, “el comienzo del siglo XXI está siendo testigo del desmoronamiento gradual del concepto weberiano de monopolio de la violencia. Las empresas del sector de la seguridad privada suelen trabajar para los Estados, pero pueden tener muchos clientes al mismo tiempo y trabajar también para otras empresas privadas o particulares adinerados. Aproximadamente el 70% de los clientes de seguridad privada en Europa eran otras empresas, no Estados ni organismos públicos. “Ahora existe una gama de servicios muy amplia, dependiendo de quién seas”. Esta industria también proporcionaba a las agrupaciones criminales que contrataban estos servicios “opciones y vías nuevas hacia el poder iniminaginables hasta hace muy poco”. Los “Estados pueden acabar siendo como los dinosaurios hacia el final del Cretácico: poderosos pero torpes, no superados todavía, pero sin ser ya los dueños indiscutibles de su entorno”. En la década de 1970, académicos como el teórico político Hedley Bull predijeron el surgimiento del “neomedievalismo”, es decir, la aparición de actores no estatales y el solapamiento de su autoridad con la de los Estados. “El mercenario moderno”, escrito por un antiguo contratista del gigante de la seguridad privada Dyncorp, nos cuenta cómo esa empresa había sido contratada por el Departamento de Estado estadounidense para diseñar, reclutar y entrenar al nuevo ejército de Liberia tras la guerra civil que sufrió el país. Se trataba de “la primera vez en dos siglos que una nación soberana contrata a una empresa privada para formar las Fuerzas Armadas de otra nación soberana”. También habla de un auge de un mundo “neomedieval” en el que las fuerzas privadas determinan los resultados de los conflictos en un “sistema internacional multipolar, no centrado en Estados, con autoridades y lealtades superpuestas”. Y era inútil detenerlo.
Cuando la seguridad se privatiza, solo los que tienen suficiente dinero pueden comprarla. ¿Qué significa esto para la democracia? En algunos países, la expansión de la industria de la seguridad privada permitió a los más ricos e incluso a las clases medias prescindir del Estado. En América Latina esta tendencia “aumenta aún más la desigualdad, ya que diferentes grupos sociales tienen diferente capacidad para hacer frente a la delincuencia”. Apuntaba que era tanto causa como efecto del aumento de las desigualdades. En 2016 “en todo el mundo, en los hogares equipados adecuadamente, el guardaespaldas es la nueva niñera”. “El miedo al terrorismo, el clima político volátil y una sensación generalizada de que la creación de riqueza de unos pocos se ha producido a expensas de la mayoría han hecho de la paranoia la norma”. Varias empresas ofertan explícitamente sus servicios a los más ricos, como “protección personal para ejecutivos” o seguridad para megayates. Una de esas empresas, Pinkerton, decía contar con unos impresionantes 170 años de experiencia con “agentes altamente cualificados” que protegen a “ejecutivos de la lista Fortune 100 y a su personal, artistas, deportistas, grandes propietarios, familias reales y diplomáticos”. La privatización de la seguridad también afecta al Reino Unido. En 2015 había 232.000 guardias de seguridad privados en el país, cifra que superaba con creces el número de agentes de policía. Este mercado tenía un valor de más de 6.000 millones de libras. Entre los clientes se encontraban comunidades locales: los residentes de una ciudad de Essex, por ejemplo, habían contratado seguridad privada para patrullar las vías públicas por la noche, cuando cerraba la comisaría local. El servicio MY Local Bobby, dirigido a los residentes de los barrios lujosos de Londres, es otro ejemplo. La idea es pagar por algo que está más allá de lo que ofrece el Estado. Otra empresa londinense, Westmister Security, ofrecía “seguridad completa y gestión del estilo de vida para personas, familias y empresas de alto poder adquisitivo”, Además , anunciaban que sus empleados tenían formación policial y militar. También en el Reino Unido encontramos más de una docena de empresas militares y de seguridad privada con sede en Hereford, cerca del cuartel general del Servicio Aéreo Espacial (SAS). Cada seis semanas se llenaban de posibles reclutas para el negocio. Venían de diversos lugares, como Europa del Este, EEUU y Latinoámerica. Eran mercenarios, dedicados a la protección de VIPS o propiedades corporativas. En 2014, un informe del Ministerio de Defensa británico predijo que el auge de los ejércitos corporativos, el terrorismo con drones y las armas láser se contarían entre las principales amenazas a la seguridad a escala internacional en los próximos treinta años. En él se dibujaba un futuro con grandes multinacionales equipadas con sus propias “fuerzas de seguridad altamente capacitadas” y nuevas tecnologías
como drones cada vez más baratos y de fácil acceso, también para delincuentes y terroristas, que incluso podrían “lanzar al espacio sus propios satélites de vigilancia”.
Durante décadas, el laboratorio de Los álamos lo había gestionado la Universidad de California, aunque bajo la presidencia de George W. Bush se sacó a concurso junto con otras instalaciones nucleares. Los términos del concurso se redactaron de forma que solo pudieran presentar ofertas empresas privadas. La idea para este cambio era que los gestores privados serían más eficientes y acabarían con los escándalos de seguridad. La adquisición corrió a cargo de una nueva sociedad corporativa llamada LOS Álamos National Security (LANS) SRL, dirigida por Bechtel, una enorme empresa privada con buenos contactos políticos. Contaban con otras dos empresas como socios, además de la Universidad de California, antirior gestora sin ánimo de lucro de las instalaciones. Bechtel era enorme. Era “tan poderosa y con un alcance tan global, que tiene su propia política exterior”. “El gobierno estadounidense es como un brazo de Bechtel en materia de política pública, y no al revés”. Fundada en 1898 por Warren A. Bechtel, la empresa ha pertenecido a la familia desde entonces y sigue siendo una de las mayores corporaciones privados de EEUU. Su sede está en Chicago y ha prosperada a través de grandes proyectos de ingeniería e infraestructuras pagados con fondos públicos. Han construido ferrocarriles, oleoductos, aeropuertos, refinerías de petróleo, presas y astilleros por todo el planeta, además del túnel del Canal de la Mancha entre Gran Bretaña y Francia. Los altos cargos de Bechtel han entrado y salido de puestos d epoder en el gobierno estadounidense, John McCone, Caspar Weinberger y George P. Shultz, ejecutivos de la empresa, fueron en su momento, respectivamente, director de la CIA, secretario de Defensa y secretario de Estado. Había una cara b en esta historia de éxito. La compra del sistema municipal de aguas -recién privatizado- de Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, y las dramáticas subidas de precios que siguieron fueron el detonante de las famosas “guerras del agua”. Su contrato en Los Álamos era relativamente reciente, pero Bechtel llevaba mucho tiempo involucrada en el mundo de las armas nucleares. Ya durante la Segunda Guerra Mundial construyó infraestructuras en Hanford, Washington, también utilizadas en el secreto Proyecto Manhattan. Aún tenía una planta de tratamiento de residuos nucleares en HANFORD y gestionaba otras instalaciones de seguridad nuclear desde California hasta Tennesse. Sin embargo, al tratarse de una empresa privada, Bechtel no estaba obligada a haceer pública tanta información como las empresas que cotizan en bolsa. Los Álamos se había convertido en una “ciudad corporativa secreta”. “Aunque estés dentro, no sabes nada”. El aumento vertiginoso de los costes y los salarios de los directivos de los laboratorios se dispararon hasta los 80 millones de dólares anuales (cuando antes rondaban los ocho). El laboratorio era un actor tan importante para Nuevo México que los representantes políticos permanecían pasivos frente a la exigencia de respuestas. Lograron puntuaciones altas en desarrollo de armas, pero preocupantemente bajas en gestión, seguridad e impacto medioambiental. Durante el tiempo que el laboratorio fue gestionado exclusivamente por la Universidad de California, los informes de rendimiento anual fueron públicos. Los datos sobre salarios, presupuestos, gastos y contrataciones eran accesibles en virtud de las leyes sobre información pública. Ahora, sin embargo, esos datos se ocultan bajo el pretexto de la “confidencialidad comercial”. Son propiedad privada. “Antes la ciencia dirigía este lugar y todo el mundo lo sabía (…) Eso se ha terminado”. La moral del personal había decaído: “Cuando tienes una plantilla que cree que “esto es nuestro2 y llega un nuevo equipo directivo que parece venido del espacio exterior porque funciona de manera corporativa… es difícil para la plantilla”. Había armas y materiales extremadamente peligrosos de por medio y algunas personas ya habían resultado heridas. Otros informes federales arremetieron contra los gestores del laboratorio por “deficiencias significativas y continuadas en materia de seguridad nuclear”. Una auditoría de 2016 afirmaba que el laboratorio “clasifica el riesgo por debajo de lo que debe y, por lo tanto, no aplica los niveles apropiados de atención en temas de seguridad y salud, incluidas cuestiones de seguridad nuclear”. En 2015, un incendio en una de las centrales eléctricas del laboratorio causó heridas a nueve trabajadores. Según un informe gubernamental, fue el peor accidente del laboratorio en casi 20 años. Concluía que “la aplicación inadecuada de controles por parte de los gestores provocó los daños personales”. Además, el informe señalaba que desde entonces “no se habían aplicado eficazmente medidas correctoras”, lo que incluía deficiencias en la identificación y el control de los riesgos”. En otras palabras: podía volver a ocurrir.