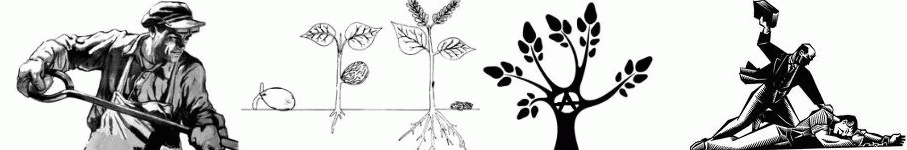¿LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA? Paco Marín Cuando se aborda la problemática del sector primario, el subsistema agropecuario y pesquero, conviene no olvidar su carácter imprescindible, pues su objetivo es el de satisfacer la necesidad humana ineludible de alimentarnos. Y tampoco de acotar el alcance, pues no es lo mismo analizar la situación de nuestro agro, que hacerlo a nivel de los países desarrollados o a nivel mundial. Resulta mareante consultar las cifras del sector en las distintas fuentes, la
yo
1 mensaje
Sin archivos adjuntos
28 jul
am2
TRABAJADORES DEL CAMPO, EL MÁS DIFÍCIL TODAVÍA Antonio Pérez Collado Si tener que ganarse el pan con el sudor de la frente es un castigo muy duro, hacerlo en el sector agrícola es doblemente punitivo; no digamos ya si encima se es inmigrante sin papeles o, peor todavía, mujer migrante. Lo primero que convendría considerar es la diversa composición de la mano de obra campesina. Por un lado estarían los trab
¿LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA?
Paco Marín
Cuando se aborda la problemática del sector primario, el subsistema agropecuario y pesquero, conviene no olvidar su carácter imprescindible, pues su objetivo es el de satisfacer la necesidad humana ineludible de alimentarnos. Y tampoco de acotar el alcance, pues no es lo mismo analizar la situación de nuestro agro, que hacerlo a nivel de los países desarrollados o a nivel mundial.
Resulta mareante consultar las cifras del sector en las distintas fuentes, la FAO, el Banco Mundial, las organizaciones ecologistas como amigos de la Tierra o Greenpeace, las estadísticas del Ministerio de Agricultura, o de la CEE… o la infinidad de artículos supuestamente científicos que certifican el incremento de la productividad, que no de la producción, con sistemas agroindustriales o ecológicos. Si algo queda claro es que no hay alternativa: sólo la producción agropecuaria con métodos tradicionales (y no sólo con lo que aquí llamamos producción ecológica, en trance de convertirse en una pieza más, rentable, del agronegocio) puede dar de comer a la humanidad sin comprometer los ecosistemas y la salud.
Según esas cifras, se pierden año tras año millones de hectáreas de tierras de cultivo, por desertificación o abandono, mientras se incorporan otras tantas por deforestación, ¿cuál es el balance? Se producen suficientes alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas. Más que de sobra. El problema por tanto no es de producción, sino de distribución y de pobreza que impide el acceso a alimentación suficiente a cerca de mil millones de seres humanos.
Así mismo se constata que tres cuartas partes de la población mundial se alimenta gracias a eso que se llama la agricultura familiar, en parcelas pequeñas, lejos del mercado mundial y la agroindustria, en mercados de proximidad, de la región ecológica, configurando culturas y gastronomía. Muy lejos de los productos del agronegocio, basado en “commodities” cuyos precios se fijan en las bolsas de chicago o de New York, donde no se produce nada: café, cacao, té, trigo y maíz, aceite, fundamentalmente el de palma, frutas tropicales.
A los que se ha sumado la producción de biocombustibles. A su cultivo se dedican las mejores tierras, en manos de multinacionales, en muchos casos expulsando a los agricultores de sus tierras, con trabajadores en régimen de casi esclavitud, con el uso abusivo de fertilizantes y pesticidas, química que envenena la tierra, el agua y a los propios trabajadores… y a los consumidores de productos con restos de esa química venenosa.
Entre nosotros, al envejecimiento de la población rural, el olvido de las prácticas tradicionales, el agua, los precios de miseria que se pagan en el campo, mientras se encarecen en los mercados, se suma el problema de los fertilizantes y los pesticidas. ¿Hay suficiente abono orgánico para asistir a la agricultura ecológica creciente? ¿se organizarán al fin los agricultores –dificilmente, dada la heterogeneidad del colectivo- en cooperativas de producción que fijen precios razonables, màs allá de las cooperativas de consumo y servicios que son las que agrupan a la mayoría del campo del país, mientras crece la extensión de tierras en manos del agronegocio?
En ese contexto de dudas más que certezas, no podemos obviar el asunto principal: el objetivo de la actividad, la consideración de los productores, la propiedad de la tierra.
La tierra, como bien esencial, al igual que el aire y el agua jamás debió ser privatizada, sino considerada del bien común, y a sus trabajadores esenciales, y, ya que sostienen a la colectividad, ser sostenidos por ella. “La tierra para quien la trabaja” es una aceptación de las reglas del sistema de propiedad capitalista. Bajo su lógica, lo ecológico imprescindible se transforma en producto con sello de calidad, carísimo, alejado de las posibilidades económicas de los más, artículo de lujo. Sometidos a las reglas del mercado capitalista, doblan el precio en origen, aunque luego se triplica en el punto de venta. O lo multiplican por diez, en el caso de los listos de la venta directa. A campo revuelto, ganancia de especuladores.
Nuestra alternativa no puede ser ninguna redistribución de la propiedad, salvaguardando el sistema. Sino la colectivización de las tierras, al margen que se pueda respetar la decisión del trabajo individual, que en el campo siempre es mentira. NO se puede colectivizar a la fuerza, ya nos lo enseñaron nuestros abuelos con su experiencia colectivizadora, pero es imprescindible acabar con los y las asalariadas semiesclavos con sueldos de miseria, también en la agricultura ecológica. Y si fuera preciso, colaborar todo el mundo equitativamente en los momentos de máxima necesidad de mano de obra, como la siembra o la cosecha.
La microparcelación para entretenimiento de urbanitas, los huertos urbanos en tierras sobrecontaminadas con todo tipo de residuos, los cultivos de terrazas y todas esas iniciativas pintorescas, como las técnicas importadas de otros entornos, de nombres exóticos, no van a resolver ningún problema más allá del ocio saludable. Lo que hay que rescatar y conservar es el prestigio y el saber hacer de las gentes de nuestro campo, en peligro de desaparición. Y su memoria utópica, cuando colectivizaron la mayoría de la producción del sector primario.