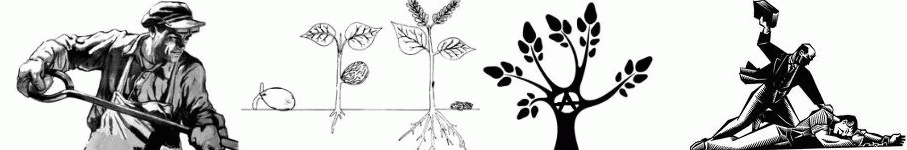LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN (III)
Las injusticias de la justicia social
Hoy el escalafón y la dominación no vienen determinados por el capital, sino por la identidad. En las zonas altas de la pirámide encontramos a una “mayoría” conformada por varones blancos heterosexuales (no hace falta que sean ricos), mientras que en la base quedarían las “minorías” conformadas por las mujeres, las personas racializadas y el colectivo LGTBIQ+. El opresivo sistema de ideas que ampara esa situación ya no es económico, el capitalismo, sino diversos sistemas sociales caracterizados por el abuso hacia esas minorías: el patriarcado, la heteronormatividad, o el conservadurismo en sus múltiples manifestaciones; sin distingos ni sutilezas, entran en esta última categoría etiquetas de distinta naturaleza política o religiosa que no tienen por qué ir de la mano, como la derecha o el cristianismo. Si el establecimiento de los roles “opresor-oprimido” de la justicia social sigue la misma lógica del marxismo, aunque desplazando el foco desde las condiciones económicas o redistributivas, a las condiciones identitarias o de reconocimiento, también los fines de la justicia social siguen un mismo camino de adaptación para su configuración: si el marxismo señala la propiedad privada como fuente principal de desigualdad entre las personas y persigue su eliminación total o parcial como proyecto de la sociedad futura, la justicia social señala las diferencias de sexo, género y raza como fuente principal de desigualdad entre las personas y persigue su eliminación (sexo), atomización ilimitada (género) o revanchismo (raza) como proyecto de la sociedad futura. Para la izquierda posmoderna las minorías sustituyen al proletariado, los “sin papeles” a la clase obrera, la “deconstrucción” como sustitución del materialismo dialéctico y las guerras culturales como sustitutas de la revolución. Según David Bernabé la razón del cambio de enfoque de la distribución a la representatividad se encuentra en la llegada de una posmodernidad aprovechada y controlada por el neoliberalismo –entendido como la defensa a ultranza de la libertad económica, o como una mercantilización de las libertades políticas del liberalismo-, que vierte su componente individualiasta y anhelos de autorrealización en la representación de la diversidad para convertirla en un producto de mercado más al que ahora todos desean optar. La izquierda tradicional defendida por Bernabé habría caído en la “trampa de la diversidad” preparada por el neoliberalismo, fundando una “izquierda alternativa” desde un nuevo progresismo liberal. Luchar por la representación de la diversidad es perjudicial cuando la lucha por la representación se lleva a cabo desde el ámbito neoliberal. De hecho, el mercado de la diversidad promovido por el neoliberalismo sería nocivo tanto para la izquierda como para los propios colectivos interesados y, por contra, beneficioso para la derecha. Una segunda lectura del aprovechamiento y transformación del discurso marxista para abanderar la lucha por la justicia social recae en la izquierda y se encuentra en la doctrina de la “teoría crítica”, una aportación de la Escuela de Francfort. La teoría critica duda de las certezas posmodernas y las somete a examen continuo, las rebaja a “constructos culturales”, es decir, entidades o artefactos impuestos por la sociedad con una finalidad dominadora. El género, también el sexo-”el sexo, por definición, siempre ha sido género”- son constructos culturales; no existe lo masculino y lo femenino, no existe el “hombre” y la “mujer”. Estas identidades no son más que ilusiones fruto de una creación social o institucional que hay que deconstruir, despiezar, para hacer visible la injusticia, atacarla, destruirla y construir una sociedad ex novo. El término “woke”, “despierto”, aglutina a todos aquellos que permanecen alerta frente a la injusticia social .la injusticia según la justicia social-, muy especialmente ante los problemas raciales, con el objetivo de “despertar” a su vez a otros con su denuncia. Esta corriente tiene su origen en los movimientos de emancipación negros en EEUU, y ese “estar despierto” recuerda a la necesidad que tenían las personas de color de estar en todo momento alerta ante posibles –y frecuentes- hostilidades. Los defensores de la justicia social gustan de identificarse como SJW –guerrero de la justicia social-. Por su parte el término “red pilled”, es el equivalente al “wokeness” de la derecha alternativa o “alt-right” de EEUU. En una clara referencia a “Matrix” el concepto remite a la pastilla roja (“red pill”) que pueden elegir tomar voluntariamente los personajes de la película para contemplar la verdad del mundo que los rodea y desmantelar la simulación informática a la que están expuestos sin ser conscientes de ello y a la que les devolvería la pastilla azul (“blue pill”). La deriva condenatoria que traen todos estos movimientos conducen de manera insalvable a la cancelación. Cualquier otra reacción ante la diferencia que no pase por el diálogo nos aboca a la censura. Quienes no son parte del colectivo deben callar. Porque no han vivido la experiencia de opresión y por tanto no tienen el derecho a aportar su opinión; porque son considerados directamente “opresores”; o porque el hecho de acumular etiquetas identitarias se convierte en signo de superioridad moral frente a otros. Estas prácticas cancelatorias que anulan o silencian a otros por lo que se considera o se cree que esos otros son, no valoran verdaderamente o no basan su posición en lo que otros dicen o tienen que decir, creando una peligrosa dinámica en que los “oprimidos” aplican a los “opresores” la misma medicina que recibieron durante décadas y aseguran sufrir todavía: juzgar a una persona por su sexo, u orientación e identidad sexuales, por su color de piel o por su procedencia.
Algoritmos y censura en redes
Se denomina “censura privada” a las cancelaciones ejercidas de manera discrecional por empresas, en general, las grandes corporaciones digitales.
Métodos
Las principales dinámicas que operan en esos marcos de pensamiento con el objetivo de hacer presente la cancelación son intervenciones sobre el lenguaje y la libertad de expresión, reglas de comportamiento, y presión social y de grupo. La cultura de la cancelación dispone de una serie de herramientas para responder a la libertad de expresión con imitaciones de distinto grado y naturaleza. Algunos de los resultados inmediatos de su aplicación son la censura, la difamación, el acoso o la intimidación. Consecuencias que se traducen en despidos, estancamiento y marginación laboral y social, bloqueos en redes sociales, juicios mediáticos y populares, pero también en consecuencias no tan aparatosas, como la autocensura. El carácter de estas herramientas es preventivo. Son ejemplarizantes y crean una nueva pauta de conducta para el futuro, y un solo caso manifiesto de cancelación es capaz de generar muchos otros indirectos en el tiempo. Son la invisibilidad inicial de los métodos, que operan de manera indirecta y sutil en el tiempo, unida a su diluída manifestación como cultura, los factores clave de la peligrosa naturaleza de la cancelación.
Los dogmas de la corrección
El filósofo Higinio Marín dice que la corrección política es “un conjunto de restricciones ambientales sobre lo que se puede decir y hacer”. Con “restricciones ambientales” se quieren significar normas no escritas, recomendaciones y consejos. Si bien acaban por ser imposiciones acerca de lo que es adecuado decir o hacer en determinadas situaciones y frente a determinados públicos. EStas limitaciones marcan límites invisibles, pero no por ello menos importantes, que estén en el “ambiente”; límites que son conocidos, o al menos intuidos, por todos los miem bros de la sociedad en la que aparecen, y que generan un entorno, un contexto, una atmósfera que condiciona con más o menos fuerza sus actos y manifestaciones. Las herramientas para su propagación y aceptación son implícitas, nunca explícitas. La corrección política ejerce una imposición sutil sobre las personas, su eficacia como herramienta de desaprobación viene de no parecerlo, y se despliega bajo la piel de cordero de la democracia, del talante democrático y la garantía de las libertades, o incluso bajo las garantías del progreso. Todo eso la hace, paradójicamente, másd peligrosa. Pero no por ello menos eficaz, destructiva y temible. Este es el juego de los populistas de uno y otro signo, que siempre “dicen lo que piensan”, “dicen las cosas como son”, y no atienden a los interrogantes cuyas respuestas son de “sentido común”. Los populistas son incorrectos , según ellos, porque siempre dicen la verdad. Sin embargo, el uso fraudulento de la corrección política como etiqueta es tan plausible como el uso de las reivindicaciones de respeto, igualdad y derechos con fines ideológicos que tienen que ver muy poco con el avance social y el progreso real, y que causan, en el proceso de ser refrenadas, la censura indiscriminada de quienes se oponen a ellas con argumentos prepositivos, lícitos y razonados. Esta deriva de la corrección política tiene su origen en la evidente y creciente “moralización” de la discusión pública, pero sobre todo del debate político. “Esa actitud política en la que el recurso a criterios morales exime de recurrir a los que corresponden a la argumentación publica propiamente dicha. Para empezar, a la confrontación de ideas, pero también a la consideración del adversario político como un contrincante tan digno de uno mismo”. Este moralismo dogmático provoca que las valoraciones personales, lejos de ofrecer una manera de ver y comprender la re