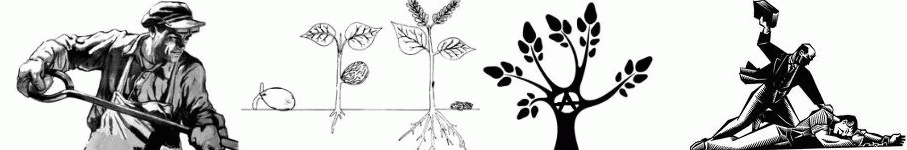DE LA MERCANTILIZACIÓN DEL ESTADO(I)
- INTRODUCCIÓN
El alma de la economía global y parte definitoria de nuestras vidas cotidianas son los espacios definidos por una jurisdicción inusual como embajadas, puertos francos, paraísos fiscales, navíos portacontenedores, archipiélagos árticos y ciudades-Estado tropicales. Tan solo en EEUU hay 193 “zonas de comercio exterior” activas, exentas de aranceles aduaneros federales. Dan empleo a cerca de 460.000 personas y, por ellas, cada año, circula mercancía valorada en centenares de miles de millones de dólares, desde recambios de automóvil y productos farmaceúticos a mercancía que debe ser almacenada, modificada o ensamblada. En el mundo, donde hay 192 países, se encuentran 3.000 santuarios de este tipo. En el caso de China, el Banco Mundial estima que las áreas económicas especiales han supuesto el 22% del PIB del país, el 45% de la inversión extranjera directa en suelo nacional y el 60% de las exportaciones.
El sistema está hecho para compatibilizar las fronteras cerradas con la máxima capitalista del libre comercio. Estos lugares tienen también la función de permitir que los políticos sigan perorando sobre sus fronteras, aranceles y muros sin perder cuota de negocio por ello. El sistema ofrece a los Estados un medio politicamente aceptable, si bien embarazoso, de conciliar las crecientes contradicciones entre su ideología territorial y nacionalista y su respaldo a la acumulación capitalista a escala global.
Estos lugares tampoco constituyen unos verdaderos secretos, pero están tan extendidos y son tan dispares que a primera vista pueden parecer unas discretas rarezas y no una red o un sistema. Es uno de los motivos por los que siguen tan escondidos a plena luz del día.
En una época de excepciones, en la que dónde y cuándo tiene menor importancia que quién, cuánto y por qué, y en un mundo en el que la riqueza se desplaza de manera abstracta: números en una pantalla, transacciones en una terminal; y en un mundo en el que las fronteras no son tan solo para delimitar lugares, sino también personas y cosas se multiplican estos lugares.
El llamado ideal westfaliano de un territorio, un pueblo, un gobierno, no llegó a ser del todo real hasta la descolonización. El nacionalismo ha reprogramado nuestra imaginación colectiva hasta inculcarnos la convicción de que esta ha sido la forma habitual de hacer las cosas desde 1648. Este concepto de una tierra, una ley, una población y un gobierno es el concepto hegemónico.
El globo escondido viene a ser la transfiguración de este mapa, una acumulación de fisuras y de concesiones, suspensiones y abstracciones, exoneraciones y áreas libres de impuestos, y de otros lugares carentes de nacionalidad en el sentido tradicional, situados entre el lecho del océano y el espacio exterior. El globo escondido es un ordenamiento mundial mercenario donde el poder de establecer y conformar leyes se compra, se vende, se piratea, se reconforma, se extraterritorializa, se retorrializa, se trasplanta y se reimagina. Es el poder del Estado catapultado más allá de las fronteras de un Estado. También supone que un Estado abdica, selectivamente, de ciertos poderes que le corresponden. El resultado es una serie de enclaves en los que impera, no la ilegalidad o la anrquía, sino una legislación distinta, de tipo más extravagante.
Nuestros lugares liminales y no-lugares están destinados a la evasión. Nos recuerdan lo nuevo que resulta nuestro mundo formado por EStados independientes y con claras fronteras-un patrón que tan sólo empezó a imponerse tras la descolonización- y su vulnerabilidad a fuerzas más potentes.
Durante por lo menos un siglo, los intermediarios como Deloitte han ayudado a los países a desviar sus prerrogativas de gobierno-la capacidad para regular la industria, naturalizar a ciudadanos y proteger sus fronteras- en el sentido más favorable para los intereses privados. Así es cómo se elabora el globo escondido: pieza a pieza, agujero a agujero. Cuando Puerto Rico adoptó un régimen industrial caracterizado por la evitación impositiva en el decenio de 1950, lo hizo por instigación de la auditora estadounidense Arthur D. Little. Cuando naciones como San Cristóbal y Nieves o Malta (algo después) decidieron vender su ciudadanía a extranjeros adinerados, una firma llamada Henley&Partners se encargó de comercializar sus pasaportes por el mundo entero. Y cuando Liberia comenzó a vender banderas de conveniencia a armadores interesados en mínimos controles en alta mar, la redacción de su código marítimo corrió a cargo de un abogado estadounidense, y no de un cargo político local elegido por votación.
II: Apátridas.
Al posibilitar políticas inmigratorias de sesgo nacionalista, el globo escondido en consecuencia circunscribe las vidas de los que menos derechos tienen en el mundo: están los detenidos que languidecen en cárceles extraterritoriales en el Caribe y en el Pacífico, los obreros empobrecidos que procesan artículos para la exportación en áreas industriales libres de impuestos dispersas por el subcontinente indio, marineros y solicitantes de asilo aprisionados en embarcaciones de las que no pueden salir porque están sin papeles. Cuando una persona no puede salir de su lugar de origen y nadie lo quiere en el extranjero, es muy posible que termine por encontrarse dn un tercer espacio: ni aquí ni allí.
Desde hacía décadas, EEUU tomaba medidas extraordinarias para mantener a los inmigrantes en general, y a los inmigrantes haitianos en particular, lo más alejados posible de su territorio, en una política establecida para evitar que apelasen e hiciesen suyos los derechos brindados por la Constitución del país. Dicha estrategia dependía de la utilización despiadada y creativa de espacios extraterritoriales. Si los migrantes insistían en llegar a la frontera, EEUU respondía trasladando la frontera.
La historia de la interceptación empezó a finales de los años sesenta con los haitianos. Ronald Reagan, en 1981 autorizó que las patrulleras de los guardacostas interceptasen a los migrantes haitianos en el mar de modo sistemático, más allá de las aguas territoriales estadounidenses. La presidencia incluso llegó a un acuerdo con el gobierno haitiano que permitia a los militares norteamericanos sacar a migrantes de barcos con bandera haitiana en aguas pertenecientes a Haití. La lógica subyacente en estas políticas era de un cinismo descarado: si los migrantes técnicamente no llegaban a territorio estadounidense, EEUU era libre de obrar como si no existiesen.
Se suponía que, a bordo de estos barcos, los funcionarios norteamericanos entrevistarían a los haitianos para determinar si eran sinceros al decir que escapaban de posibles persecuciones en su suelo natal, pues el derecho internacional prohíbe la devolución de su solicitante de asilo que corre peligro real. Y se suponía que los agentes estadounidenses a continuación los devolverían a Haití o autorizarían su asentamiento en EEUU. Estas entrevistas en principio parecían facilitar que los migrantes explicaran en detalle sus motivos para solicitar refugio, pero pronto quedó claro que todo era una farsa. De entre las 24.600 `personas capturadas dee ste modo entre 1981 y 1991, tan solo once recibieron autorización para tramitar el asilo en EEUU. A los demás se los etiquetó como migrantes “económicos”, con el resultado de que fueron devueltos a Haití, donde su situación bien podía ser arriesgada y hasta peligrosa para sus vidas.
Durante seis semanas el presidente George H. Bush suspendió las interceptaciones y permitió que los haitianos entraran en EEUU. Sin embargo, su Administración pronto cambió de idea y volvió a poner en práctica los interrogatorios a bordo. Cuando los barcos empezaron a estar demasiado atestados de migrantes, EEUU procedió a agrupar a los haitianos en otra jurisdicción extraterritorial: Guantánamo.
Antes de su reconversión en cárcel de máxima seguridad para supuestos terroristas después de los atentados de las Torres Gemelas de 2001, Guantánamo era una base naval relativamente poco conocida que EEUU tenía en territorio cubano, por mutuo acuerdo entre1903 y 1959, y de forma unilateral desde la revolución acaecida este últmjo año. Al no ser un territorio “nacional”, pero tamoco verdaderamente “extranjero”, permitía que el gobierno estadounidense recurriese a la coartada de que la Constitución allí no era de aplicación.
Esta imprecisa situación jurídica implicaba que los haitianos retenidos en la base no disfrutaban de protecciones como el “habeas corpus” o el derecho a un abogado. Tampoco podían solicitar asilo en EEUU de forma directa, pues Guantánamo era un simple recinto de alquiler, sin formar parte del país en el que es obligado hacer estas solicitudes. Nada de eso, primero era preciso “cribar” a los haitianos antes de darles la oportunidad de pedir el asilo.
En los años noventa aquella tierra no era su tierra, las leyes allí no eran válidas y las personas de hecho ni siquiera llegaban a ser personas de de verdad. Estas interpretaciones suponían que sus funcionarios, en un territorio que el país retenía de forma indefinida, sin el consentimiento cubano.
En la primavera de 1992, la situación humanitaria en guantánamo comenzaba a tornarse insostenible. En el continente comenzaban a amontonarse las querellas motivadas por el trato que la Administración dispensaba a los migrantes en tierra, mar y espacios intermedios. Los retenidos en Guantánamo organizaron huelgas de hambre exigiendo mejores condiciones, abogados y libertad. Pero el objetivo final era, y sigue siendo, mantener a los solicitantes de asilo tan lejos de EEUU como fuera humanamente posible. En una orden presidencial emitida el 24 de mayo de 1992, Bush padre decretó que los haitianos interceptados en el mar a partir de ahora serían devueltos a su país de forma expeditiva, sin entrevistas ni interrogatorios de ninguna clase.
En 1993 la normativa que prohibía el “refoulement”, o devolución de personas a territorios peligrosos, no era de aplicación para los agentes de la guardia costera que recogían a migrantes en alta mar, pues tales agentes no recurrían a la extraterritorialidad. Los jueces vinieron a crear un agujero negro en la legislación internacional sobre los refugiados en lo referente a los refugiados interceptados en alta mar. Guantánamo, a mediados de 1994, volvía a contar con 14.000 retenidos al tiempo que el régimen de retención excepcional imperante en la base naval se prolongaba de forma indefinida.
Con las interceptaciones, nuevos protocolos de intervención, elaborados para evadirse a la vigilancia judicial, se impusieron en estos espacios considerados expresiones puntuales de poder soberano más allá del territorio nacional y su delimitación geográfica material. La renovada búsqueda de control soberano y burocracia sin cortapisas empujó al aparato de filtración de solicitantes al exterior, a un espacio-tiempo caracterizado por la relativa libertad oceánica, una especie de laboratorio en el que era posible poner a prueba, compara y aplicar de forma rutinaria nuevas formas de gobernanza de fronteras en los años venideros.
Junto con otro segundo campamento situado en Nauru, una isla del Pacífico, el recinto de reclusión en Manus era la respuesta australiana a Guantánamo: una aislada cárcel extraterritorial en la que Australia estubo confinando a solicitantes de asilo hasta mediados de 2023. Estos dos “entrepots” extrajurídicos formaban parte de una política más amplia de limitación a la inmigracion por la que se hacía dar media vuelta a los barcos por peticionarios de asilo antes de su llegada y se recurría a largas detenciones disuasorias si las embarcaciones conseguían ir más allá. Estas medidas eran tan costosas como impopulares y constituían un desastre en el plano humanitario. No obstante, los gobernantes australianos insistían en aplicarlas y durante años se negaron a clausurar tales campamentos. En aras de la protección de sus fronteras, según decían, provocando la naturaleza supuestamente inmutable y sagrada de la soberanía nacional. Sin embargo, los capitanes o patrones tienen la obligacion general de proceder al auxilio de quienes se encuentren en dificultades, según un tratado marítimo internacional firmado por Australia.
Finalmente, empezó a cobrar forma en Australia la “solución del Pacífico”. Directamente inspirada en los operativos estadounidenses de interceptación en el Caribe, esta iniciativa australiana para restringir la inmigración se basaba en el recurso desmesurado a las excepciones-espaciales, temporales y políticas- con intención de saltarse a la torera las responsabilidades humanitarias del país. Canberra acotó un archipiélago de islas para utilizar como zonas y centros de detenciones extraterritoriales en los que ciertos derechos no serían de aplicación.
A las islas de Navidad, Ashmore, CArtier y Cocos, junto a otras 5.000 islas y puertos más, se les aplicaron las tijeras de recorte jurisdiccional. Y fueron “seccionadas” del territorio australiano por la cuestión de la inmigración, lo que suponía que en estos lugares seguía imperando la soberanía australiana, pero con el detalle de que la legislación nacional sobre migraciones, incluyendo la vinculada a las obligaciones internacionales al respecto, ahora dejaba de formar parte del contrato social. A efectos jurídicos, pasaba a considerarse que las personas que llegaban en barco a estos territorios seccionados o escindidos no estaban “presentes” en tierra australiana, por lo que no tenían derecho a pedir permiso de residencia, al tiempo que Australia quedaba en situación de hacer caso omiso a los tratados internacionales sobre derechos humanos y refugiados. Y dado que estos eran los lugares precisos a los que llegaban la mayoría de los refugiados, no podían ser más convenientes para hacerles dar media vuelta, incluso si sus vidas corrían peligro. Los migrantes retenidos extraterritorialmente que llegaban a la metrópolis-para recibir cuidados médicos etc- se trasladaban metidos en una burbuja legal que respaldaba la ficción de que oficialmente no habían entrado en Australia, por mucho que llevaran años en el país.
Una palabra para esta utilización puntillosa y preñada de mala fe de los espacios extraterritoriales es “hiperlegalismo”. El hiperlegalismo se da cuando los Estados explotan los resquicios jurídicos perceptibles en el sistema internacional para hacer caso omiso de convenios que en su día firmaron por propia voluntad. Los Estados han estado tratando de minimizar la dimensión extraterritorial de sus obligaciones internacionales. En paralelo, han desarrollado unas ficciones legales que les permiten tratar a determinados solicitantes de asilo físicamente presentes en su territorio como individuos que en teoría no están presentes. Es la lógica del globo escondido. Facilita que los Gobiernos-y las personas a las que sirven, nacionales o extranjeras-puedan nadar y gguardar la ropa, comportándose de forma despiadada pero con una pátina externa de moralidad o, por lo menos, de acatamiento de las leyes.
El aspecto más controvertido de la Solución del Pacífico fue la utilización australiana de dos Estados soberanos: Nauru, y la isla de Papúa Nueva Gunea. Sin terminar de ajustarse a las modernas categorías de Estado y no Estado, la cambiante y vulnerable situación legal de Nauru facilitó lo que los estudiosos llaman “extractivismo”, o “la transformación de territorios, poblaciones, fauna y flora, en mercancías que esquilmar para el enriquecimiento de los centros económicos mundiales”. Los campamentos en Nauru y Manus se abrieron con el supuesto propósito de albergar a solicitantes de asilo mientras se estudiaban sus casos. Nauru resultaba útil debido a su estatus internacional, pues se trataba de un Estado independiente, interesante a la hora de albergar a las personas que los australianos no querían. “Tras la disminución de los ingresos procurados por los fostatos y el agotamiento de otros recursos financieros, dicho estatus internacional se ha convertido en el activo que la República (de Nauru) ansía alquilar”.
En el Pacífico, el establecimiento de los campos se ajusta a un extendido padrón histórico definido por la explotación colonial. Estamos hablando de unos Estados que buscan aprovechar una oportunidad endeble y poco sostenible en el terreno económico. Y dichos Estados son pequeños, por lo que resultan más vulnerables a los caprichos del capital y los giros en el debate político.
El cálculo australiano era parecido al efectuado por EEUU con Guantánamo: al trasladar a las personas a otro territorio, el país podría alegar que no era responsable o, por lo menos, no completamente responsable de lo que les pasara a estas personas. Era un truco para que Canberra pudiera soslayar sus responsabilidades para con la comunidad internacional.
Pero esta práctica “no se ajusta a la legislación internacional, ni tampoco permite eludir las responsabilidades morales”. Por ejemplo, la convención de la ONU contra las torturas, los malos tratos dispensados a menores de edad en Nauru y los principios fundamentales de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Resultaba que Australia había estado actuando de forma reprensible en todos estos aspectos. Menores aprisionados en Nauru dieron muestras del “síndrome de la resignación”, con la “incertidumbre crónica” y la “falta de libertades” como causas principales de su malestar. Esta dolencia suele aparecer cuando a los pacientes se los ha despojado de su capacidad para la lucha o para la huida-dos respuestas intuitivas al estrés agudo- y tan solo pueden reaccionar con la parálisis.
En 2016, El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea emitió una sentencia explosiva: el campo de Manus era contrario a la Constitución del país.
Los derechos humanos y el capitalismo se refuerzan de forma mutua. El capital es cosmopolita. Y en cierto sentido se trata del cosmopolitismo victorioso de nuestra época. Las instituciones de derechos humanos tienen la función o el propósito de desmantelar los Estados-nación y el capital que los sustenta. Por el contrario se diría que el mundo del capital también ha estado albergando cosmopolitismos de otro cariz.
Con la asesoría de los consultores de McKinsley, la Unión Europea ha estado pagando a las autoridades libias y turcas centenares de millones de dólares para que eviten que los migrantes salgan de sus territorios respectivos en primera instancia. La guardia costera de la Unión Europea, conocida como Frontex, es responsable de algunos de los episodios más vergonzosos de intercepción y repudio de embarcaciones con refugiados. Con el resultado de millares de personas muertas en el mar. Se supone que Frontex se atiene a las leyes internacionales y europeas que aseguran a los refugiados un lugar seguro en el que desembarcar. El Tribunal europeo de Justicia ha determinado su incumplimiento de estas obligaciones.