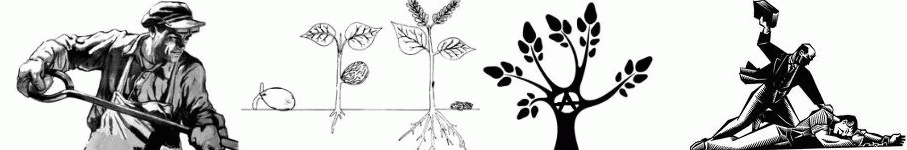Epístola moral contra la vieja y la nueva normalidad
Escribe Michel Suárez en este manifiesto libertario en tres partes que «la salud está estrechamente ligada a lo que comemos, respiramos y vestimos, a cómo trabajamos, qué producimos y dónde vivimos. Cambiar estas condiciones exige una profunda reflexión de los ciudadanos sobre sí mismos y sobre la sociedad: ¿Qué vida queremos? ¿Qué bases morales deben orientarla? ¿Qué clase de trabajos son necesarios y cuáles deben ser suprimidos? ¿Por qué deberíamos confiar nuestra salud a las corporaciones y las oligarquías farmacéuticas que sólo persiguen el beneficio privado? ¿Cabe el paliativo en una civilización cuyas raíces están enfermas?».
/ Noticias de ningún lugar / Michel Suárez /
Tampoco ignoro que el encargado de un lupanar, un envenenador de mendigos, un usurero al ciento cincuenta o al doscientos por ciento hacen honor a sus negocios cuando saldan puntualmente sus plazos. Qué queréis que os diga, esta manera tan clara de poner de manifiesto la mediocridad me saca de quicio.
Léon Bloy
(I) Éramos tan felices
Una de las consecuencias más notables de la actual crisis es la de haber alineado, por vez primera, las alertas sobre el colapso civilizador con las previsiones del capitalismo. Hasta ahora, a los agoreros catastrofistas se les despachaba con la condescendencia con la que se trata a los profetas de la desgracia. Quienes llamaban a anticiparse a lo inevitable eran acusados de recrearse en la decadencia. Este cinismo hecho a medida de un sistema perverso ha llegado a su fin. La recesión, dicen ahora los optimistas de ayer, se prevé de órdago y el futuro que se cierne ensombrece cualquier ilusión de recuperar la vieja normalidad.
Los topes biofísicos están a la vuelta de la esquina, y no lo digo yo, sino los que han devorado el planeta en nombre del beneficio privado. Tras décadas de locura desarrollista, la presión sobre los recursos, la deforestación y el extraccionismo han acumulado profundos desequilibrios ecológicos que están en el origen de la propagación de la pandemia. Aunque el nivel de realismo había descendido a mínimos históricos, esta crisis ha trazado de una pincelada un panorama que, excepto para prefieren seguir en la inopia, se presenta lúgubre.
En apenas unos meses el consumo de petróleo ha caído un treinta por cierto y la más que probable disminución de la producción presagia restricciones dramáticas; si, como parece, el precio del petróleo continúa bajo, podemos dar por segura una aguda crisis del sector. La falta de rentabilidad energética de los yacimientos petrolíferos parece abocarnos a una recesión que se situará por encima del cuarenta por ciento, un porcentaje terrorífico. Desde luego, pensar que esta situación se superará con ajustes y un nuevo ataque a los salarios es una necedad mayúscula.
La brutal destrucción de empleo, especialmente en el pequeño comercio y el turismo, monocultivo nacional, así como la caída de renta de los asalariados va a tener sin duda efectos dramáticos en el consumo; algunos pronósticos sitúan la recesión en niveles que doblarán los de 2008. Todo parece indicar que estamos a las puertas de una crisis económica, energética y climática que puede arrastrarnos al vacío, y las ayudas puntuales del Estado son un mal parche que ni siquiera rozarán el problema de fondo. Por si fuera poco, avanzamos sobre el alambre: un rebrote o la propagación de una nueva epidemia que exija confinamiento y nos hallaremos en medio de un escenario apocalíptico.
Con toda seguridad, este estado de calamidad servirá para que el poder nos haga tragar su aceite de ricino, un terrorismo económico que adoptará las fórmulas habituales. Ahora bien, ¿qué sucedería si en lugar de asumirlos como inevitables nos cuestionásemos de una vez por todas los fundamentos de la vieja normalidad? ¿Y si nos preguntásemos, por ejemplo, por el lado oscuro de nuestro fetichismo científico y tecnológico? Ya sé que en la hora del encierro doméstico esta es una cuestión escabrosa: ¿dónde están los que criticaban la tecnología, se burla Samsung en un anuncio más bien ridículo? ¿Quién se atreve ahora a alzar la voz contra ella cuando gracias a ella matamos el aburrimiento de la vida familiar, organizamos videoconferencias y seguimos a blogueros que nos dicen lo felices que volveremos a ser cuando abran las terrazas?
Naturalmente, los eufóricos comerciantes se han cuidado mucho de reconocer que el virus se ha propagado por los canales creados por la tecnología capitalista: los del dinero y el turismo. Y no olvidemos que todas las dificultades para el acopio de mascarillas tienen su origen en una división internacional del trabajo creada por el mismo sistema técnico que nos entretiene en casa.
Por todo ello, invitar al optimismo y la esperanza en este momento es desconocer la índole y la magnitud del desastre; peor aún, reivindicar el regreso a un modelo de bienestar injusto, embrutecedor y caníbal es elevarse al nivel más elevado de la irresponsabilidad. De tanto golpear los cimentos la casa amenaza ahora con desplomarse y no es momento de suspirar por lo felices que éramos (¿era usted feliz, lector?), sino de situarnos frente al espejo y preguntarnos si el negocio como único fundamento social no es la más innoble forma de suicidio colectivo. Tal vez nuestros ancianos sepan la respuesta.
(2) Urnas, cacerolas y banderas
La cuestión más relevante suscitada por la nueva normalidad es la del tipo de organización política que adoptaremos. Hay dos respuestas posibles: o seguir delegando nuestra responsabilidad política y confiar en los que saben, o conformarnos en sujeto político autónomo y crear formas genuinas de participación colectiva. Si optamos por la primera posibilidad, es decir, por ejercer nuestro derecho al voto y su nueva versión, montar ruidosas caceroladas en las ventanas, no podemos esperar otra cosa que chuflas y tomaduras de pelo.
Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la incapacidad, y el desinterés, del poder para proteger a los ciudadanos. Ahora, tras décadas de criminal austeridad presupuestaria, asistimos, sin la menor sorpresa, a la defensa general de una sanidad pública que, aun maltrecha y precarizada, ha aguantado el tipo gracias a la admirable entrega de los sanitarios. En boca de los políticos que han diseñado su ruina esta preocupación resulta llamativa. Al analizar el grado de sinceridad de este discurso salta a la vista que ganarse el favor de los votantes en la era posvírica exigirá elevar aún más el listón de la hipocresía.
Veamos brevemente la verosimilitud de esta preocupación sanitaria de los partidos más votados del reino; comencemos por el Partido Socialista Obrero Español y su presunta defensa del sector público. Hagamos memoria: poco después de que se instalara el sistema de atención primaria, en 1991 el gobierno el señor Felipe González aplicó de forma sibilina e ilegal, puesto que no fueron aprobadas por el Congreso, las recomendaciones privatizadoras contenidas en el Informe Abril (Abril Martorell). Seis años más tarde, en 1997, la ley general de Sanidad 15/1997, aprobada por PSOE, PP, PNV, Coalición Canaria y CiU, subastaba la parte del león de la sanidad pública, dejando en manos del Estado aspectos «no rentables» como las UVI o los ancianos; y mientras se transfería a particulares lo más jugoso del sistema, las aseguradoras privadas se frotaban las manos con el creciente deterioro del sistema sanitario.
En un ejemplar lenguaje neo-orwelliano el PSOE afirmó que había votado a favor de la privatización de la sanidad para «cerrar el paso a la privatización de la sanidad». Los sindicatos, que también votaron a favor, no dijeron nada diferente, aunque agregaron un murmullo triunfal sobre una nueva conquista de los trabajadores. Zapatero, en su discreción, se entregó al pudor de guardar silencio cuando tuvo en su mano cambiar la ley 15/1997 e hizo mutis por el foro.
El último grito en materia de privatización en defensa de lo público es la modalidad que el PSOE e Izquierda Unida han aplicado con gran éxito en Andalucía, que consiste en convertir los centros de atención primaria en unidades de gestión clínica; gracias a este engendro, los médicos son recompensados con una cantidad de dinero nada despreciable si reducen el gasto en rubros como las pruebas diagnósticas o las bajas laborales. Nada más ético que este modelo de gestión empresarial que induce a diagnosticar a la baja: cuanto menos se invierte en mercancía humana, más se lleva el médico a los bolsillos. ¿Juramento hipocrático? ¡Es el mercado, amigos!
Con un holgado respaldo popular, al PSOE le fue fácil introducir estas reformas modernizadoras; la degradación del sistema público de salud resultaba menos dolorosa, en primer lugar, porque la negaban, y en segundo lugar, porque la pilotaba el partido del cambio, el representante de la clase media progresista. No conviene llamarse a engaño sobre una formación que en los años de la Transición supo hacerse un hueco en la mesa de los verdugos y prosperar en el subsuelo de la corrupción estatal. Con su desfile de cúpulas y crápulas el socialismo español representa el vacío y la hipocresía política más absolutos (¿qué idea nueva han ofrecido sus líderes en los últimos ciento cuarenta años?); su única preocupación es gestionar el poder haciendo lo contrario de lo que dice. ¿Se acuerda usted de aquella magnífica ocurrencia de colocar al frente de una organización militar, en la que no querían entrar, a un ministro de cultura?
Sentado a la izquierda del PSOE, tras un rosario de escisiones y de asumir sucesivamente las máscaras de pueblo, izquierda socialdemócrata, socialdemocracia nórdica y socioliberalismo, Podemos detenta la cotitularidad del poder junto a la ayer tildaban de casta irreformable. Me pregunto qué ocurriría si, por un azar, la gente volviese a ocupar la calle y, aprendiendo de la experiencia, hiciese oídos sordos a quienes le sugiriese retirarse y seguir la política por la televisión. ¿Qué harían los que ayer clamaban contra la violencia policial y hoy dan el parte junto a gerifaltes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?¿Se harían el harakiri institucional y bajarían a las plazas u organizarían el orden? Compruebe la vigencia y aplicación de la Ley Mordaza que con tanta fanfarria prometieron derogar y no le resultará difícil dar con la respuesta.
Haciendo gala de su gran sentido de Estado, el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que lo único que puede sacarnos de este pozo es lo que nos ha metido en él y, en consecuencia, ha reclamado la urgente vuelta al trabajo y la liberalización de suelo público. Dicho de otro modo, ha exigido que se le deje el camino libre para esquilmar la hacienda pública, socializar las perdidas, subvencionar a los ricos y financiar el sector privado de la construcción. ¿Qué otra cosa esperaba de los defensores de la iniciativa personal?
Después de haber ojeado cuatro manuales de economía neo clásica, estos bandidos por iniciativa propia o necios a cuenta del dogma siguen viviendo ajenos a la realidad. En esto son fieles a sus gurús: «Ningún tipo de experiencia podrá forzarnos jamás a descartar o modificar los teoremas establecidos a priori» porque «no derivan de la experiencia», sentencia Von Mises. Traducido quedaría así: hagan lo que hagan los individuos, lo único que cuenta es la teoría, lo no histórico. ¿Para qué preocuparse por lo que está bien o mal pudiendo seguir el dogma al pie de la letra?
«¿Qué es bueno? El conocimiento de la realidad. ¿Qué es malo? La ignorancia de la realidad», dice Séneca, un sabio español, por cierto, al que los populares no parecen frecuentar demasiado. ¿La realidad? Una fábula como cualquier otra. Para estos liberales desprendidos que no se ocupan más que sí mismos la verdad no es filia temporis, sino fruto de la doctrina.
Dejando en pañales las mistificaciones del Partido Popular, Vox, con el respaldo de tres millones y medio de probos ciudadanos, ha propuesto arrancar dinero a la Europa antiespañola y conservar la red de sanidad pública fomentando la privada. Esta coherencia está en su programa: ortodoxia liberal y una España grande y libre. Al parecer, encomendarse al espíritu nacional, lanzar una estupidez malintencionada o una mentira odiosa tras otra encapsuladas en una arenga patriótica constituye una respuesta adecuada a los enormes problemas que se plantean en esta hora; esto es lo que hay y vaya usted a entender.
La amplia recepción de estas aberraciones no resulta tan sorprendente si pensamos que su inspirador, el señor Gustavo Bueno, «uno de los mayores filósofos del siglo XX», cosechó una amplia popularidad cuando rodaba por los platós televisivos patrocinando el Imperio católico universal, la unidad indivisible de España, la pena de muerte, la energía nuclear, el negacionismo climático y al señor Rajoy. Si dirigimos la mirada a Donald Trump, modelo de los líderes de Vox, podemos hacernos una idea de lo que habrían hecho estos patriotas de haber manejado el poder: obligar a los trabajadores a permanecer en sus puestos a riesgo de su salud, abaratar el despido, dopar el libre mercado con dinero público, derogar restricciones ecológicas y beber lejía. Por aquí se habló, medio en broma medio en serio, de los anticuerpos españoles. Este grado de audacia era esperable en una esfera pública donde el relincho y la fanfarronería priman sobre el debate y la verdad. ¿Dónde está aquí la discusión política? ¿En qué medida responden estas bravuconadas nacionalistas a los acuciantes problemas a los que nos enfrentamos?
Hasta aquí, expuestas telegráficamente, las recetas para volver a la vieja normalidad. Pertenecen a la primera opción de las dos que apunté más arriba, la de los partidos y las caceroladas. Sin embargo, lector, no serán los partidos políticos los que nos sacarán de este marasmo. No velan por nuestro bien ni responden por nosotros, nunca lo hicieron: hablan por sí mismos o son la voz de sus amos.
Pese a todo, el panorama que se abre constituye una invitación al cambio: «¿Se teme al cambio?¿Y qué puede producirse sin cambio?¿Existe algo más querido y familiar a la naturaleza del conjunto universal? Es una oportunidad para la catarsis», dice Marco Aurelio. En esta hora de incertidumbres radicales, pienso que la catarsis pasa por deshacernos de lo que nos ha traído hasta aquí: el corto plazo, la posesión inmediata, el cinismo, la competición, la demagogia, la imprudencia y un talante mercenario que ha encumbrado a especuladores y dispensadores de bazofia. Puede envolver todo esto en la bandera que prefiera. Y no se olvide de que hay límites para todo, menos para nuestra estupidez. Una vez hecho todo esto, la segunda opción, la gestión común, se presenta mucho menos quimérica.
(3) Catarsis
La pregunta que debemos hacernos de inmediato es la siguiente: ¿a qué norma general debemos encomendarnos para llevar a cabo esta catarsis? ¿En qué fundar la libertad de decidir políticamente que excluye, por principio, el Estado y los partidos? En un sentido estricto, en nada. Rehenes del mito mayor del progreso hemos desatendido todas las necesidades del alma humana, en especial la primera de todas ellas, la verdadera libertad, la posibilidad de participar en la toma de decisiones, siempre ligada a la responsabilidad de nuestros actos. Pero esta ley no está escrita; marxistas, liberales y socialdemócratas pueden guardarse los apuntes: no hay ninguna exigencia de libertad inscrita ni en la historia ni en el mercado ni en el Estado. Si la queremos, será por ella misma. Ahora bien, querer la libertad es preguntarse por su contenido. Si la única libertad que reconocemos es la que proporciona el dinero, entonces no hay nada que hacer, excepto votar y aporrear una cacerola.
Y al hilo de los discursos que nos recuerdan lo terriblemente felices que supuestamente fuimos es preciso comprender que la libertad y la democracia no guardan ninguna relación con la felicidad. Si es usted infeliz porque se le ha escapado el canario o jamás bailará como Fred Astaire no culpe a nadie. La felicidad debe granjeársela usted mismo, no exigírsela a ningún gobierno, ni siquiera al auto gobierno. Un régimen democrático es aquél que favorece la libertad en la igualdad y no permite que ningún ciudadano caiga en estado de necesidad, negación absoluta de la libertad; pero garantizar la felicidad, incumbencia estrictamente privada, no está entre sus funciones.
Aunque la libertad es en última instancia una cuestión de voluntad política, a la hora de ponernos en camino saber lo que otros hicieron y cómo lo hicieron puede prestarnos una gran ayuda. ¿Y qué memoria podría iluminarnos en esta hora? Pensemos, por ejemplo, en el recuerdo extinguido del verano revolucionario de 1936, momento en que los trabajadores colectivizaron las infraestructuras disponibles y crearon una red auto gestionada de salud. Las dificultades, los errores y las negligencias fueron muchas, sin duda, pero la auto educación, el apoyo mutuo y la gestión común arrojaron resultados verdaderamente sorprendentes. Quien diría que en la experiencia autogestionada participó una UGT que por aquél entonces hacía cosas inexplicables para los que hoy estampan el sello del sindicato en las leyes de privatización en nombre de los derechos de los trabajadores. Y tampoco estará de más recordar que quien acabó con la experiencia colectivista no fueron los desolladores franquistas, sino la misma República de la que se reclama heredera una parte de la izquierda.
Tuvieron que ser los descendientes de aquellos griegos que se sacaron de la manga la democracia hace veinticinco siglos quienes se asomasen a nuestra historia para sacar conclusiones. Los salvajes recortes sociales aplicados a Grecia en la última década dejaron sin cobertura sanitaria a más de dos millones y medio de personas; pero en lugar de lamentarse por lo felices que habían sido se organizaron y crearon asambleas de barrio a imagen y semejanza de los comités de barrio de la Barcelona revolucionaria, de donde surgieron consultorios sociales de solidaridad y farmacias populares.
Con la participación desinteresada de sanitarios, médicos y vecinos, esta red de salud autogestionada ofreció asistencia médica gratuita en locales ocupados a todos los excluidos por el Estado. Y no sólo se modificó la estructura organizativa: en los consultorios, tras recibir cumplida información sobre las dolencias y los posibles inconvenientes de los remedios, el paciente y el médico tomaban una decisión conjunta sobre el remedio, al margen de los protocolos burocráticos, la mentalidad funcionarial y los intereses de las farmacéuticas.
Esta experiencia puso de relieve una vez más los estrechos límites de la sanidad pública, inmensa maquinaria de despilfarro, mercantilización y expropiación de la salud. Además de denunciar la medicalización de la vida y el escándalo del negocio farmacéutico y su monopolio de patentes, cuestionó la identificación de la salud con una sanidad que se ocupa únicamente de las patologías, no de sus causas. Trátese de un burócrata, un operario de una central térmica, un vendimiador estacional o un limpiador de urinarios a tiempo completo, no hay visita al hospital que no concluya con recomendaciones sobre una vida sana. Sin embargo, la salud es indisociable de las condiciones de vida y de la organización social; en otras palabras, de la acción política.
La salud está estrechamente ligada a lo que comemos, respiramos y vestimos, a cómo trabajamos, qué producimos y dónde vivimos. Cambiar estas condiciones exige una profunda reflexión de los ciudadanos sobre sí mismos y sobre la sociedad: ¿Qué vida queremos? ¿Qué bases morales deben orientarla? ¿Qué clase de trabajos son necesarios y cuáles deben ser suprimidos? ¿Por qué deberíamos confiar nuestra salud a las corporaciones y las oligarquías farmacéuticas que sólo persiguen el beneficio privado? ¿Cabe el paliativo en una civilización cuyas raíces están enfermas?
La única respuesta a estas preguntas es política, que nunca es independiente del juicio moral. En el caso de la decencia común, en vano la procuraremos en el derecho, el mercado, la tecnología capitalista o el Estado. Brota de la voluntad de la gente por cambiar su forma de pensar, de vivir, de habitar, de trabajar, de relacionarse. Tal vez haya llegado el tiempo de guardar una distancia necesaria, no con los demás, sino con nosotros mismos, de tomarnos un tiempo que no tenemos y ver que no es hora de crecer ni de redistribuir, sino de frenar en seco e imaginar otras bases morales. ¿Indicios? Más bien ninguno. Pero de aquí sólo se sale con autoorganización, lucidez y fraternidad, una virtud que no es, como se ha dicho republicana, sino libertaria.
En la descuidada Res Publica de la letras encontraremos apoyos firmes para el aprendizaje de esta decencia común: «Como en todas las demás cosas, hay que pensar no solamente en sí, sino también en los otros», escribía Cicerón, poco antes de que Marco Antonio exhibiese su cabeza en el Senado. Consciente de que su suerte estaba echada, en lugar de poner a salvo su pellejo Cicerón se entregó a una febril actividad creadora a la que debemos obras como Sobre los deberes, admirable enumeración de preceptos morales para la vida cívica extraordinariamente valiosa para nosotros. El gran Cicerón no fue el único: «Ni existe prosperidad ni adversidad para cada uno por separado: vivimos en comunión. No puede vivir felizmente aquél que sólo se contempla a sí mismo, que lo refiere todo a su propio provecho: has de vivir para el prójimo si quieres vivir para ti», aconsejaba Séneca.
Me dirá, con razón, que usted no es Lucilio y yo un Séneca lamentable; lo sé, pero no se distraiga con esas minucias y escuche la voz de estos sabios. A través de ella podemos seguir las huellas de un derecho común del género humano que, por desgracia, no se improvisa de la noche a la mañana. Si nos decantamos por la urna, la cacerola y la bandera seguiremos legitimando a los que saben para que decidan quienes deben morir en virtud de informes técnicos ajenos a consideraciones morales. Si, por el contrario, optamos por el arte de cuidarnos los unos a los otros, como hicieron los sanitarios madrileños cuando desoyeron las caóticas directrices del gobierno y autoorganizaron los servicios de urgencias, mantendremos alejada la tentación de la docilidad y el egoísmo. Esta es una buena hora para radicalizarnos políticamente, para mirarnos en el espejo del prójimo y decidir juntos.

Michel Suárez (Pola de Siero, Asturias, 1971) es licenciado en historia por la Universidad de Oviedo, con estancia en la Faculdade de Letras de Coímbra, y máster y posteriormente doctor en historia contemporánea por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, con estancia en París I, Panthéon-