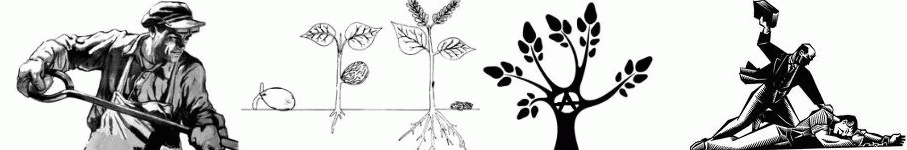EXTREMA DERECHA 2.0
Los rojipardos: ¿mito o realidad?
El parasitismo ideológico de la nueva ultraderecha no es algo nuevo. Algunos intelectuales vienen actualizando la tradición del rojipardismo, que recubre adscripciones de extrema derecha, e incluso fascistas, con una retórica de izquierda
Steven Forti (Nueva Sociedad) 21/08/2020

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!
Desde hace algún tiempo ha reaparecido en el debate público el término «rojipardo». Supuestamente se trataría de la convergencia de sectores de extrema derecha y extrema izquierda que se unirían o, como mínimo, se aliarían en contra del globalismo neoliberal. En medios izquierdistas, sobre todo en Italia o Francia, no faltan artículos que avisan de este peligro. «Cuidado», vienen a decir, «el fantasma rojipardo no ha desaparecido». Los liberales lo utilizan para remachar en lo de siempre: «los extremos se tocan» es su interpretación, «fascismo y comunismo fueron las dos facetas del totalitarismo en el siglo XX y sus epígonos posmodernos siguen en las andadas». Por lo general, los interesados niegan con insistencia esta adscripción –cuando tienen a sus espaldas una militancia de izquierdas– o juegan con esta excelente visibilidad que les brindan los medios –cuando vienen del neofascismo o la ultraderecha–, intentando enturbiar aún más si cabe unas aguas de por sí ya bastante turbias. Ahora bien, ¿el rojipardismo es un peligro? ¿Existe una amenaza rojiparda? ¿De qué estamos hablando en realidad? ¿La clase trabajadora vota a la ultraderecha?
Hay una serie de cuestiones de fondo. La primera se conecta directamente con una pregunta: ¿la nueva ultraderecha ha conquistado votantes de izquierda? O, mejor dicho, ¿las clases trabajadoras votan a los ultraderechistas? Se está debatiendo mucho al respecto. Las posiciones entre sociológos y politólogos están en algunos casos en las antípodas. La victoria de Donald Trump de 2016 se ha explicado sobre todo por el apoyo de la clase obrera del Medio Oeste abandonada por los demócratas. Este análisis suele solaparse con el concepto del angry white man que por razones tanto económicas como culturales habría votado mayoritariamente por el tycoon neoyorquino[1]. No cabe duda de que una parte de la clase trabajadora blanca votó por Trump; sin embargo, más que la clase social, han pesado cuestiones como la brecha educativa, el gerrymandering –es decir, la manipulación de las circunscripciones electorales en muchos estados controlados por los republicanos–, la utilización de dosis descomunales de fake news difundidas aún más a través de las nuevas tecnologías –incluida la perfilación de datos de forma ilegal– o el hecho de que la mayoría de los votantes republicanos apoyó a Trump aunque les podía desagradar como candidato.
Había obreros que votaban al gaullismo, la Democracia Cristiana y luego Berlusconi o el PP de José María Aznar y o Mariano Rajoy
De forma similar, en Reino Unido, Francia, Italia y España se ha debatido mucho si la ultraderecha ha mordido en el electorado de izquierdas. A menudo, la cuestión se ha mezclado con las posturas de las formaciones de izquierdas hacia el euro y la Unión Europea. «Hace falta una izquierda que reivindique la patria y la nación y que no sea euroyonki», han clamado algunos intelectuales y periodistas. No se puede subestimar esta cuestión, pero tampoco se la debe magnificar. En España, por ejemplo, Vox ha pescado casi solamente entre ex-votantes del Partido Popular (PP) o Ciudadanos, mientras que en Italia la Liga de Matteo Salvini ha conseguido atraer esencialmente a ex-votantes de la Forza Italia de Silvio Berlusconi o del Movimiento 5 Estrellas (M5E), además de a unos cuantos abstencionistas.
El problema es que, por un lado, se suele olvidar que también en las décadas pasadas había sectores no desdeñables de la clase trabajadora que escogían las papeletas de los partidos de derecha. Había obreros que votaban al gaullismo, la Democracia Cristiana y luego Berlusconi o el PP de José María Aznar y o Mariano Rajoy. Por otro lado, no se puede razonar como si la geografía de un país fuese una foto inmutable en la que sigue habiendo ciudades o regiones obreras como hace 30 o 50 años. Esto se debe no solo al evidente proceso de desindustrialización, sino a que en muchos casos los hijos o los nietos de aquellos obreros han podido estudiar y obtener un título universitario. Ya no son clase trabajadora, o por lo menos no trabajan en la línea de producción de una fábrica como sus padres o abuelos: son y, sobre todo, se perciben como clase media, aunque sean trabajadores precarios y en la última década hayan vivido un proceso de empobrecimiento por la Gran Recesión y la aplicación de políticas de austeridad. Este no es un tema baladí.
¿Qué es y qué propone la extrema derecha 2.0?
La segunda cuestión de fondo se relaciona directamente con lo que es y lo que propone la nueva ultraderecha representada por Trump, Marine Le Pen, Salvini, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán, Santiago Abascal, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y un largo etcétera. En la última década, el debate sobre cómo llamar este fenómeno ha sido interminable: ¿populismo de derecha radical, nacionalpopulismo, extrema derecha, posfascismo o fascismo a secas? No se trata tan solo de una cuestión terminológica y académica: de ella depende en buena medida también su interpretación. Es necesario considerar que: a) el populismo no es una ideología, sino un estilo, un lenguaje o una estrategia política; b) el fascismo fue un movimiento político y una ideología que concluyó con la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial; y c) las formaciones que representan los antes mencionados líderes son algo completamente distinto de lo que era no solo el fascismo de entreguerras, sino también el neofascismo de la época de la Guerra Fría. Por todo esto, he propuesto la definición de extrema derecha 2.0[2]. Este concepto es útil por al menos cuatro razones: a) ejemplifica claramente la novedad de este fenómeno, poniendo de relieve la ruptura respecto al pasado, sin perder de vista las líneas de continuidad: esta nueva ultraderecha ha conseguido «desguetizarse», ha dejado las esvásticas y los saludos romanos y se ha puesto una americana y una corbata, haciéndose más presentable; b) evita el blanqueamiento de estas formaciones a través del velo de Maya del populismo; c) pone de manifiesto la utilidad de una macrocategoría que incluya todas estas experiencias; d) subraya la importancia de las nuevas tecnologías para su avance.
En cada país, esta extrema derecha 2.0 tiene características peculiares, pero existen unos mínimos comunes denominadores que comparten todas estas formaciones: un marcado nacionalismo, la voluntad de recuperar la «soberanía nacional» (que en Europa se solapa con el euroescepticismo), la negación del rol de los organismos multilaterales, el antiislamismo, la lucha contra la inmigración y la guerra abierta contra lo que definen como la «dictadura de la corrección política», representada por una serie de valores que parecían asumidos ya por las sociedades abiertas, como el respeto de las minorías y un conjunto de derechos civiles (igualdad de género, aborto legal, etc.).
Ahora bien, estas formaciones tienen también importantes divergencias: hay quien es ultraconservador en temas de derechos civiles, como las extremas derechas del sur y del este de Europa o de Brasil, países católicos u ortodoxos, y quien es un poco más abierto en estos temas, como las formaciones del norte de Europa que llegan a defender en algunos casos el matrimonio homosexual, como es el caso del Partido por la Libertad holandés. Hay también diferencias geopolíticas: Salvini y Le Pen admiran a Vladímir Putin, a quien consideran un modelo y un aliado, además de un posible financiador; para los españoles de Vox o los portugueses de Chega!, el atlantismo es un pilar indiscutible; mientras que en Polonia y los Países Bálticos, Rusia es el principal enemigo, sea quien fuere quien gobierna en Moscú. Finalmente, existen posiciones contrapuestas en los programas económicos: hay quien defiende políticas ultraliberales, como Vox, Chega! o Bolsonaro; quien brega por una suerte de Welfare chauvinism, como Le Pen; y quien se sitúa, a veces con evidentes contradicciones, en una posición intermedia, mezclando políticas neoliberales con otras más proteccionistas o sociales. El caso de Trump es paradigmático, así como el del Partido de la Libertad austríaco o el de la Liga de Salvini en Italia, que estando en el gobierno junto al M5E, defendió al mismo tiempo la aplicación del impuesto plano que beneficiaba a los ricos y una reforma de las pensiones para permitir la jubilación cinco años antes respecto a lo establecido durante el gobierno técnico de Mario Monti. Una de cal y otra de arena. Por esto, hay quien, como la investigadora Clara Ramas, ha hablado de dos corrientes dentro de la nueva ultraderecha: los social-identitarios y los neoliberales autoritarios.
Salvini y Le Pen admiran a Putin, a quien consideran un modelo y un aliado; para los españoles de Vox o los portugueses de Chega!, el atlantismo es un pilar indiscutible
Por último, hay dos características a tener en cuenta de la extrema derecha 2.0. Por un lado, el tacticismo, a veces exacerbado, que la lleva a cambiar de posición en poco tiempo sobre temas cruciales sin entrar aparentemente en contradicción. Piénsese en el giro de la Liga del secesionismo padano en tiempos de su fundador, Umberto Bossi, al nacionalismo italiano con Salvini, o en el cambio de postura por parte de Le Pen y el mismo Salvini de la defensa de la salida del euro a una aceptación de la moneda única y la voluntad de reformar la UE. O, en el ámbito económico, el mismo giro vivido por el Frente Nacional, que ha pasado de políticas reaganianas en tiempos de Jean-Marie Le Pen al ya citado chovinismo de bienestar con su hija Marine, preocupada además por «desdiabolizar» su formación en pos de llegar al gobierno del país.
Por otro lado, está el tema de la utilización constante de la propaganda que, entre tantos bulos, dificulta mucho la posibilidad de discernir lo real de lo falso. Un ejemplo: cuando era ministro del Interior, Salvini repitió tropecientas veces que había cerrado los puertos italianos para evitar la llegada de migrantes y refugiados. En realidad, aunque se criminalizó a las ONG y se aprobaron leyes que complicaban sobremanera la entrada y regularización de extranjeros, los puertos jamás fueron cerrados. Esto no quita que tanto los medios como la mayoría de la población estuviesen convencidos de que Italia había cerrado a cal y canto sus puertos. Algo similar se puede decir del caso de Trump, quien recuerda incesantemente que su preocupación es la de mejorar el nivel de vida de la clase media y trabajadora estadounidense, pero aprobó una reforma fiscal que ha llevado por primera vez en la historia a que los ricos paguen menos impuestos que el resto de los ciudadanos.
El parasitismo ideológico de la extrema derecha 2.0
Todo esto no excluye que haya un sector de la nueva ultraderecha que se apropia de un discurso de izquierdas para intentar ocupar el vacío dejado por los partidos progresistas en las últimas tres décadas. Salvini, Le Pen y también Trump hablan a los llamados «perdedores de la globalización» y los «olvidados de la izquierda». El caso del líder de la Liga es emblemático: además de ser hiperactivo en la propaganda en línea –es el político europeo con más seguidores en Facebook–, a menudo con posteos sobre su día a día con el objetivo de mostrarse como «alguien del pueblo», Salvini pisa constantemente las periferias y los pueblos en mítines y fiestas populares, donde se deja ver comiendo salchichas y papas fritas. Asimismo, utiliza un lenguaje popular y sencillo contrapuesto a los intelectuales y a la jerga de la política.
Es indudable que de fondo se encuentra una triple cuestión: la crisis de los partidos tradicionales, la de la izquierda y la de las ideologías. Por un lado, la forma partido que habíamos conocido en el siglo XX en el mundo occidental se ha convertido en una especie de antigualla. Hoy en día los partidos son más bien marcas: no están arraigados en el territorio, no tienen secciones, militantes o grandes debates internos. Piénsese en el m5e, Ciudadanos o La República en Marcha de Emmanuel Macron. Los partidos no son ya correas de transmisión de las demandas de los ciudadanos hacia las instituciones: nuestras sociedades se han deshilachado aún más. Se ha acelerado consecuentemente ese sentimiento de desarraigo definido como síndrome del forgotten man, en referencia a quienes «se sienten olvidados»: por su situación material y la percepción de haber caído fuera del relato colectivo, buscan frenéticamente a alguien «que pueda representar su inseguridad». No extraña pues que la desconfianza hacia las instituciones –excepto la Policía y el Ejército– haya aumentado exponencialmente en la mayoría de los países en los últimos años.
Por otro lado, la izquierda ha sufrido una mezcla de desfiguración paulatina, con el giro centrista de la socialdemocracia a partir de la década de 1990 –que con el blairismo asumió una parte del modelo neoliberal–, y de crisis existencial, con la incapacidad de la izquierda radical, al menos en Europa, de encontrar un nuevo lugar tras el fin del socialismo real. Finalmente, existe una profunda confusión ideológica que, si bien poco tiene que ver con el «fin de la Historia» planteado al final de la Guerra Fría por Francis Fukuyama, permite la difusión de planteamientos que aparentemente mezclan ideologías contrapuestas o se proponen superar la dicotomía izquierda-derecha. Lo que explica también, en fin, por qué nos encontramos en una época populista.
Aquí cabe introducir un elemento clave que nos lleva al meollo del tema del rojipardismo: el parasitismo ideológico de la nueva ultraderecha. En realidad, no se trata de algo nuevo. En primer lugar, no olvidemos que los fascismos de entreguerras prestaron mucha atención a la cuestión social y a buscar el consenso entre las clases trabajadoras. No cabe duda de que esto se hizo también con la violencia y la represión, pero el encuadramiento de la sociedad en grandes organizaciones de masas fue un elemento crucial. El fascismo italiano gastó muchas energías –sobre todo en el terreno propagandístico– en el proyecto corporativo. La retórica «proletaria» no fue secundaria para un político como Benito Mussolini, que provenía del socialismo revolucionario. Y tampoco lo fue para el llamado «fascismo de izquierda» italiano, los sectores cercanos a Gregor Strasser en el caso del nazismo o el Partido Popular Francés. Como bien explicó el historiador George L. Mosse, el fascismo fue un «organismo saprófago» que intentó apropiarse de todo lo que había fascinado a la gente entre los siglos XIX y XX: romanticismo, liberalismo, socialismo, darwinismo, tecnología moderna… ¿No está pasando algo similar con la extrema derecha 2.0?
Salvini pisa constantemente las periferias y los pueblos en mítines y fiestas populares, donde se deja ver comiendo salchichas y papas fritas
No debe olvidarse, además, la capacidad que tuvieron los fascismos de cooptar a ex-dirigentes de partidos de izquierdas, como demuestran, entre otros, los casos de los ex-comunistas Nicola Bombacci, Jacques Doriot, Paul Marion y Óscar Pérez Solís. Mayoritariamente no se trató de oportunismo, sino de una sincera conversión ideológica: según Bombacci, el fascismo mussoliniano era la verdadera realización del socialismo. En el fondo, aquí encontramos una vexata quaestio, que es la compleja relación entre las categorías de clase y nación que ha marcado la historia política contemporánea. ¿Reivindicar la nación es de derechas? ¿El internacionalismo impide ser patriotas? ¿Clase y nación son identidades antinómicas o emparejables? Es una cuestión que se vuelve a presentar en la actualidad.
En segundo lugar, tenemos la reflexión desarrollada por el filósofo francés Alain de Benoist a partir de finales de la década de 1960. Al calor de las luchas del largo 1968, el fundador del Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea (Grece, por sus siglas en francés) abogaba por que el neofascismo se centrase en la batalla cultural, creando una alternativa a la cultura positivista y progresista liberal y marxista. Se debía aprender de la izquierda para convertirse en hegemónicos, introduciendo en los discursos del adversario temáticas de derechas o apropiándose de sugestiones de izquierdas para reelaborarlas. Así, la Nouvelle Droite [Nueva Derecha], influenciada por el tradicionalismo anti-Ilustración y el neopaganismo de Julius Evola, abogó por abandonar el racismo biológico –inutilizable tras Auschwitz– y por construir una antropología antiigualitarista basada en conceptos como el diferencialismo identitario y el etnopluralismo, que podían además encontrar puntos de contacto con el antimundialismo compartido por parte de la izquierda. Hay que recordar que el cofundador del Grece junto a De Benoist, Guillaume Faye, fue autor en 1981 del libro-manifiesto del antimundialismo, Le système à tuer les peuples [El sistema para matar a los pueblos]. De Benoist había leído a Antonio Gramsci: de la guerra de posiciones planteada por el intelectual sardo surge en buena medida la propuesta metapolítica del francés que permitió una paulatina renovación de la ultraderecha. El llamado gramscismo de derechas de De Benoist es pues un Gramsci demarxistizado.
La Nueva Derecha tuvo influencia más allá del Hexágono: piénsese en la Neue Rechte de Heinning Eichberg en Alemania y la Nuova Destra italiana o la estrategia entrista de militantes neofascistas y neonazis en la primera Liga Norte de Bossi, como Mario Borghezio, Gianluca Savoini o Gilberto Oneto, que la dotó de la simbología identitaria padana. Marco Tarchi, el intelectual de referencia de la nueva derecha italiana, abogaba ya a finales de los años 70 por «nuevas síntesis» que rompiesen la contraposición entre derecha e izquierda. El fin del mundo bipolar y la descomposición de la Unión Soviética dieron alas a esta interpretación que se saldó con la propuesta eurasianista de Alexander Dugin.
Nacionalbolcheviques y rojipardos en la historia
Ahora bien, si damos un vistazo al último siglo, encontramos diferentes experiencias de rojipardismo en momentos de tensiones o rupturas geopolíticas. Las primeras muestras de nacionalbolchevismo se dieron de hecho en Alemania en 1919, alrededor de la firma del Tratado de Versalles, tras la derrota en la Gran Guerra. Según Erich Müller, quien en 1932 dedicó un libro a este fenómeno, en los años de la República de Weimar hubo tres tipologías de nacionalbolchevismo: el táctico, representado por las corrientes rusófilas de la política prusiana y alemana; el político, encarnado por algunos grupúsculos cercanos a figuras como la de Ernst Niekisch; y uno coincidente con el filón nacional del Partido Comunista Alemán (kpd, por sus siglas en alemán). De hecho, el término nacionalbolchevismo –o bolchevismo nacional– se empezó a utilizar entre 1919 y 1920 cuando el dirigente de la Internacional Comunista, Karl Radek, y el mismo Lenin criticaron duramente la posición expresada por dos cuadros del kpd de Hamburgo, Heinrich Laufenberg y Friedrich Wolffheim, quienes con el objetivo de reabrir el conflicto y derrotar al capitalismo internacional defendían la transformación de la lucha de clases en guerra entre naciones. Si excluimos la rusofilia de sectores políticos e intelectuales germanos y la corriente nacional del kpd, el nacionalbolchevismo tout court se presentó como un magma heterogéneo de grupúsculos, siempre divididos entre sí, que no llegaron a sumar 5.000 militantes en el ocaso de la República de Weimar.
El mundo postsoviético se convirtió en el verdadero laboratorio que los nacionalistas revolucionarios occidentales miraban con interés
Un segundo momento es el del largo 1968, cuando sectores neofascistas intentaron adaptarse a los nuevos tiempos en sintonía en buena medida con la reflexión hecha por De Benoist. Ahí encontramos al grupo de Lotta di Popolo en Italia –que sumó algunos centenares de militantes entre 1969 y 1973–, que se presentó como la continuación de la experiencia de la Joven Europa, el movimiento creado por el ex-socialista y ex-ss Jean-François Thiriart. Los nazi-maoístas –así se les tachó– clamaban por la unidad del pueblo y una Europa unida, defendían las luchas de liberación nacional en África y Asia, y se definían como una organización revolucionaria antisistema «ni de derechas ni de izquierdas». En realidad, como apunta Nicolas Lebourg, más que nazi-maoístas eran un movimiento tradicionalista revolucionario que recuperaba la idea de socialismo «europeo» y «viril» de los colaboracionistas franceses Marcel Déat y Pierre Drieu La Rochelle. Según Alfredo Villano, Lotta di Popolo tenía los rasgos antiburgueses y anticapitalistas del fascismo de izquierda injertados en las ideas de Thiriart y las experiencias de autogestión del movimiento estudiantil. Experimentos similares se dieron también en Francia y Alemania. La Causa del Pueblo/Organización Revolucionaria Nacional (nrao-sdv, por sus siglas en alemán) –unos 400 militantes a mediados de la década de 1970– defendía una revolución nacional, ecológica y socialista e intentó –sin conseguirlo– entrar en Los Verdes. En los años posteriores se dieron otros casos que siguieron el mismo patrón, como el grupo de Tercera Posición en Italia –cuyo eslogan era «Ni Frente Rojo ni reacción»–, fundado por Roberto Fiore y Gabriele Adinolfi, quienes unas décadas más tarde se convertirán en los líderes de las dos principales organizaciones del neofascismo transalpino, Forza Nuova y CasaPound Italia.
Finalmente, el tercer momento es el del final de la Guerra Fría, cuando se juntaron las nuevas formulaciones hijas de los años 70 –el grupo de la revista Orion de Claudio Mutti y Maurizio Murelli, Nouvelle Résistance de Christian Bouchet, el Movimiento Social Republicano de Juan Antonio Llopart, etc.– con el euriasianismo de Dugin. El mundo postsoviético se convirtió en el verdadero laboratorio que los nacionalistas revolucionarios occidentales miraban con interés: en 1993 se fundó en Rusia el Partido Nacional-Bolchevique (pnb), liderado por Eduard Limónov acompañado hasta 1998 por el mismo Dugin. El pnb adobaba de fraseología aparentemente marxista-leninista su propuesta, que se fundaba en tres ideas: un Estado fuerte y militar, la mitización del pueblo ruso y el resentimiento contra Occidente y los judíos. Todo bajo la interpretación geopolítica e histórica del eurasianismo que, más que una tercera vía entre capitalismo y comunismo es, en la acertada definición de Marlene Laurelle, la versión rusa de la extrema derecha europea. Y es justamente durante esta coyuntura cuando se acuña el concepto de rojipardismo: por un lado, en 1992 Boris Yeltsin tacha de rojipardo al Frente de Salvación Nacional impulsado por el comunista Guennadi Ziugánov, al cual se sumó también el pnb de Limónov. Por otro lado, en julio de 1993, se publica en Francia un llamamiento de diferentes intelectuales de izquierda en contra de la tentación nacional-comunista y el peligro de una deriva rojiparda. Se hacía referencia especialmente al escándalo que se montó por la invitación que el Instituto de Estudios Marxistas, vinculado al Partido Comunista Francés (pcf), había hecho a De Benoist para participar en algunas conferencias.
La galaxia rojiparda en la actualidad
Como se puede ver, el rojipardismo reaparece de vez en cuando como un río cárstico, sobre todo en momentos de tensiones geopolíticas y «confusión» ideológica. No es casualidad, pues, que en los últimos años hayamos tenido nuevas muestras de ello. Al fracaso del proyecto de Nuevo Orden Mundial estadounidense, el creciente protagonismo de China, las tensiones en la ue por la salida del Reino Unido, la ola populista global y ahora la crisis por la pandemia de covid-19, se suman además los cambios en el mundo del trabajo por la cuarta Revolución Industrial y una profunda crisis cultural en Occidente.
En buena medida, y sin entrar en un mapeo de todas las experiencias que podríamos etiquetar de rojipardas, se trata de grupúsculos de extrema derecha o claramente neofascistas que asumen un discurso y lemas de izquierda. En la estela de De Benoist, consideran la derecha y la izquierda como dos ideologías superadas: ahora el enemigo es el «mundialismo» representado por figuras como Georges Soros y Bill Gates. Dicen defender la soberanía nacional y al pueblo, proponen políticas proteccionistas y de gasto social en el ámbito económico, son profundamente antiestadounidenses y antiimperialistas, consideran la ue y el euro como una jaula y reivindican a figuras heterodoxas que no encajan en el clásico panteón neofascista (el Che Guevara, Hugo Chávez, Evo Morales…). Suelen ser muy conservadores en temas de derechos civiles: defienden la familia tradicional, un tema que se conecta directamente con el comunitarismo de Thiriart, y se oponen a la inmigración declinando «marxísticamente» teorías xenófobas al definir a los migrantes como un «ejército industrial de reserva». Así, critican duramente la que definen, en la expresión del filósofo rojipardo italiano Diego Fusaro, la «izquierda fucsia» o «arcoiris», que sería globalista y favorable a la acogida de los migrantes. Son muy provocadores y claman contra la dictadura de la corrección política que impediría, según ellos, la libertad de expresión. Podríamos decir, pues, que el rojipardismo de la década de 2010 es en buena medida la versión 3.0 del que se había dado entre los años 70 y 80. No es casualidad que en un número no desdeñable de casos estén las mismas personas provenientes de círculos neofascistas de esos años.
Ahora bien, si no cabe duda de que los rojipardos siguen siendo ultraminoritarios como en las décadas pasadas, también es cierto que directa o indirectamente sus ideas tienen una difusión nada desdeñable en medios y redes. Además, parte de la extrema derecha 2.0 –que se ha convertido respecto al pasado en hegemónica en distintos países– compra su discurso, y algún que otro dirigente de izquierda muestra interés por su propuesta (o, al menos, parte de ella). Por esto creo que la imagen más correcta para entender el rojipardismo en la actualidad es la de una galaxia: alrededor de un sol extremadamente pequeño, formado por los grupúsculos, periódicos, editoriales y páginas web rojipardas –es decir, neofascistas con una fraseología izquierdista–, gira una serie de planetas y satélites que rodean a su vez a esos planetas. Pero sobre todo, vemos las irradiaciones de esa estrella en lugares más o menos lejanos.
Así, en el corazón de esta galaxia en España encontramos la última creación de Llopart, la revista La Emboscadura o el periódico digital El Manifiesto, mientras en Italia, que es sin duda alguna un verdadero laboratorio político en este sentido, tenemos pequeños periódicos online como L’Intellettuale Dissidente, L’Antidiplomatico y La Via Culturale, o movimientos como Vox Italiae –cuyo lema es «valores de derecha, ideas de izquierda»–, fundado por Fusaro, quien aunque se define como filósofo marxista colabora con Il Primato Nazionale, la revista de los autodenominados «fascistas del tercer milenio» de CasaPound Italia, se codea con Dugin, defiende el comunitarismo y considera a De Benoist su referente.
Luego, entre los planetas más o menos lejanos, encontramos a sectores de izquierdas que abogan, por táctica o convicción, por una posición más rígida en el tema de la inmigración, valores más conservadores y la defensa de la soberanía nacional. En estos temas pueden tener puntos de contacto con la nueva ultraderecha. No extraña pues que hacia 2017 se hablara de un posible eje entre Le Pen y Jean-Luc Mélenchon contra el liberal Macron, o que en el país galo se lancen proyectos como Front Populaire, la revista del filósofo izquierdista Michel Onfray, que se propone unir a los soberanistas de ambas orillas. En 2019, en Reino Unido, el politólogo Maurice Glasman creó Blue Labour (Laborismo Azul), un grupo de presión dentro del Partido Laborista cuyo lema era «trabajo, familia, comunidad» y que se planteó dialogar con los neofascistas de la Liga de Defensa Inglesa de Tommy Robinson. En Alemania, en 2018, Sahra Wagenacht fundó Aufstehen (Levántate) con posiciones muy críticas hacia las políticas de fronteras abiertas. En Italia tenemos el pequeño grupo Nuova Direzione, con el periodista Carlo Formenti –con un pasado en Autonomia Operaia–, y Patria e Costituzione, la asociación política fundada por el ex-dirigente del Partido Democrático Stefano Fassina. En España, finalmente, hemos visto en el último bienio a figuras sui géneris de Podemos –como Jorge Vestrynge, con un pasado en la posfranquista Alianza Popular, o Manolo Monereo, proveniente del Partido Comunista de España (pce) y estrecho colaborador de Julio Anguita– defender posiciones similares. Monereo, por ejemplo, apadrinó en la península ibérica a Fusaro, alabó las medidas sociales del gobierno italiano de Salvini-Di Maio y se dejó entrevistar por La Emboscadura defendiendo una izquierda claramente soberanista.
¿Una opción con futuro?
Como se puede ver, es realmente complicado trazar un mapeo de todas las experiencias que podrían acabar de una forma u otra bajo la etiqueta de rojipardismo. Quizás tampoco tiene demasiado sentido hacerlo: el riesgo es el de ver nacionalbolcheviques por todos lados y crear un fantasma que se pasea por nuestras ciudades. También en estos tiempos gaseosos, el rojipardismo tout court sigue siendo formado por sectores ultraminoritarios del nacionalismo revolucionario que utilizan una fraseología izquierdista para camuflarse. Como apunta David Bernardini, desde su nacimiento en la República de Weimar el rojipardismo es «una corriente en la derecha radical que busca de distintas maneras combinar los dos polos movilizadores del siglo XX, la clase y la nación, el socialismo y el nacionalismo, para definir un proyecto soberanista, autoritario e identitario, a menudo proyectado en una dimensión euroasiática».
Ahora bien, tampoco debemos subestimar la influencia que esta corriente tiene en la opinión pública y sobre todo en algunos sectores de izquierdas, aunque sean aún minoritarios al día de hoy. Sin duda, hay gradaciones y matices entre quienes desde el mundo progresista acaban consciente o inconscientemente influenciados por estas ideas. Pero no cabe duda de que respecto al pasado las izquierdas parecen más permeables a estos discursos. La razón se encuentra en la desorientación general y en la profunda crisis de identidad que están viviendo los proyectos progresistas. Es a partir de ahí, pues, de donde se debe empezar: de la reformulación por parte de las izquierdas de un proyecto esperanzador e incluyente y de volver a dar la batalla cultural. Y, por otro lado, llamando las cosas por su nombre: los ultraderechistas que defienden políticas sociales (solo para nativos) son ultraderechistas, no son ni populistas ni una «nueva izquierda», como les gusta repetir a algunos de ellos. De esta forma, el peligro rojipardo, aunque no desaparecerá, seguirá siendo un fenómeno minoritario.
Este texto fue inicialmente publicado en la revista Nueva Sociedad.
Notas
[1] Ver Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: Cómo mueren las democracias, Ariel, Barcelona, 2018; Roger Eatwell y Matthew Goodwin: Nacionalpopulismo. Por qué está triunfando y de qué forma es un reto para la democracia, Península, Barcelona, 2019.
[2] Ver S. Forti: «Extremas derechas 2.0. ¿De qué estamos hablando?» en Grand Place No 13, 7/2020