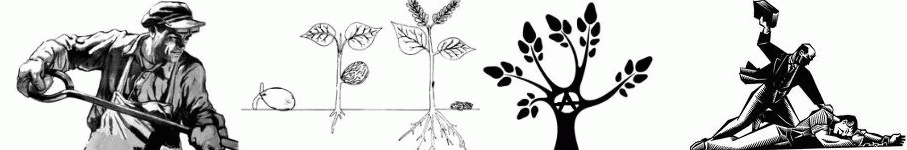Levantamiento, contrainsurgencia y guerra civil Comprender el auge de la derecha paramilitar
En este análisis, Tom Nomad presenta un relato del surgimiento de la extrema derecha contemporánea, rastreando el surgimiento de una cosmovisión basada en teorías de conspiración y políticas de agravio blanco y escudriñando la función que cumple protegiendo al estado. A lo largo del camino, describe cómo las estrategias liberales de contrainsurgencia funcionan junto con las estrategias de «ley y orden» de mano dura, y concluye con una discusión sobre lo que la extrema derecha entiende por guerra civil.
Tom Nomad es un organizador con base en Rust Belt y autor de The Master’s Tools: Warfare and Insurgent Possibility y Toward an Army of Ghosts.
La mayor parte de este texto se redactó en septiembre y octubre de 2020, cuando aún se estaba desarrollando el levantamiento de George Floyd y mucha gente temía que Trump intentara aferrarse a la presidencia por cualquier medio necesario. Desde entonces, el levantamiento ha perdido impulso y la administración Trump no ha logrado organizar una toma del poder. Sin embargo, la dinámica aquí descrita persiste. El levantamiento permanece latente, a la espera de resurgir en las calles, mientras avanza la formación de una nueva coalición MAGA. Desde las elecciones, se ha formado una constelación que incluye a la derecha pro-Trump, los teóricos de la conspiración, los restos de la extrema derecha y los grupos nacionalistas blancos tradicionales en torno a un intento tardío de mantener a Trump en el poder.
Esta coalición está motivada por teorías de conspiración y narrativas sobre los demócratas que «roban» las elecciones. Un segmento adicional de la población votante estadounidense se ha conectado con la extrema derecha, pidiendo abiertamente que sus oponentes sean eliminados por medios violentos. Esta no es solo una nueva coalición de derecha, sino una fuerza con la capacidad de aprovechar la radio AM, las noticias por cable y los funcionarios electos para difundir el racismo, la xenofobia y la desinformación armada. Trump y sus partidarios serán destituidos de su cargo en breve, pero esta coalición persistirá durante los próximos años. Mientras que los medios de comunicación centristas describieron a Trump como un intento de tomar el poder, sus partidarios se ven a sí mismos como actuando para defender el Estados Unidos «real». En respuesta a la destitución de Trump del poder, su objetivo es trabajar con los elementos «leales» del estado, principalmente políticos y policías de derecha, para eliminar lo que consideran una amenaza interna al proyecto político estadounidense. En sus cimientos, la derecha sigue siendo una fuerza de contrainsurgencia.
Introducción
Los acontecimientos del levantamiento de George Floyd representan algo fundamentalmente diferente de las convulsiones de los veinte años precedentes. Las normalidades del activismo, las estructuras de compromiso discursivo basadas en el diálogo con el Estado, cedieron; su hegemonía sobre la acción política comenzó a desmoronarse ante nuestros ojos. Las movilizaciones de masas, con sus formatos serios y aburridos, sus acciones pacifistas sin plan de escalada, su constante repetición de los mismos rostros en los mismos grupos, fueron reemplazadas por una multitud joven y radical compuesta en gran parte por personas de color, dispuestas no solo para desafiar al estado, pero también para contraatacar. Durante un período de meses, las barreras anteriores de la identidad política se evaporaron, las construcciones que distinguían el «activismo» de la «vida normal». Esta nueva fuerza desgarró las calles, dejando a su paso los caparazones de los coches de policía quemados.
Para algunos de nosotros, esto tardó mucho en llegar. La influencia global de Estados Unidos ha disminuido desde el final de la Guerra Fría; la era pospolítica que Fukuyama y Clinton proclamaron con tanta confianza ha dado paso a una historia que sigue desarrollándose imparablemente. La guerra que la policía nos libra todos los días finalmente se convirtió en una lucha con más de un antagonista. El levantamiento largamente anticipado, el momento de hacer cuentas con el sangriento pasado del proyecto político estadounidense, parecía estar cerca. Vimos cómo el estado comenzaba a deshilacharse, perdiendo su capacidad para mantener el control. Si bien todavía no podemos ver una luz al final, al menos finalmente hemos entrado en el túnel, la trayectoria que nos conducirá hacia los conflictos que resultarán decisivos.
 El levantamiento en respuesta al asesinato de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020.
El levantamiento en respuesta al asesinato de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020.
Español
Pero, tan rápido como surgió este nuevo impulso, las fuerzas de la contrainsurgencia nos acosaron de inmediato por todos lados. La lógica de la revuelta está constantemente bajo ataque, a veces por aquellos a los que habíamos contado como aliados. Algunos insisten en que debemos presentar demandas reformistas claras, mientras que otros apuntan simplemente a eliminarnos. Todas las técnicas a disposición del estado y las clases políticas que lo acompañan, incluidas las del llamado movimiento, se utilizan mientras nuestros adversarios se esfuerzan por capturar la energía de la lucha o explotarla para su propio beneficio.
Desde los primeros días, los organizadores liberales desempeñaron un papel fundamental en este intento de devolver la revuelta a las estructuras de gobierno. Pillados con la guardia baja, inmediatamente iniciaron una campaña para deslegitimar la violencia expresada en las calles enmarcándola como obra de provocadores y “agitadores externos”. Progresaron para tratar de capturar el impulso y el discurso del movimiento, lo que obligó a que la discusión sobre cómo destruir a la policía volviera a una discusión sobre presupuestos y política electoral. Ahora, mientras Joe Biden se pone en pie, los liberales han completado esta trayectoria, argumentando que los disturbios no son una forma de «protesta» y que todo el peso del estado debe recaer sobre aquellos que salieron de los límites del estado. política mediada.
Lo cierto es que las revueltas de 2020 representan una respuesta directa a los fracasos de anteriores intentos de captura liberal. Durante los levantamientos de 2014 y 2015, los liberales pudieron tomar el control y forzar la discusión de regreso al tema de la reforma policial. Los decretos de consentimiento se implementaron en todo el país; la llamada policía comunitaria (un eufemismo para usar a la comunidad para ayudar a la policía a atacarla) y las promesas de reforma legislativa abrieron una brecha entre militantes y activistas. Estos intentos retrasaron las inevitables explosiones que hemos presenciado desde el asesinato de George Floyd, pero fueron medidas provisionales destinadas al fracaso. La revuelta actual confirma que el reformismo no ha abordado el problema de la policía. Las áreas del país que han visto los enfrentamientos más violentos son casi todas las ciudades dirigidas por demócratas, en las que se intentó y fracasó la reforma. De alguna manera, la narrativa avanzada por la campaña de Trump de que las ciudades están en rebelión debido a las administraciones demócratas es cierta, pero no es una consecuencia de su permisividad, sino más bien del fracaso de su intento de cooptar la energía de la revuelta.
Al mismo tiempo, estamos experimentando un nuevo intento de complementar las fuerzas estatales con las fuerzas de la extrema derecha. Los grupos de milicias que anteriormente afirmaban oponerse a la represión del gobierno ahora están movilizando sus propias campañas informales de contrainsurgencia. Esto no es sorprendente, dado que estas milicias siempre se basaron en preservar la supremacía blanca. Tampoco es sorprendente que los republicanos más tradicionales se hayan dejado llevar en esta dirección; desde el 11 de septiembre de 2001, todo su espíritu se ha construido en torno a la idea de que son las únicas personas dispuestas a defender la «patria» de las amenazas externas.
Sin embargo, es sorprendente lo lejos que está dispuesto a llegar el estado para lograr este objetivo. Tradicionalmente, la base del Estado ha sido un conjunto de fuerzas logísticas capaces de imponer la voluntad de un soberano; en Estados Unidos, ese soberano es la propia democracia liberal. La continuación de este proyecto está directamente ligada a la capacidad del estado para funcionar en el espacio, logística y tácticamente; esto requiere que los espacios sean «fluidos», predecibles y sin resistencia o escalada, los cuales pueden causar efectos contingentes que interrumpen la capacidad de los actores estatales para predecir la dinámica y desplegarse en consecuencia. Al pedir que las fuerzas paraestatales enfrenten a las fuerzas de la revuelta en la calle, Trump y sus colegas están preparando el escenario para una conflagración que, si todas las partes la aceptan, podría conducir a un conflicto social a gran escala. Su disposición a adoptar una estrategia tan arriesgada sugiere cuán cerca se ha empujado al estado a perder el control. También indica las formas en que están dispuestos a modificar su estrategia de contrainsurgencia.
La revuelta está ahora sitiada. Las fuerzas oficiales del estado — la policía, las fuerzas federales, la Guardia Nacional y similares — están empleando una estrategia de escalada constante, que funciona tanto como represalia como represión. Las fuerzas de la captura liberal han mostrado de qué lado están, afirmando la promesa de Biden de aplastar a los sectores militantes del levantamiento y recompensar a los elementos moderados. Las fuerzas de derecha han recibido aprobación para generalizar el enfoque de “estrategia de tensión” que desarrollaron en Portland en los años desde 2016. Cuando estas fuerzas recién ungidas del paramilitarismo reaccionario de derecha se incorporan a un mosaico ya existente de contrainsurgencia basados en enfoques, el escenario está preparado para un escenario que sólo puede terminar en represión masiva o resistencia masiva, y probablemente ambas.
El surgimiento de estas estrategias de contrainsurgencia convergentes ha coincidido con un creciente discurso de guerra civil. Este no es el tipo de guerra civil que se discute en textos como Introducción a la guerra civil de Tiqqun, que describe, en términos hiperbólicos, un conflicto entre diferentes «formas de vida». La guerra civil, tal como se entiende en el contexto estadounidense moderno, es un conflicto frontal generalizado entre fuerzas sociales que involucra la participación del Estado pero que también se desarrolla al margen de él. La idea de que esto podría resolver de alguna manera las diferencias sociales y políticas centrales surge de una visión milenaria estructurada en torno a la militarización civil estadounidense, que ha surgido en respuesta a la llamada «Guerra contra el terrorismo», las realidades de la división social dentro de los EE. UU. Y la creciente percepción de amenazas, ya sean reales (gente de color lidiando con la policía) o imaginarias (“los alborotadores vienen a quemar los suburbios”). Aunque muchos en todos los lados adoptan este concepto, esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la estrategia, la política y el conflicto en sí. Debemos tener cuidado al adoptar este concepto de guerra civil; primero debemos tratar de comprender las implicaciones. El marco de la guerra civil puede parecer una forma precisa de describir nuestra situación. Puede resultar catártico usar este término para describir una situación que se ha vuelto tan tensa. Pero adoptar este concepto y basar nuestro modo de participación en él podría desencadenar una dinámica que no solo nos colocaría en una situación profundamente desventajosa, tácticamente hablando, sino que también podría amenazar con destruir los logros del propio levantamiento. Antes de que podamos profundizar en por qué este es el caso, debemos revisar cómo surgió el marco en sí. Para hacerlo, debemos remontarnos a mediados del siglo XX.
 En un momento de creciente ira y confrontación, el partido de Trump busca aprovechar la retórica sobre la guerra civil para movilizar una línea de defensa adicional para su visión del estado.
En un momento de creciente ira y confrontación, el partido de Trump busca aprovechar la retórica sobre la guerra civil para movilizar una línea de defensa adicional para su visión del estado.
Los orígenes del impulso hacia la guerra civil
Para considerar lo que podría significar una guerra civil en la América contemporánea, tenemos que entender cómo llegamos aquí. Tenemos que contar la historia de cómo la supremacía blanca pasó de ser idéntica al funcionamiento del estado mismo para convertirse en una cualidad que distingue al justiciero del estado, a nivel formal, mientras opera directamente en concierto con el estado. Lo que estamos trazando aquí no es una historia, en el sentido de una crónica de eventos pasados, sino más bien una especie de genealogía de conceptos y marcos.
Comenzaremos con el cambio en la dinámica política y social que tuvo lugar a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960 en respuesta al Movimiento de Derechos Civiles. La resistencia al poder blanco hegemónico comenzó a afectar dos elementos fundamentales de la vida estadounidense blanca durante este período: el concepto de excepcionalismo estadounidense —la idea de que Estados Unidos es una expresión exclusivamente justa de los valores humanos universales— y la noción de una estructura de poder blanco hegemónico. Esto llevó a un cambio en la forma en que los grupos conservadores blancos veían el mundo. Sintieron que su hegemonía estaba nuevamente amenazada, no solo en lo que respecta a su control de las instituciones políticas, sino también en formas que podrían erosionar su poder económico y social.
Anteriormente, en muchos lugares, la policía había trabajado mano a mano con grupos de autodefensas como el KKK para mantener el apartheid racial. El trabajo diario de mantener esta estructura política fue realizado en gran parte por las fuerzas oficiales, con el apoyo social y económico subyacente de una gran parte de la población blanca. Por ejemplo, durante la masacre racista que tuvo lugar en Tulsa, Oklahoma en 1921, muchos de los asaltantes blancos fueron delegados y entregados armas por funcionarios de la ciudad. Durante la lucha por los derechos civiles en la década de 1960, cuando el papel del estado en la aplicación de la supremacía blanca comenzó a cambiar en algunos lugares, muchos residentes blancos adoptaron una postura activa en lugar de pasiva para apoyar los aspectos racistas del orden social. A medida que la resistencia alcanzó una masa crítica, el tema de la segregación racial se volvió abiertamente político, en lugar de tácito e implícito, con plataformas políticas enteras estructuradas en torno a posiciones al respecto. En respuesta al desafío a la hegemonía del estado del apartheid blanco, la estructura del apartheid salió a la superficie y los sureños blancos se alistaron en fuerzas políticas abiertamente racistas en una escala no vista desde al menos la década de 1930. Estos cambios y la subsiguiente respuesta social generalizada crearon las condiciones políticas y sociales para la dinámica que vemos hoy.

La relación entre Richard Nixon y el senador de Carolina del Norte Jesse Helms prefiguró la relación de Donald Trump con los racistas absolutos de hoy. El cartel de la izquierda es de una campaña anterior del Senado que Helms planeó en 1950.
Durante ese período, el discurso de la supremacía blanca también cambió de forma. A medida que las poblaciones oprimidas se levantaron con una militancia creciente, la narrativa de la supremacía blanca indiscutida dio paso a una nueva narrativa basada en un retrato idílico de la América cristiana blanca y una promesa de construir la unidad racial y económica en torno a un esfuerzo por recuperar el poder y restaurar a los «perdidos». » America. Esta narrativa, articulada por políticos como George Wallace, Barry Goldwater, Pat Buchanan y más tarde Ronald Reagan (y destilada hoy en el eslogan de Trump «Make America Great Again»), no fue solo un llamado a preservar la supremacía blanca. Más bien, describió un conflicto ontológico en el que el intento de derrocar a Jim Crow y poner fin a las disparidades estructurales representaba una amenaza no solo para una estructura económica y social, sino también para la propia América blanca. Además, propuso que esta amenaza requería una respuesta que empleara la violencia informal, movilizada en una amplia franja de la sociedad, con el consentimiento del estado. Esta narrativa retrató el conflicto social emergente, no como un conflicto de raza y política, sino como una lucha existencial, una cuestión de vida o muerte.
En algunos círculos, la demanda de una unidad política y social para la América blanca se enmarcó en términos de “civilización”, esta es la corriente de la que emergió la extrema derecha contemporánea. Como sostiene Leonard Zeskind, este cambio implicó abrazar los conceptos de «civilización occidental», la necesidad de defenderla y la incorporación de tropos fascistas y nazis en el pensamiento de la extrema derecha. Muchas de las personalidades que iban a impulsar un cambio militante en la extrema derecha (David Duke, Willis Carto, William Pierce y otros como ellos) comenzaron a publicar boletines y libros, encontrando un hogar en el mundo de los programas de armas y los oscuros programas de radio. . Este cambio, de las poblaciones blancas que dan por sentada su dominación política y social a las poblaciones blancas que reaccionan a una pérdida percibida de hegemonía, también contribuyó al surgimiento de grupos armados de derecha. La idea de defender la civilización occidental proporcionó un marco moralista y una justificación para la violencia, lo que llevó a que grupos como The Order llevaran a cabo robos a mano armada y asesinatos durante las décadas de 1970 y 1980.
En los círculos republicanos más dominantes, estas ideas de la idílica América y su superioridad civilizatoria se convirtieron en posiciones políticas, aunque solo se expresaron en términos codificados. En el momento de la campaña de reelección de George HW Bush en 1992, ya no era posible aprovechar el racismo manifiesto dentro de la sociedad educada de la forma en que lo había sido anteriormente. Como resultado, la derecha comenzó a enmarcar este discurso en nuevos términos, hablando de valores y civilización «occidentales», describiendo una América «real» que defendía al mundo contra el comunismo y el desorden, que estaban implícitamente asociados con la diferencia racial y política. En lugar de que personas como Duke o Wallace articularan llamamientos abiertos a la segregación racial, la derecha comenzó a utilizar un discurso diferente para pedir la separación sobre la base de los conceptos de pureza y desviación y el lenguaje de la ley y el orden.

Esto sirvió para definir un espacio cultural y político y también las áreas de exclusión, no sobre la base de conceptos abiertos de raza, sino en torno a la idea de una diferencia de civilización. Los términos de la división a veces se enmarcaron a través del lente de las diferencias religiosas, otras veces a través del lente de un abismo entre una América rural y una «urbana». Algunos dentro de la derecha en este momento, como Lee Atwater, discutieron este cambio abiertamente con sus partidarios (aunque a puerta cerrada), articulando cómo las políticas de «silbato de perro» sobre impuestos, vivienda y crimen podrían servir como reemplazo del racismo manifiesto del pasado. Este concepto de una civilización occidental amenazada se fusionó con el fervor contra el «comunismo» que revivió bajo Reagan en la década de 1980, junto con el creciente discurso de la teoría de la conspiración, una mezcla tóxica que explotaría, literal y figurativamente, a fines de la década de 1980.
Mientras tanto, el surgimiento de la derecha religiosa como fuerza política agregó otro elemento a esta fusión de teorías de conspiración, paranoia anticomunista y la política cada vez más armada del agravio blanco. Antes de la campaña de Reagan en 1980, la derecha religiosa se había acercado en gran medida a la política con sospecha, y algunos pastores les decían a sus feligreses que no participaran en un sistema político sucio y pecaminoso. La campaña de Reagan se acercó intencionalmente a este segmento de la población, cambiando su retórica de campaña para atraer su apoyo y elevando sus preocupaciones al ámbito de la política. En consecuencia, las campañas contra el derecho a decidir y similares se convirtieron en un medio poderoso para movilizar a la gente. Esto le dio a la narrativa de la polarización social un ángulo moral y religioso adicional, utilizando la retórica sobre el pecado y previniendo la «depravación». El resultado fue una escalada hacia la violencia armada, con el Ejército de Dios asesinando médicos y bombardeando clínicas de aborto en todo Estados Unidos.
En este movimiento hacia la violencia armada, el discurso terrorista de derecha sufrió algunas modificaciones. El primero de ellos fue una expansión del terreno donde vieron la “guerra” que se libraba. La tendencia hacia la violencia armada pasó de centrarse en iniciativas de derechos civiles y la cuestión de si los grupos marginados deberían poder participar en la sociedad a sectores que tradicionalmente se habían considerado distintos del fascismo manifiesto. A medida que la derecha dominante adoptó cada vez más el concepto de las guerras culturales, también adoptó la implicación de que había un conflicto existencial fundamental. Al enmarcar el conflicto en términos de pureza y desviación, junto con la idea de conflicto civilizatorio que ya estaba surgiendo en la derecha, la construcción de una división social absoluta en torno al poder político llegó a justificar un discurso creciente de la política armada. La atención de la derecha se concentró en aquellos que no compartían los códigos morales de la derecha; esto se enmarcó como una justificación para utilizar la violencia estatal (en forma de restricciones legales, como la prohibición del aborto) y la fuerza armada (en forma de terrorismo de extrema derecha) para eliminar todos los grupos percibidos como amenazas a la vida moral estadounidense.
Además de apuntar a las personas que estaban a favor del derecho a decidir, que tenían diferentes afiliaciones religiosas o que se expresaban fuera del constructo normativo cis-hetero, estas amenazas percibidas también estaban dirigidas a personas no blancas, aunque esto se enmarcó en el lenguaje de responder a la desviación social y política. La idea de un conflicto cultural armado, cuyos objetivos ahora incluían a todos los que estaban fuera del conservadurismo cristiano blanco, comenzó a extenderse por el ala derecha, a medida que algunas de las facciones más moderadas abrazaron o al menos explicaron la violencia contra el derecho a decidir o la formación de grupos de milicias. Sin embargo, a medida que la violencia se convirtió en una responsabilidad política más importante, los políticos conservadores comenzaron a modificar la retórica extremista de las facciones armadas en política, adoptando la cultura de estos círculos políticos y rechazando la violencia armada, al menos en público. Esto fue evidente en la política anti-elección, en la que los políticos abrazaron grupos como Right to Life pero rechazaron grupos como el Ejército de Dios incluso cuando incorporaron su retórica política en la propia política.
El desarrollo de esta amplia identidad política basada en el cristianismo blanco y el intento de restaurar y proteger un Estados Unidos idílico de todas las «fuerzas externas», llevaron el discurso de las organizaciones de extrema derecha a contextos cada vez más dominantes a partir de principios de la década de 1990. Sin embargo, mientras sus ideas se generalizaban cada vez más, los grupos armados de extrema derecha se aislaron cada vez más, especialmente cuando la Guerra del Golfo precipitó el creciente patriotismo dominante. A medida que la lealtad al estado se convirtió en una política predeterminada de la derecha, la violencia armada se vio cada vez más como terrorismo marginal. De alguna manera, durante este período, la derecha ya no necesitaba a los grupos armados, ya que tenía un poder casi indiscutible, y podía implementar visiones de extrema derecha de manera incremental a través de políticas.

Durante este período de predominio de la derecha y que duró hasta la elección de Clinton en 1992, la extrema derecha armada fue excluida públicamente de la derecha dominante, que veía cada vez más la indiscreción de la extrema derecha como un lastre. Los elementos marginales de extrema derecha, cada vez más marginados, se mantuvieron aislados, generando un ecosistema de teorías de conspiración dispersas a través de boletines, panfletos, libros y radio. Sin embargo, con el ascenso de la administración Clinton y la pérdida del poder republicano en el Congreso, las creencias de extrema derecha se reintegraron lentamente en la corriente principal de la derecha. Publicaciones como la revista American Spectator recogieron teorías de conspiración marginal de la extrema derecha sobre los tratos financieros de los Clinton, la muerte de sus antiguos amigos y socios comerciales y los supuestos vínculos de Bill Clinton con activistas moderados de izquierda durante la Guerra de Vietnam (no importa que fue informante mientras estaba en Oxford). Este proceso se aceleró después de las redadas del gobierno en Waco, que fueron retratadas por muchos en la derecha como un ataque contra una comunidad religiosa por problemas de posesión de armas, y en Ruby Ridge, retratada como un asalto estatal a una familia rural que se ocupaba de sus propios asuntos.
Los eventos que se desarrollaron en Waco y Ruby Ridge, a principios de la administración Clinton, comenzaron a desempeñar un papel de puntos de condensación alrededor de los cuales podrían formarse las teorías de la conspiración. Los esfuerzos por establecer la unidad global bajo las normas políticas estadounidenses, que surgieron al final de la Guerra Fría, aceleraron el surgimiento de narrativas sobre un supuesto Nuevo Orden Mundial, una versión superficialmente modificada de algunas de las teorías de conspiración antisemitas que los nazis tenían ya. Combinado con la narrativa de una división cultural y política absoluta, esto alimentó las percepciones de que la América «tradicional» que la derecha consideraba un ideal estaba colapsando. Elementos de la extrema derecha racista utilizaron estas teorías de la conspiración como aberturas para ingresar a los círculos de la derecha dominante. El discurso republicano convencional integró a los antiguos marginales, una medida impulsada por Newt Gingrich y Thomas DeLay con el propósito de crear un bloque permanente de votantes republicanos; Al impulsar la narrativa de la división permanente y la amenaza existencial, podrían demonizar a los demócratas, garantizando la lealtad entre sus votantes. La popularización de estas narrativas extendió la ventana de Overton hacia la derecha en formas que la extrema derecha explotó posteriormente para extender su influencia y reclutamiento. Muchas de estas tendencias alimentan el trumpismo actual.
Al mismo tiempo, en la década de 1990, los movimientos de milicias que anteriormente habían sido vistos como elementos marginales se consideraron cada vez más necesarios para defender a Estados Unidos de enemigos internos y externos. A medida que las teorías de la conspiración de la derecha alcanzaron un punto álgido y los republicanos cada vez más dominantes adoptaron estas políticas, las milicias crecieron en tamaño. Esta tendencia, junto con el fervor histórico de la derecha por la cultura de las armas, popularizó la noción del «patriota» que se opone a la «tiranía» para preservar la «libertad» y una forma de vida estadounidense (léase: dominada por los blancos). Este lenguaje se utilizó continuamente como arma durante las décadas siguientes, poniendo a los conservadores más moderados en contacto con ideas de extrema derecha, que se volvieron cada vez menos divergentes del lenguaje de los activistas republicanos convencionales.
La comprensión de la “libertad” como la preservación de la dominación blanca y la supremacía cristiana continuó infiltrándose en la corriente principal de la derecha, impulsada por las teorías de conspiración sobre cómo Clinton iba a destruir la forma de vida cristiana blanca en Estados Unidos. En esta mutación, el concepto de «libertad» se modificó para representar un conjunto rígido de normas sociales. Por ejemplo, los grupos cristianos comenzaron a declarar que era una violación de su “libertad” que el estado permitiera que las parejas no heterosexuales se casaran o no obligara a los niños a orar en la escuela. En los últimos 30 años, esta dinámica se ha aplicado repetidamente para excluir a las personas de la sociedad por motivos de orientación sexual o identidad de género y para integrar aún más el lenguaje del cristianismo en los documentos gubernamentales. Esta noción de «libertad» como la «preservación» de una «forma de vida» se ha vuelto tan popular entre la derecha que apenas es necesario repetirla cuando los políticos la emplean para impulsar políticas de exclusión. Combinado con el deseo de eliminar la diferencia y preservar la desigualdad social y política, el desempoderamiento y el apartheid racial, la noción de «libertad» ha sido despojada de todo significado real. Esto ha sentado las bases para una postura cada vez más autoritaria en la derecha.
El concepto de guerra cultural, que se había convertido en un lenguaje común dentro de la derecha religiosa, se fusionó con la narrativa generalizada de la teoría de la conspiración que describe el surgimiento de una élite tiránica. En sus intentos de socavar a Clinton, el Partido Republicano creó las condiciones para un concepto de guerra cultural total, que se militarizó cada vez más y se filtró de nuevo en las facciones más moderadas del Partido Republicano. Algunas de estas facciones todavía adoptaron posiciones centradas en las políticas, pero las narrativas que utilizaron para motivar a los votantes se basaron todas en esta noción de una amenaza cultural absoluta. A los votantes se les presentó en masa la imagen de una cultura estadounidense amenazada de extinción, llevados a creer que eran las únicas fuerzas que podían movilizarse contra una «élite liberal» tiránica para preservar su «libertad». A medida que esta mentalidad se generalizó, la idea de la guerra civil como un conflicto horizontal entre facciones sociales llegó a ser ampliamente aceptada entre la derecha.

Para la extrema derecha, la “libertad” se entiende como el derecho a perpetuar una forma de vida basada en la dominación blanca y la supremacía cristiana.
La mentalidad de defender la «patria»
Con el advenimiento de la segunda administración Bush y los ataques del 11 de septiembre, la relación entre el estado y la extrema derecha marginal cambió dramáticamente. La respuesta del estado se centró en construir un consenso nacional en torno a la «Guerra contra el terrorismo», un consenso que se aprovechó para justificar violaciones sistemáticas de las libertades civiles, apuntar a comunidades enteras y canalizar billones hacia ocupaciones militares en el extranjero. El núcleo de esta campaña fue la construcción de una narrativa de dos elementos en conflicto («con nosotros o contra nosotros») – una distinción binaria basada en la lealtad incuestionable al Estado – y la redacción del «público» en la inteligencia y -Aparatos de terrorismo. Los propios ataques y la retórica que los rodeaba ayudaron a popularizar el concepto de conflicto de civilizaciones; la idea de defender la «patria» de las amenazas extranjeras que buscaban «destruir el estilo de vida estadounidense» fue adoptada cada vez más en todo el panorama político estadounidense. Se produjo una especie de renacimiento en el movimiento de milicias: ya no alienado del estado, el movimiento de milicias comenzó a convertirse en un fenómeno cultural. El concepto de ciudadano defensor de la “patria” entró en la cultura popular y se convirtió en un arquetipo cultural generalizado dentro del conservadurismo dominante.
La adopción de los principios que formaron los cimientos del movimiento de las milicias en la década previa al 11 de septiembre tuvo efectos profundos.
Primero, un ecosistema de teorías de la conspiración se desarrolló alrededor del 11 de septiembre, impulsando a Alex Jones desde la periferia hacia los círculos conservadores dominantes. Esto se vio reforzado por los esfuerzos estatales para difundir la narrativa de que los enemigos ocultos dentro de los EE. UU. Estaban esperando un momento para atacar. Esta postura se presta a justificar la exclusión social y validar las teorías de la conspiración; la amenaza no es aparente sino oculta, asociada a elementos de la sociedad que divergen de las supuestas normas sociales. Como resultado, la narrativa de la extrema derecha pasó de un marco que estaba en desacuerdo con el estado a un marco en el que la derecha apuntaba a otros por motivos de raza, religión y política para defender al estado mismo. Los teóricos de la conspiración pudieron explotar el creciente uso de Internet, utilizando los medios en línea y las plataformas de medios sociales de masas recién formadas, principalmente Facebook, para difundir las teorías de la conspiración a nuevos círculos sociales.
En segundo lugar, la incorporación de ideas y personalidades de extrema derecha en el discurso conservador dominante llevó a los conservadores más tradicionales a un contacto cada vez más estrecho con el racismo extremo y la islamofobia. Antes del auge de las redes sociales y la idea de derecha del soldado civil, muchas personas veían estas teorías de la conspiración como marginales y carentes de credibilidad, o bien no las encontraron en primer lugar. Pero ahora, estos elementos marginales ganaron una audiencia dentro de los círculos más dominantes, ocultando sus intenciones dentro del lenguaje antiterrorista. A medida que surgió el campo de los estudios contra el terrorismo, muchos de los que inicialmente poblaron ese mundo provenían de la extrema derecha islamófoba; pudieron hacerse pasar por «expertos en terrorismo» simplemente presentándose como un «grupo de expertos» y haciendo tarjetas de presentación. A medida que la derecha adoptó el concepto de amenaza absoluta e identificó esa amenaza con la alteridad en general, el miedo a una amenaza terrorista inmediata que los políticos habían propagado se desangró en divisiones culturales y políticas, transmitiendo la sensación de que el enemigo representaba una amenaza inmediata. Una amenaza física a la salud y la seguridad. Cuanto más se extendía esta mentalidad por toda la derecha, y cuanto más se aprovechaba para demonizar la diferencia, más se creaban las condiciones para que estas divisiones se caracterizaran con una narrativa de guerra abierta.
 Para cada vez más republicanos, la inclusión en la sociedad se ha vuelto una vez más condicional, dependiendo de las creencias políticas; La actividad de protesta en sí misma es suficiente para identificar a una persona como un enemigo externo. Esto es irónico, en la medida en que la derecha también ha tratado deshonestamente de cambiar su nombre por la defensa de la libertad de expresión.
Para cada vez más republicanos, la inclusión en la sociedad se ha vuelto una vez más condicional, dependiendo de las creencias políticas; La actividad de protesta en sí misma es suficiente para identificar a una persona como un enemigo externo. Esto es irónico, en la medida en que la derecha también ha tratado deshonestamente de cambiar su nombre por la defensa de la libertad de expresión.
Dentro de la derecha, a medida que tomaba forma la idea de una defensa militarizada del Estado contra enemigos tanto internos como externos, la definición de «enemigo» se expandió para incluir no solo a personas de diferentes orígenes culturales, étnicos o religiosos, sino también a inmigrantes, musulmanes y «liberales». A medida que avanzaba la era Bush, este movimiento de milicias recientemente empoderado, cada vez más alineado con la agenda nacionalista blanca, comenzó a participar en actividades semi-sancionadas, como las patrullas de los Minutemen a lo largo de la frontera mexicana. Los políticos republicanos incorporaron los ideales de estos grupos militarizados en la política republicana, tanto a nivel nacional como local en lugares como Arizona, donde los nacionalistas blancos jugaron un papel fundamental en la redacción de la SB1070, y luego ayudaron a popularizar una narrativa sobre la necesidad de un muro fronterizo. Siguiendo los patrones de conflictos sociales pasados, esta narrativa sirvió para crear condiciones políticas que podrían hacer que las políticas estatales cada vez más invasivas fueran más aceptables y exitosas, incluida la expansión del estado de vigilancia, la militarización de la policía y las campañas militares en Afganistán e Irak.
A medida que el militarismo se apoderó de la derecha, se sentaron las bases de la posición conservadora contemporánea. La derecha llegó a verse a sí misma como defensora del estado, y al estado como la fuerza que defiende su “libertad”, entendiendo la “libertad” como la preservación de una sociedad conservadora cristiana blanca. En consecuencia, las milicias anteriormente antigubernamentales pasaron a apoyar abiertamente la intervención represiva del gobierno, e incluso los elementos supuestamente «libertarios» de la derecha abrazaron a la policía y las fuerzas del estado.
 El cristianismo, el militarismo y la clase dominante: una alianza impía.
El cristianismo, el militarismo y la clase dominante: una alianza impía.
Cuando Obama asumió el cargo, se preparó el escenario para el acto final, en el que la política del agravio blanco, la preservación violenta de la supremacía blanca y lo que se convertiría en una estrategia estatal de contrainsurgencia se unieron en un cóctel volátil. Tal como lo habían hecho durante la era Clinton, los políticos republicanos comenzaron a capitalizar el racismo y las teorías de la conspiración como estrategias políticas para recuperar el poder, pero esta vez, estas teorías de la conspiración adquirieron tonos abiertamente raciales y religiosos. Lo que había estado implícito en la década de 1990 ahora es explícito.
El predominio de las teorías de la conspiración dentro del Partido Republicano reforzó la noción de un “Estados Unidos real” que protegía al estado de enemigos internos, que, según esta narrativa, había logrado tomar el control del estado mismo en la forma de la administración Obama. La necesidad de retratar la amenaza como Otro, externo a una «América real», es bastante obvia en el surgimiento de la conspiración «birther». La derecha fusionó todo lo que se oponía en una fuerza singular que intentaba destruir Estados Unidos: recuerde la infame junta de conspiración de Glenn Beck, según la cual el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios vendía copias de The Coming Insurrection para ayudar a Obama a instituir el leninismo islamofascista. Esto completó el proceso mediante el cual la derecha había comenzado a ver a todos los que estaban en desacuerdo con sus doctrinas como enemigos y a considerarse a sí mismos como un proyecto político distinto basado en la defensa de América.
La paranoia se apoderó de la corriente principal de la derecha. Todas las fuentes de información que no reforzaron sus puntos de vista, todas las políticas que podrían describirse como parte de una “conspiración liberal”, todos los esfuerzos para promover la tolerancia social fueron vistos como ataques directos contra el mismo Estados Unidos. La tendencia conspirativa que los republicanos habían incorporado al partido a fines de la década de 1990 había hecho metástasis en la creencia de que los republicanos estaban constantemente bajo el asalto de enemigos que debían ser destruidos. La sociedad y la política en su conjunto fueron vistas como el terreno de una guerra civil en curso, conceptualizada en términos cada vez más milenarios. Para quienes están fuera de la derecha, esta narrativa parecía completamente divorciada de la realidad, pero dentro de estos círculos, estas teorías fueron el resultado de años de polarización social y de ideas florecientes sobre la guerra cultural, promovidas por políticos republicanos. Partiendo de la idea de un estilo de vida amenazado, pasando del concepto de guerra cultural a las teorías de la conspiración y el marco de la guerra civilizatoria, un llamado abiertamente racista a «proteger la civilización occidental» se convirtió en la piedra angular de la política de derecha contemporánea.
La aceptación abierta de la teoría de la conspiración generó varias mutaciones dentro del discurso de la derecha, dos de las cuales se hicieron prominentes.
La primera mutación tomó la forma del Tea Party y la conspiración del nacimiento, de la que finalmente surgió la candidatura de Donald Trump. En estos círculos, las teorías de la conspiración impulsadas por Facebook y las plataformas de derecha en línea se difundieron a un ritmo sin precedentes, generando teorías sobre todo, desde “paneles de muerte” hasta inmigración indocumentada y, finalmente, culminaron en QAnon. El rápido ritmo al que estas teorías proliferaron y fueron adoptadas por el Partido Republicano y sus medios de comunicación asociados, como Fox News, creó las condiciones para que estas narrativas se volvieran cada vez más divergentes de los hechos demostrables y observables. En estos círculos, la aceptación de la información tenía menos que ver con su veracidad que con la política declarada del comunicador. Esta reacción violenta contra los «medios liberales», es decir, cualquier organización de medios que no valorara las narrativas de la derecha, formó la base de la narrativa de las «noticias falsas» impulsada más tarde por Trump.
La segunda mutación fue el surgimiento de milicias recién empoderadas y movimientos nacionalistas blancos, que habían llegado a existir muy cerca unos de otros veinte años antes, cuando estaban relativamente aislados durante la era Clinton. Estas organizaciones capitalizaron su nuevo acceso a personas en posiciones de poder. Las narrativas sobre la defensa del estado contra los «forasteros» continuaron difundiéndose en línea, lo que permitió a los grupos de milicias capitalizar el descontento populista en los últimos años de la administración Obama. Estos elementos comenzaron a organizarse a través de varios canales diferentes, incluidos los intentos de llevar a cabo ataques contra inmigrantes y musulmanes, el surgimiento de «milicias ciudadanas» en lugares como Ferguson, Missouri, en respuesta al levantamiento contra la violencia policial racista y enfrentamientos directos con las fuerzas estatales. como el del Rancho Bundy en 2014. Estos enfrentamientos proporcionaron un punto de condensación, mientras que los medios de derecha los señalaron como ejemplos de “resistencia” a la supuesta amenaza interna.
Simultáneamente con la aceleración de la actividad dentro de la teoría de la conspiración y los círculos de la milicia, se produjo el surgimiento de la «derecha alternativa», que surgió durante «Gamer Gate» en 2014. Impulsado en gran medida por Internet y el agravio blanco misógino, este elemento introdujo un nuevo y bien influencia financiada en el ecosistema de la derecha. La derecha alternativa tiene sus raíces en la derecha racista de cuello blanco, poblada por figuras como Jared Taylor y Peter Brimlow, que a menudo eran vistos como blandos y burgueses por otros elementos de la extrema derecha. Taylor, Brimlow y figuras similares se encuentran en las universidades y centros de estudios de Washington, DC; siempre habían operado en un espacio entre el Partido Republicano oficial y los cabezas rapadas nazis y las milicias racistas que habían dominado la franja de extrema derecha durante décadas. Repleta de dinero en efectivo de los financiadores de la industria tecnológica y financiera y armada con una lógica de engaño estratégico, la Alt-Right obtuvo una atención generalizada a través de campañas de acoso en línea, que justificaron aprovechando falsamente la retórica de la libertad de expresión. Gracias a los desarrollos de los años anteriores, la Alt-Right pudo traficar abiertamente con teorías de la conspiración y desinformación mientras presentaba a cualquiera que se opusiera a ellos como parte del «establecimiento liberal».A medida que la presencia en línea de la Alt-Right creció, lograron ingresar en círculos republicanos influyentes al asociarse con conservadores racistas más tradicionales y mayores que habían alcanzado posiciones desde las que podían dar forma a la política. Esta influencia fue amplificada por publicaciones como Breitbart, dirigida por el confidente de Trump, Steve Bannon, y financiada por la familia Mercer, que ganó miles de millones con fondos de cobertura. Para republicanos como los Mercer, abrazar a la derecha alternativa fue una estrategia para ganar poder dentro de los círculos conservadores y superar las redes de poder de donantes más tradicionales como los hermanos Koch. Otros reconocieron el poder que podían ejercer aprovechando las fuerzas en línea que se reunían alrededor del Alt-Right. Esta presencia en línea se complementó con la movilización de conservadores mayores a través del Tea Party, el aumento de la energía activista de extrema derecha y la construcción de una cultura en torno al movimiento de milicias.
Muchos políticos conservadores comenzaron a abrazar esta nueva formación, a pesar de su absoluto racismo y las formas en que utilizó tácticas de confrontación para lograr sus objetivos. En muchos sentidos, como sucedió con Gingrich y DeLay en décadas pasadas, los políticos republicanos vieron este nuevo elemento de la derecha como una posible fuente de la que podrían extraer energía de base. Esperaban utilizar esta energía para compensar el hecho de que el Partido Republicano se estaba convirtiendo en un partido minoritario con una base de votantes que se estaba extinguiendo lentamente, al igual que utilizaron el gerrymandering y la supresión de votantes para contrarrestar esta desventaja. Vieron la oportunidad de construir un bloque de votación que les fuera completamente leal y aislado de cualquier otra perspectiva, comenzando con la demonización de los «medios liberales» y eventualmente abarcando todos los aspectos de la vida cotidiana, donde la gente compra comida y ropa, de qué tipo. de los coches que conducen, la música que escuchan, los libros que leen. La “burbuja” social que la derecha llevaba años construyendo cristalizó, lo que les permitió movilizar la rabia y la ira reaccionaria casi a su antojo. Aunque esto permitió a los republicanos aprovechar el procedimiento parlamentario para limitar gran parte de la agenda de Obama, también creó las condiciones que llevaron a la vieja guardia del partido a perder el control sobre el propio partido.
 En la nueva iteración del Partido Republicano, el odio se entiende como un buen negocio.
En la nueva iteración del Partido Republicano, el odio se entiende como un buen negocio.
De este momento surgió Donald Trump, quien dirigió una campaña que fue tan abiertamente racista como nacionalista, tan descaradamente basada en la desinformación como en una política de división social y agravio blanco. Aunque su candidatura fue abiertamente rechazada por los círculos de poder republicanos tradicionales, rápidamente llegaron a comprender que sus intentos de construir un conservadurismo de base les había hecho perder el control sobre la fuerza que habían ayudado a crear. La Ventana Overton en los Estados Unidos se había desplazado tanto a la derecha en este punto que la política de Pat Buchanan, que la base republicana de la década de 1990 había rechazado como racista, ahora estaba firmemente arraigada como creencias republicanas fundamentales. La campaña de Trump se propuso derribar los elementos restantes de la derecha que se resistían a su política abierta de división racial; en el proceso, empoderó a los elementos abiertamente racistas dentro de la derecha que habían ido ganando influencia durante años. Muchos comentaristas atribuyeron este cambio al auge de la Alt-Right y sus campañas de desinformación y trolling en Internet. De hecho, el escenario estaba preparado para Trump mucho antes, cuando la narrativa de las comunidades blancas en riesgo de destrucción ganó vigencia en los años posteriores al Movimiento de Derechos Civiles.
Gracias a la articulación abierta de la política racista, el aislamiento de la derecha en una burbuja mediática y la construcción de un conflicto absoluto entre la derecha y todos los demás grupos políticos y sociales, la campaña de Trump encontró un grupo de partidarios preparados. Esta movilización invocaba la idea de ser atacado por “otros”, pero también invitaba a esta base a servir como fuerza en la acción callejera ofensiva. Las fuerzas de militarización y polarización social que venían ganando terreno en la derecha durante años se desataron en la calle. En todo Estados Unidos, los partidarios de Trump atacaron a inmigrantes, destrozaron tiendas y lugares de culto, llevaron a cabo tiroteos masivos en nombre de la limpieza étnica y organizaron mítines y marchas durante las cuales los participantes a menudo atacaron a todos, desde la oposición organizada hasta los transeúntes al azar.
Esta movilización permitió a Trump no solo ganar la nominación y la presidencia, sino marginar prácticamente a todas las demás facciones del Partido Republicano. Esto, a su vez, creó una situación en la que los conservadores normales estaban dispuestos a asumir roles de contrainsurgencia en nombre del estado para defender la «patria» contra la oposición a Trump, quien se ha convertido en sinónimo del surgimiento de la «verdadera América» cristiana blanca al poder»
 Neonazis y miembros de la derecha alternativa se mezclan en la manifestación «Unite the Right» en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017.
Neonazis y miembros de la derecha alternativa se mezclan en la manifestación «Unite the Right» en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017.
Esta popularización de ideas anteriormente marginales ha sido generalizada y aterradora. A nivel social, esto se manifiesta como una especie de guerra cultural, que infunde un miedo ineludible y constante: los inmigrantes temen ser acorralados, los disidentes temen ser atacados por el Estado o por los vigilantes de derecha, los grupos objetivo temen la discriminación y el racismo policial. En los últimos cuatro años, elementos de la derecha abiertamente racista se han movilizado abiertamente en las calles, provocando una crisis social masiva; sin embargo, esto también ha llevado a elementos de la izquierda y de los círculos adyacentes a la izquierda a movilizarse contra la creciente actividad fascista, y en gran medida han logrado sacar a la extrema derecha de las calles nuevamente, o al menos limitar sus ganancias.
Mientras tanto, la administración Trump no ha dudado en utilizar los mecanismos del estado para reprimir a los disidentes y hostigar a las poblaciones consideradas como una amenaza para el restablecimiento de la hegemonía blanca, mientras difunde continuamente desinformación para construir una realidad paralela. La justificación para apuntar a los disidentes se deriva directamente del concepto de defender a la «verdadera América» del ataque de secretos enemigos internos. Las narrativas que refuerzan esta descripción del escenario son promovidas, independientemente de la verificabilidad, por todo un universo de medios de derecha. Trump se ha posicionado a sí mismo y a los medios que lo apoyan como la única fuente de verdad para sus partidarios. En consecuencia, ha podido enmarcar cualquier oposición, incluso la simple verificación de hechos, como un ataque contra él mismo y su visión de Estados Unidos, separando a sus seguidores de todos los demás sectores del público estadounidense.
Lo que surgió es una especie de acto final, un movimiento culminante en la construcción del concepto de guerra civil de derecha. La derecha pasó de ser una fuerza que se oponía a todos los que consideraban inmorales o antiamericanos, incluido el estado, según quién estuviera en el poder, a una fuerza que era completamente leal al estado. En esta transformación, el concepto de guerra civil también experimentó un cambio fundamental de una noción de conflicto social o cultural entre facciones sociales definidas, como lo fue para la derecha religiosa, a una estrategia de defensa del estado contra las fuerzas de oposición. En esta transformación, el concepto de guerra civil adquirió una paradoja central, en la que el término llegó a significar algo totalmente diferente a sus connotaciones iniciales dentro de la retórica de derecha. Ya no denota un conflicto que ocurre entre facciones sociales fuera del poder estatal formal; ahora describe un conflicto en el que una facción política o social se convierte en una fuerza que opera junto al estado dentro de un marco de contrainsurgencia.
 Un sargento de la SWAT con un parche de teoría de la conspiración #QAnon saluda al vicepresidente Mike Pence.
Un sargento de la SWAT con un parche de teoría de la conspiración #QAnon saluda al vicepresidente Mike Pence.
El concepto de guerra civil
El concepto de guerra civil, en su sentido tradicional, presupone que hay dos o más facciones políticas que compiten por el poder estatal, o bien, un conflicto horizontal entre facciones sociales que de otra manera se entienden como parte de la misma categoría política o social más amplia. En este marco, las facciones que entran en conflicto lo están haciendo directamente, con la intención de eliminarse unas a otras, o en una situación en la que se cuestiona el control del Estado, con diferentes facciones luchando por hacerse con ese control. La horizontalidad de la guerra civil la distingue de conceptos como revolución o insurgencia, en los que la gente lucha contra el estado o una estructura similar como un régimen colonial o un ejército de ocupación. Decir que un conflicto es “horizontal” no significa que las facciones involucradas ejercen el mismo poder político, económico o social; eso casi nunca es el caso. Más bien, en este sentido, la “horizontalidad” es un concepto utilizado en el estudio de las insurgencias para describir un conflicto que tiene lugar en una sociedad, sin que necesariamente se centre en la logística o las manifestaciones del estado. Al desviar el foco de la lucha de las manifestaciones operativas del estado, esta comprensión de la guerra civil tiende a aislar el terreno del compromiso. En lugar de centrar la lucha en la vida cotidiana, en la dinámica de nuestras actividades económicas y políticas cotidianas, esta comprensión de la guerra civil engendra una serie de mutaciones.
Primero, obliga a una especie de calcificación de la forma en que se entiende el conflicto. Más que los conflictos dinámicos y cinéticos que tipifican las insurgencias contemporáneas, en las que el conflicto se manifiesta como resultado y en relación con la vida cotidiana, esta forma de ver las divisiones sociales se enfoca en formas rígidas. Si comenzamos asumiendo la existencia de una división social fundamental que precede a cualquier pregunta sobre la dinámica política contextual, como en el concepto de guerra cultural adoptado por la derecha, esto hará que identifiquemos tanto al enemigo como a nuestros «amigos» como permanentes y estáticos. En este marco conceptual, estas identidades necesariamente preceden al conflicto — forman la base del conflicto dentro de la categoría original de unidad — y permanecen estáticas durante todo el conflicto, ya que son los términos que definen el conflicto mismo. En consecuencia, el partidismo se convierte en una especie de rigidez ideológica en la que las acciones están impulsadas por una definición puramente abstracta de amistad y enemistad.
Claramente hay elementos de la citada “horizontalidad” en el levantamiento actual y la reacción al mismo, y los conceptos de identidad han jugado un papel clave en la forma en que ha surgido el conflicto, pero la realidad es más compleja. Si la lucha social que estalló en las calles en 2020 hubiera sido simplemente un conflicto entre las facciones sociales y políticas de derecha y su oposición antifascista, entonces la caracterización de la guerra civil podría haber sido adecuada, tal como lo hubiera sido si hubiera sido eran simplemente un conflicto sobre quién controla el estado. Pero el escenario real es profundamente más aterrador que los enfrentamientos que hemos visto en Charlottesville, Berkeley y Portland desde 2016. En 2020, hemos visto facciones políticas funcionando como fuerzas paraestatales alineadas con el estado, trabajando en concierto con la policía y participar abiertamente en medidas de contrainsurgencia que empleen violencia extralegal. El estado ya no simplemente se niega a actuar en respuesta a la violencia entre fascistas y antifascistas, como lo había hecho desde 2016. A partir del verano de 2020, las facciones dentro del estado comenzaron a llamar activamente a estas fuerzas de derecha a la calle, mientras al mismo tiempo, promoviendo teorías de conspiración para legitimar milicias y expandir su alcance dentro de la derecha moderada, modificando los informes de inteligencia del DHS para justificar la violencia y utilizando al Departamento de Justicia como brazo de aplicación legal. Entre agosto y noviembre, todo esto se realizó en coordinación con el mensaje de la campaña de reelección de Trump.
Esto explica cómo la derecha contemporánea abraza a la policía, los soldados y asesinos como Kyle Rittenhouse al mismo tiempo. Se consideran a sí mismos luchando junto al estado para preservarlo. No es solo que Trump los haya aprovechado para este propósito; toda su narrativa los impulsa en esta dirección, haciéndolos participantes voluntarios en el establecimiento del autoritarismo bajo la bandera de la «libertad». Todo lo que tiene que hacer el estado para movilizarlos es conjurar un enemigo y legitimar acciones extralegales.
Al convocarlos y sancionar sus acciones, el Estado ha empleado una estrategia con dos objetivos claros. Primero, compensando el fracaso o la vacilación del estado para movilizar suficiente fuerza de cara a contener el levantamiento. Al dar margen de maniobra a las fuerzas de vigilancia, el estado entra en una zona de excepción que permite que la violencia no esté sujeta a las restricciones que normalmente limitan lo que el estado puede hacer por la fuerza.
Segundo, construir el levantamiento como una amenaza. Aprovechando la xenofobia generalizada, el racismo y la mentalidad de milicia ciudadana de derecha, el estado presentó el levantamiento como algo fuera de Estados Unidos, que representa una amenaza para Estados Unidos. Esta mentalidad está claramente confinada a un segmento de la población estadounidense, pero ese segmento es todo lo que se necesita para que la operación tenga éxito.
Para que estos movimientos fueran efectivos, era necesario construir una amenaza tanto externa como interna. La narrativa de «agitadores externos» se movilizó para deslegitimar la resistencia negra al negar que alguna vez ocurriera, insinuando que «agitadores externos» impulsaron las rebeliones locales. Esta narrativa se ha desplegado en todo el espectro político, desde republicanos conservadores hasta demócratas progresistas, en un intento flagrante de descentrar la idea de resistencia directa y localizada. Esto sirvió para varias agendas diferentes. En ciudades gobernadas por demócratas, permitió a las administraciones locales negar los fracasos del reformismo; en áreas más conservadoras, los políticos lo usaron para negar el profundo racismo en el núcleo del proyecto estadounidense y para preservar la narrativa del excepcionalismo estadounidense. Este esfuerzo por ocultar la resistencia negra fue fácilmente desacreditado, ya que las estadísticas de detenidos en todo el país mostraron repetidamente que la mayoría de las personas arrestadas en protestas locales eran del área cercana y difícilmente todas eran «anarquistas blancos».
Cuando se derrumbó la falsedad sobre los «agitadores externos», Trump decidió definir ciudades enteras como fuera del ámbito de la legitimidad estadounidense. Esto incluyó amenazar a los funcionarios locales, declarar que habían perdido el control de las ciudades y, en última instancia, designar esas ciudades como «jurisdicciones anarquistas». Esto movilizó con éxito a grupos de derecha para ir a algunas de estas ciudades y comenzar conflictos, pero en última instancia, el alcance de esta táctica fue limitado. Para que la contrainsurgencia tenga éxito, necesita emplear narrativas que sean ampliamente aceptadas, y las “jurisdicciones anarquistas” incontroladas fallaron en esta prueba. Esta narrativa ha sido más efectiva cuando se enfoca específicamente en “anarquistas”, definiendo el término como cualquier persona involucrada en cualquier tipo de resistencia directa, incluidas las marchas. Al promover la idea de que los estadounidenses se enfrentan a un adversario peligroso empeñado en el mal, la administración Trump trató de construir los términos de un conflicto social horizontal en el que elementos de la derecha podrían desempeñar un papel directo en la lucha contra los «anarquistas».
Llamar al movimiento de milicias a las calles a través de una narrativa de conflicto total cambió el terreno del conflicto mismo. Donde antes el malestar que surgía en toda la sociedad se dirigía al Estado, de repente los rebeldes se vieron obligados a enfrentarse a dos fuerzas, el Estado y los paramilitares.
En esta movilización del conflicto social, el Estado no solo pudo ganar fuerza en las calles, a menudo apalancado a través de amenazas y violencia política directa, sino que también pudo descentrar el foco de resistencia lejos del Estado, hacia el ámbito del conflicto social. . Al movilizar a los paramilitares, el Estado aprovechó e incorporó la polarización social de las últimas décadas. Esto proporcionó al Estado un mecanismo fuera de la estructura de la ley a través del cual puede tener lugar la represión. Al abrazar esta fuerza informal, el estado adoptó una estrategia similar al enfoque visto en Egipto y luego en Siria durante la llamada Primavera Árabe, en la que se movilizaron fuerzas sociales reaccionarias para atacar los levantamientos.
Cuando esto tuvo lugar en Egipto en 2011, los rebeldes en las calles no permitieron que esta estratagema los desviara de concentrarse en derrocar al régimen de Mubarak. Pero en Siria, la introducción de paramilitares en el conflicto no solo impidió que el levantamiento se centrara en el estado, sino que también reestructuró el conflicto a lo largo de líneas étnicas y religiosas, desviando el levantamiento hacia una guerra sectaria y permitiendo que el estado sobrellevara el consiguiente baño de sangre. Estos escenarios fueron similares en el sentido de que las fuerzas fuera del estado se movilizaron con fines de contrainsurgencia, incluso si los tipos de fuerza involucrados eran diferentes. Al igual que en Egipto y Siria, la lucha en Estados Unidos podría derivarse en violencia sectaria. Si esto ocurre, será la consecuencia de un malentendido fundamental de cómo funciona el Estado y cuál es el papel de las fuerzas paramilitares.
Aunque estas situaciones difieren en muchos aspectos de la que nos encontramos, hay un hilo común que las une. En Egipto, Siria y en el contexto estadounidense actual, la narrativa de la guerra civil se desarrolló inicialmente específicamente en comunidades alineadas con el estado. Estas comunidades conciben la guerra civil en términos paradójicos. Por un lado, hay una narrativa que describe un conflicto entre facciones sociales, una mentalidad de “con nosotros o contra nosotros”. Por otro lado, estas divisiones sociales se trazan en las mismas líneas que definen la lealtad dentro del espacio político. Las facciones que se ven a sí mismas alineadas con el estado moldean su identidad en gran medida en torno a algún tipo de proyecto ideológico (como el cristianismo de derecha en los EE. UU., Por ejemplo) que buscan implementar a través del estado, lo que los lleva a ver a todos los oponentes de el estado como enemigos sociales. En este marco, el concepto de guerra civil se convierte en análogo a un fenómeno fundamentalmente diferente, la participación voluntaria de quienes están fuera del estado en sus operaciones como fuerzas paramilitares.
Entonces, la pregunta a la que nos enfrentamos no es si participar en una guerra civil. Más bien, el concepto de guerra civil, como se entiende popularmente en los Estados Unidos contemporáneos, es un nombre inapropiado.
 Al enfrentar a los paramilitares y al Estado, esencialmente nos enfrentamos a un enemigo, no a dos.
Al enfrentar a los paramilitares y al Estado, esencialmente nos enfrentamos a un enemigo, no a dos.
Derecho y contrainsurgencia liberal
El surgimiento de este fenómeno paramilitar debe entenderse en el contexto más amplio del desarrollo de estrategias de contrainsurgencia como respuesta al levantamiento de George Floyd. La teoría de la contrainsurgencia es un campo amplio, que surge de los intentos de las potencias coloniales de mantener el imperialismo tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de las tácticas británicas durante la emergencia malaya en la década de 1950, el modelo proporcionado por esos intentos de mantener el poder colonial llegó a ejercer una profunda influencia en la teoría militar y policial posterior. Tanto la «vigilancia comunitaria» como el enfoque que adoptaron los militares estadounidenses durante la última fase de la ocupación de Irak se derivan del pensamiento que surgió originalmente en ese momento. El objetivo principal de la contrainsurgencia contemporánea, en su forma más básica, es separar a los insurgentes de la población y alistar, en la medida de lo posible, a esta misma población en iniciativas para eliminar la insurgencia. Como escribió el pensador militar francés David Galula en la década de 1950, «La población se convierte en el objetivo del contrainsurgente como lo fue para su enemigo».
A diferencia de la comprensión tradicional de la guerra, que asume un conflicto frontal entre fuerzas organizadas identificables y el control del territorio, la contrainsurgencia se involucra en el nivel de la vida cotidiana, donde se toman acciones materiales y ocurre la política. El terreno del conflicto no es necesariamente el espacio, sino la seguridad: los participantes buscan la capacidad de contener la crisis en un área determinada y luego expandir esa área. Esto ha tomado muchas formas, desde los británicos que reubicaron brutalmente a poblaciones enteras en campamentos y los estadounidenses bombardearon Vietnam con napalm hasta el enfoque más suave de comprar lealtad visto en el programa Hijos de Irak durante la guerra de Irak. Sin embargo, el núcleo de este enfoque es siempre un sistema que crea incentivos para la lealtad y consecuencias negativas para la desobediencia, la resistencia y la insurgencia. Como han señalado muchos historiadores de la policía estadounidense, hay un ciclo en el que las tácticas desarrolladas en conflictos extranjeros se integran en la policía estadounidense y viceversa. La contrainsurgencia no es una excepción; Las primeras apropiaciones domésticas de este enfoque se utilizaron para proporcionar victorias políticas a los elementos moderados de los movimientos políticos en la década de 1960, seguidas por el surgimiento de la llamada «policía comunitaria».
Lo importante aquí es entender cómo se ha modificado este enfoque durante el levantamiento que comenzó en mayo de 2020. De alguna manera, la respuesta al levantamiento de George Floyd empleó técnicas de larga data, por ejemplo, el intento de recuperar elementos moderados. De otras formas, hemos visto una ruptura dramática con las técnicas en las que se basaba el estado hasta hace poco. Para comprender estas diferencias, podemos comenzar por rastrear dónde se originan.
El discurso de la ley y el orden ha formado la base del complejo industrial-penitenciario contemporáneo y el aumento explosivo de la población carcelaria, allanando el camino para la vigilancia policial de «ventanas rotas», la militarización de las fuerzas policiales, sentencias mínimas obligatorias y la expansión sistema penitenciario. Este discurso se apoya en dos elementos fundamentales: el estado y la ley. Siguiendo a Carl Schmitt y Giorgio Agamben, podemos describir al Estado como una formación a través de la cual se expresa la voluntad de soberanía, siendo los objetivos primarios la proyección de la soberanía y la continuación de esa proyección. Dentro de esta construcción del Estado, la ley existe como expresión de soberanía, pero no es la única expresión posible. El estado puede suspender la ley, o reemplazarla, en un intento de perpetuarse.
Vimos que esto se desarrolló durante el levantamiento de George Floyd, cuando elementos del estado abandonaron el marco de una fuerza policial limitada por la ley, junto con la idea de que las leyes contra el asalto, las amenazas y el blandir armas se aplican por igual a todos. Aunque a menudo pensamos en el estado y la ley como fenómenos que se implican mutuamente, el estado excede la estructura de la ley. Cuando los activistas liberales se preguntan por qué los policías parecen estar por encima de la ley, es porque literalmente lo están. El estado no se basa en la construcción y el mantenimiento de leyes; el régimen de Stalin, por ejemplo, a menudo fue completamente arbitrario. La construcción de leyes requiere la existencia del estado, pero lo contrario no es cierto.
Filosóficamente, la estructura de la ley funciona en la medida en que no puede haber excepciones a la ley, en otras palabras, en la medida en que la ley es ejecutable y no hay momentos fuera de la ley. Sin embargo, las leyes —o, para ser precisos, los dictados de una estructura soberana— no funcionan simplemente mediante declaraciones; un proyecto de ley en el Congreso es solo una hoja de papel. Tanto la ley como las imposiciones extralegales del soberano solo tomarán fuerza a través de mecanismos que puedan imponerlas en la vida cotidiana. La policía es uno de esos mecanismos.
Así entendido, el derecho existe como una suerte de totalidad aspiracional destinada a abarcar todo el tiempo y espacio y regular las acciones de todos los ciudadanos. Dentro de esta construcción, cualquier ataque contra la policía es, en cierto sentido, un ataque contra el propio Estado. Atacar a la policía, construir barricadas y otras acciones desordenadas similares sirven para evitar que la policía proyecte fuerza en un área. Incluso fuera del marco de la ley, en un estado de emergencia y en una guerra abierta, la estructura de la fuerza ocupante y la capacidad de esa fuerza para imponer la voluntad de los ocupantes funcionan solo en la medida en que pueden aplastar la resistencia dentro de ese espacio. En consecuencia, cualquier actividad ilegal, desde marchas callejeras no permitidas hasta disturbios abiertos y saqueos, debe detenerse a toda costa; de lo contrario, la hegemonía de la ley se degradará, lo que eventualmente conducirá a la desorganización de la policía y al colapso del Estado.
La narrativa de «ley y orden» presenta este concepto de ley como la definición absoluta de vida y existencia. El argumento formal en el contexto político estadounidense es que la ley debe aplicarse a todas las personas de la misma manera en todo momento, aunque todos sabemos que esta nunca es la realidad y que, de hecho, la propia administración no se adhiere a la ley. Bajo la administración Trump, el estado toma la forma de una estructura de soberanía extralegal tradicional, a través de la cual la voluntad del soberano impuesta por la fuerza y la ley sirve como mecanismo conveniente para criminalizar cualquier forma de resistencia.
Esta tendencia a emplear al estado como un aparato extralegal para imponer la soberanía se ha manifestado en una variedad de formas, incluido el argumento de que las personas que atacan la propiedad deben pasar décadas en la cárcel, el uso de las fuerzas del orden federal para proteger los edificios de los grafitis, y el uso de cargos federales contra manifestantes, a menudo por acciones que los funcionarios locales no hubieran considerado digno de enjuiciarse. El objetivo es claro: reprimir el levantamiento en su totalidad, más que regular o canalizar su energía. Este enfoque fracasó en gran medida, provocando a menudo reacciones severas en lugares como Portland, donde la presencia de la policía federal en las calles energizó el levantamiento e inspiró algunas innovaciones tácticas interesantes.
 En su punto más alto, el levantamiento amenazó genuinamente el funcionamiento de la economía capitalista, ejerciendo una influencia considerable sobre la clase dominante.
En su punto más alto, el levantamiento amenazó genuinamente el funcionamiento de la economía capitalista, ejerciendo una influencia considerable sobre la clase dominante.
El otro lado de este rompecabezas de la contrainsurgencia es una forma emergente de contrainsurgencia liberal. La contrainsurgencia liberal no es nada nuevo. Podemos rastrearlo hasta el intento de moderar el movimiento obrero después de la Segunda Guerra Mundial y los esfuerzos posteriores para contener el Movimiento de Derechos Civiles; las estrategias actuales son familiares desde los últimos días de la ocupación de Irak. El movimiento fundamental aquí es proporcionar un punto de acceso a través del cual los elementos de una facción o movimiento político puedan involucrarse en el estado. A veces, esto es a través del mecanismo de votación y la canalización de la resistencia hacia el electoralismo. Si eso falla, o si la crisis es lo suficientemente aguda, el Estado intentará incorporar estos elementos moderados directamente nombrándolos para cargos gubernamentales, incluyéndolos en comités y en la construcción de políticas. Podría decirse que los beneficiarios de aplicaciones previas de esta técnica forman el núcleo del Partido Demócrata contemporáneo, que está compuesto por las alas moderadas de diversas iniciativas políticas, a todas las cuales se les dio acceso a algún elemento de poder. El movimiento final en esta estrategia es deslegitimar o aplastar a los elementos ingobernables que se niegan a ceder.
En esencia, la contrainsurgencia liberal se basa en fracturar iniciativas políticas, levantamientos y organizaciones, clasificando a los participantes en aquellos que pueden recuperarse y aquellos que deben ser eliminados. Vimos que elementos del estado y varios aspirantes a actores estatales emplearon esta estrategia en respuesta al levantamiento de George Floyd. Al principio, esto tomó la forma de teorías de conspiración sobre agitadores externos y agentes provocadores; eventualmente, progresó hacia un discurso sobre la importancia de la protesta pacífica, un enfoque en desfinanciar a la policía en lugar de abolirla, y llama a la gente a seguir el liderazgo de los organizadores comunitarios que intentaban pacificar el movimiento.
Los liberales han intentado replantear por completo lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde mayo en el contexto de una política aceptable. Han trabajado incansablemente para producir estudios que demuestren que la mayoría de las manifestaciones fueron «pacíficas». Se han pronunciado en los medios de comunicación en apoyo al levantamiento, pero solo citan elementos adyacentes al levantamiento que ya estaban asociados al sistema electoral, como los diversos candidatos y políticos que fueron lanzados con gases lacrimógenos por las cámaras. Han condenado las acciones de la policía, pero solo como violencia perpetuada contra los «inocentes». El movimiento para glorificar la protesta pacífica excluye y condena implícitamente a quienes no encajan en esta narrativa de resistencia legítima.
Una vez que los elementos más radicales son deslegitimados y excluidos, los liberales pasan a criminalizarlos, llegando incluso a justificar la fuerza policial contra los «alborotadores», a menudo en las mismas ciudades donde los políticos comenzaron por condenar la violencia policial. Para escucharlos decirlo, las protestas «pacíficas» legítimas fueron secuestradas por elementos violentos y agitadores externos: participantes ilegítimos que socavaban los objetivos de las protestas. Aquellos de nosotros que estábamos en las calles a fines de mayo sabemos que esta narrativa es absurda, la gente se defendió desde el momento en que la policía disparó el primer gas lacrimógeno, pero se ha ganado el favor de los círculos liberales. Esta narrativa es un intento de secuestrar el levantamiento, de traer de vuelta al discurso electoral lo que era un elemento ingobernable e incontrolable en conflicto directo con el estado.
En cuanto a la narrativa que se enfoca en desfinanciar a la policía, una propuesta que significa cosas diferentes para diferentes personas, la clase política liberal inmediatamente comenzó a insistir en articular demandas que pudieran dirigirse al Estado. Esto sigue un patrón familiar del movimiento Occupy y los disturbios luego de que la policía asesinara a Michael Brown en Ferguson en 2014. Estructuralmente, el acto de formular demandas sugiere que el estado es un interlocutor legítimo; enmarca un levantamiento como una especie de cabildeo militante dirigido al estado. Al insistir en un modelo que centra las demandas, los liberales posicionan al Estado como el principal mecanismo a través del cual ocurre el “cambio”, descartando la posibilidad de luchar contra el Estado y la propia policía. El propósito de la demanda no es tanto “ganar concesiones” como forzar posibles levantamientos dentro de los límites de una política “aceptable” mediada por el estado; por eso los políticos siempre insisten en que los movimientos deben articular demandas claras.
Al enmarcar la discusión en torno a las demandas de desfinanciamiento de la policía en lugar de los intentos de abolirla o eliminarla, los liberales cambiaron la discusión al ámbito menos amenazante de las políticas y los presupuestos. Esto también les permitió brindar acceso al poder político a los elementos moderados involucrados en el levantamiento, para canalizar esa energía hacia el proceso legislativo formal. La ironía es que el levantamiento de George Floyd es el resultado no solo de la larga historia de racismo en los Estados Unidos, sino también de las formas en que los intentos anteriores de reforma liberal han fracasado.
Esta contrainsurgencia liberal llevó a una conclusión inevitable: en agosto, Joe Biden declaró directamente que los disturbios no son «protestas», afirmando esencialmente que solo los intentos de entablar un diálogo con el estado son aceptables y que se debe utilizar toda la fuerza del estado para aplastar todos los elementos ingobernables del levantamiento. Biden combinó ambos enfoques, tanto de represión como de cooptación, al separar a los manifestantes «pacíficos» de los «alborotadores» y «anarquistas», y luego habló directamente de las demandas más moderadas de reforma policial.
Biden expresa el otro elemento de la paradoja central dentro de la estrategia estatal: el estado permitirá las protestas, pero redefine la protesta para eliminar los elementos resistentes. El objetivo es proporcionar una salida, para permitir a las personas la oportunidad de expresar quejas sobre acciones estatales particulares, siempre que nadie desafíe al estado mismo o las burocracias y partidos que interactúan con él. Este enfoque se basa fundamentalmente en el concepto de contención, según el cual el Estado no necesariamente intenta eliminar la crisis, sino que busca mantener bajo control lo que sucede a través de la gestión y el mantenimiento.
 Al final, la contrainsurgencia liberal solo allana el camino para una forma más inclusiva de reacción de extrema derecha. La visión supremacista blanca de los Estados Unidos siempre ha incluido roles para las personas no blancas, siempre que estén preparadas para desempeñar su papel en la legitimación de sus instituciones.
Al final, la contrainsurgencia liberal solo allana el camino para una forma más inclusiva de reacción de extrema derecha. La visión supremacista blanca de los Estados Unidos siempre ha incluido roles para las personas no blancas, siempre que estén preparadas para desempeñar su papel en la legitimación de sus instituciones.
En respuesta al levantamiento de George Floyd, estos enfoques diferentes de la ley y la seguridad funcionaron para debilitarse mutuamente; esto es lo que preparó el escenario para el surgimiento de fuerzas paraestatales en respuesta al levantamiento. El enfoque de «ley y orden», basado en la imposición de la soberanía a través de la fuerza, creó una situación en la que las fuerzas del estado estaban facultadas para emplear niveles crecientes de violencia para reprimir el levantamiento. Como hemos visto en las calles, el uso de municiones de impacto, golpizas, arrestos y gases lacrimógenos en 2020 ha superado con creces cualquier precedente en la historia reciente de protestas. En respuesta a estas tácticas, vimos una escalada por parte de los rebeldes en las calles, un número cada vez mayor de los cuales comenzaron a formar muros de escudos, traer máscaras de gas, arrojar piedras y prender fuego, ocasionalmente incluso empleando armas de fuego o cócteles Molotov. No se trataba de aberraciones, sino de tácticas comunes que surgían en una amplia zona geográfica y que ponían en peligro fundamentalmente una estrategia liberal de contrainsurgencia basada en la contención.
A medida que aumenta el conflicto, los enfoques basados en la contención encuentran dos dificultades. Primero, se vuelve cada vez más difícil identificar elementos más moderados o «inocentes» y aislarlos de los elementos rebeldes. Asimismo, a medida que se intensifica la violencia estatal, se hace más difícil argumentar que el reformismo es válido o efectivo. Los rebeldes en la calle se volvieron más intransigentes a medida que avanzaba el levantamiento, viendo cómo la creciente violencia policial indica los fracasos de los enfoques reformistas. En segundo lugar, los enfoques basados en la contención revelan una contradicción fundamental. Estos enfoques requieren legitimar algún elemento del levantamiento, lo que significa reconocer la legitimidad de la crítica al proyecto político estadounidense que articula. Sin embargo, a medida que un levantamiento se vuelve cada vez más incontrolable, legitimar estas críticas equivale a legitimar la violencia del propio levantamiento.
 Durante semanas, el levantamiento superó todo lo que la policía podía controlar.
Durante semanas, el levantamiento superó todo lo que la policía podía controlar.
A medida que el enfoque liberal de la contrainsurgencia contribuyó a legitimar la narrativa del levantamiento, entró en conflicto con el enfoque de la ley y el orden. El enfoque de la ley y el orden impulsó la militancia en la calle, lo que a su vez generó respuestas policiales cada vez más atroces, lo que hizo cada vez más difícil contener la crisis. Al mismo tiempo, debido a que los liberales tomaron la posición de apoyar las críticas centrales articuladas a través del levantamiento, no pudieron abandonar fácilmente esas afirmaciones, incluso cuando se hizo difícil encontrar elementos que abandonaran a quienes permanecían activos en la calle. Esto es lo que creó la situación en la que elementos del estado se vieron obligados a exceder los límites de la ley. En este contexto, el Estado retomó su carácter esencial como imposición de la fuerza soberana, en la que el derecho es solo una de varias manifestaciones posibles, pero al mismo tiempo, también comenzó a dar cabida a fuerzas paraestatales extralegales. Esto, a su vez, creó las condiciones para que los elementos de extrema derecha tuvieran libertad de acción para operar fuera de la ley.
La inclusión de fuerzas sociales externas a la estructura estatal formal en las estrategias de contrainsurgencia contiene en el microcosmos varias dinámicas que siempre han estado latentes en la política estadounidense. Es desde esta perspectiva, ante las contradicciones latentes en las estrategias de contrainsurgencia desplegadas contra el levantamiento, que debemos entender el discurso emergente de la guerra civil.

En Olympia, Washington, un oficial de policía se tomó una foto con los milicianos del Tres por ciento a principios de junio de 2020, aparentemente protegiendo una heladería, en el punto culminante del levantamiento de George Floyd.
Guerra social, no guerra civil
La movilización de fuerzas paramilitares fuera de las limitaciones de la ley apunta a un elemento central que es esencial para esta operación específica de contrainsurgencia, así como para el estado en general. A lo largo de la administración Trump, hemos visto erosionarse las normas que formaron los cimientos de la legitimidad percibida del estado democrático. A medida que este barniz se ha ido desgastando, el estado también ha perdido la capacidad de confinar el conflicto dentro de los límites del proceso legislativo. Durante los últimos tres años, la relación entre el Estado y la sociedad se ha caracterizado cada vez más por conflictos materiales. La administración Trump ha usado edictos ejecutivos y violencia cruda para imponer una imagen de Estados Unidos derivada de la extrema derecha. Este es el estado como fuerza material, pura y simplemente. Bajo Obama, la represión se asoció con un compromiso fallido o la precisión quirúrgica de la vigilancia y los ataques con drones; bajo Trump, la fuerza represiva desnuda del estado queda al descubierto para que todos la vean.
Inherente al funcionamiento del estado es la definición de lo que está dentro y fuera de él. Según el filósofo Thomas Hobbes, por ejemplo, lo que está fuera del estado se describe como el «estado de naturaleza» en el que la vida es supuestamente «solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve». Esta concepción del «exterior» justifica la existencia del Estado como mecanismo para evitar que lo exterior se manifieste. Dentro del estado, la soberanía del estado se considera total, mientras que el exterior se entiende como cualquier situación en la que la soberanía del estado está ausente, o al menos amenazada. En la teoría política estadounidense, los conceptos que subyacen al estado se consideran universales, supuestamente aplicables a todos los seres humanos. Por lo tanto, cualquier cosa que esté fuera del estado, incluso si ese exterior es geográficamente interno, se considera un otro absoluto que debe ser destruido.
 Si bien algunos expertos liberales han enmarcado la política del agravio blanco como un esfuerzo de retaguardia de un grupo demográfico que está perdiendo rápidamente influencia en la sociedad, esa pérdida percibida de influencia es precisamente lo que impulsa estas políticas. En todo caso, podemos esperar ver más nacionalismo y supremacismo blanco en los próximos años.
Si bien algunos expertos liberales han enmarcado la política del agravio blanco como un esfuerzo de retaguardia de un grupo demográfico que está perdiendo rápidamente influencia en la sociedad, esa pérdida percibida de influencia es precisamente lo que impulsa estas políticas. En todo caso, podemos esperar ver más nacionalismo y supremacismo blanco en los próximos años.
En consecuencia, en Estados Unidos, el paramilitar se construye como una fuerza en conflicto social con cualquier enemigo geográficamente interno definido como externo al proyecto estadounidense, y como una fuerza inherentemente ligada a la preservación del estado y la prevención del cambio. Hasta hace poco, el concepto de enemigo estaba templado por limitaciones autoimpuestas, que servían para reintegrar a los rebeldes a través de métodos liberales de contrainsurgencia o para concentrar la acción estatal principalmente dentro del sistema legal. Hoy, estas limitaciones han sobrevivido a su utilidad y las milicias de derecha están ansiosas por eliminar el «exterior».
Ahora que el Estado ha prescindido de las sutilezas que le servían para ocultar su núcleo como logística de fuerza bruta, algunas cosas han quedado claras. En primer lugar, la estructura del derecho como concepto que teóricamente se aplica a todas las personas por igual se basó en la afirmación de una especie de interior universal que incluía todo lo que estaba dentro del ámbito del Estado. Prescindiendo de la ley salvo en la medida en que pueda ser manipulada para que sirva de arma, la administración ha abierto un espacio fuera de la ley, un terreno formado por el estado de emergencia. En segundo lugar, los paramilitares ya no son una fuerza separada del estado. Desde la perspectiva del levantamiento, no hay distinción entre la lucha contra la extrema derecha y la lucha contra el Estado. Este no es un conflicto horizontal en el nivel de la sociedad, que supondría que todas las fuerzas involucradas eran parte del «interior». Más bien, se trata de un conflicto material entre el Estado y todos aquellos definidos como externos y en contra.
Con la eliminación de la universalidad del derecho, enmarcado en el concepto de igual protección, y la incorporación abierta de los paramilitares a la estrategia estatal de contrainsurgencia, el lenguaje de la guerra civil pierde su utilidad. La guerra civil es fundamentalmente un conflicto entre facciones sociales, pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Ese marco en realidad distorsiona la dinámica actual del compromiso. No vivimos un conflicto entre facciones sociales, independientemente de cómo la derecha conciba el conflicto. Más bien, al incorporar la defensa del Estado a la doctrina paramilitar y enmarcarla en torno a un conjunto rígido de compromisos ideológicos (denominados “libertad”, pero que realmente representan formas de control social), la derecha ha dado lugar a un conflicto político sobre la Estado, su función y la estructura del poder estatal y policial.
Si adoptamos el concepto de guerra civil tal como se ha construido en el contexto estadounidense contemporáneo, encontraremos que esto genera problemas tácticos. Abrazar la guerra civil como una postura estratégica podría hacer que descuidemos el terreno de la vida cotidiana, donde el estado realmente opera y se desarrollan la mayoría de los conflictos. Si nos entendemos como luchando en una guerra civil, probablemente buscaremos un conflicto lineal entre dos fuerzas identificables que luchan entre sí sin tener en cuenta el terreno material.
Lo que está en juego aquí no es solo una distinción conceptual o una cuestión de semántica. El núcleo de la distinción es importante para nuestra forma de pensar en el conflicto en relación con el proyecto anarquista más amplio.
Las estructuras de la ley y el capital siempre funcionan para regular y canalizar acciones hacia fines específicos de acuerdo con la voluntad de quienes ejercen la soberanía. La resistencia es una cuestión concreta de cómo actuar para perturbar la logística operativa del Estado, es decir, la policía, en el sentido más amplio posible del término, es decir, todos aquellos que regulan el comportamiento de acuerdo con estos dictados. Si adoptamos la postura de la guerra civil, el conflicto se desplaza conceptualmente del terreno de la vida cotidiana, en el que operan el Estado y el capital, hacia una zona de oposición abstracta.
 La policía y el Klan van de la mano: un oficial de policía saluda a un paramilitar durante un mitin de la milicia en el monumento confederado en Stone Mountain, Georgia, el 15 de agosto de 2020. El estado no es un elemento secundario en las luchas de hoy, sino el elemento central. apoyado por fuerzas paramilitares emergentes.
La policía y el Klan van de la mano: un oficial de policía saluda a un paramilitar durante un mitin de la milicia en el monumento confederado en Stone Mountain, Georgia, el 15 de agosto de 2020. El estado no es un elemento secundario en las luchas de hoy, sino el elemento central. apoyado por fuerzas paramilitares emergentes.
Enmarcar el conflicto actual como una guerra civil es describir al Estado como un elemento secundario, más que como el foco de acción, y conceptualizar el conflicto como una lucha lineal entre dos facciones rígidamente identificadas, ambas definidas antes de la apertura. de hostilidades. Este enfoque produciría un conflicto social en el que el Estado inevitablemente jugará un papel, pero en el que fundamentalmente malinterpretaremos los términos. En lugar de tratar de comprender los cambios que se han producido en el nivel de la sociedad y las formas en que el estado ha definido con éxito el levantamiento como un «exterior», terminaríamos concentrándonos en un solo elemento de la colaboración entre el estado y las fuerzas paraestatales. Esencialmente, reemplazaríamos una lucha por todo —por la vida misma— por una lucha mucho menos ambiciosa contra otros elementos del terreno social.
Ver las cosas de esa manera terminaría limitando nuestras opciones tácticas. Si basamos nuestra comprensión de los términos de conflicto en torno a categorías conceptuales amplias, nos resultará más difícil elaborar estrategias para un conflicto cinético con el Estado que se encuentra en un proceso constante de cambio. De hecho, la adopción de un marco de rígido conflicto lineal tiende a producir condiciones en las que la resistencia popular se vuelve imposible. La resistencia popular contagiosa presupone la ruptura de los límites de lo político; se manifiesta en este momento que la distinción se rompe entre quienes se definen a sí mismos y sus acciones “políticamente” y quienes no. Esto fue lo que hizo que el levantamiento fuera tan poderoso, impredecible y transformador, lo que le permitió exceder la capacidad del estado para imponer el control. Al construir un conflicto lineal entre facciones predefinidas de acuerdo con el marco de la guerra civil, reduciríamos a los que actualmente están fuera del movimiento político autoidentificado a espectadores, que carecen de agencia en el conflicto y aún sufren sus efectos secundarios. Reducir nuestra comprensión del terreno social a la tarea de identificar quiénes somos «nosotros» y quiénes son «ellos», en última instancia, nos distraería de todos los que aún no están vinculados a una facción identificable y de todas las formas en que podríamos actuar para transformar eso. terreno en sí.
El levantamiento de George Floyd nos ha mostrado el poder latente en este concepto de resistencia popular, entendida como resistencia dinámica. En los últimos meses, los límites de lo político se han roto fundamentalmente, a medida que la comprensión popular de las posibilidades de la acción política se ha expandido para incluir todos los elementos de la vida cotidiana junto con las formas tradicionales de activismo. En esta ruptura, podemos vislumbrar la dinámica de los levantamientos exitosos: la ruptura de las limitaciones que confinan el conflicto dentro de límites particulares, la generalización de este sentido expandido de conflicto político a lo largo de la vida cotidiana y la abolición de la distinción entre espacios políticos y otros. espacios de vida. Abrazar el marco de la guerra civil en este contexto, en la forma en que este concepto ha sido definido y manifestado por la derecha, sería abandonar la posibilidad desatada por el levantamiento. Significaría alejarse de un conflicto dinámico que ha sido opaco en su pura complejidad e imponente en su escala. Significaría abandonar el terreno social y, por tanto, las posibilidades dinámicas y cinéticas de la resistencia popular.