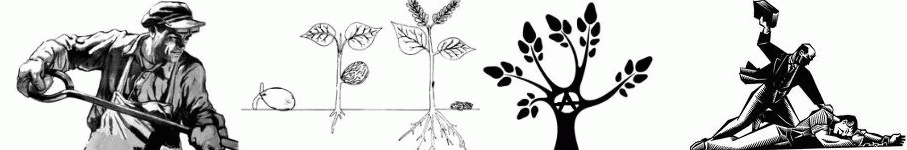LA VIRTUD DE BENIDORM
Tuve una infancia normal. En un hogar de trabajadores de la tan famosa ciudad mediterrránea de vacaciones de Benidorm. Teníamos una casa decente en un barrio de residentes y, mis padres, pagaban la hipoteca gracias a su duro trabajo. Pero, cuando cumplí los diez años, mi único hermano mayor empezó a comportarse raro. Había sido deportista y, sin embargo, las malas compañías alquilando hamacas para los turistas en la playa, le introdujeron en la droga. La cocaína. Como todos los drogadictos, pasó temporadas en el cercano pueblo de Villajoiosa. Allí, rehabilitándose en el hospital o recayendo con las mafias, acababa la clase trabajadora inmoral que sobraba del Benidorm televisivo. Un día, llevaba limpio solo diez, recayó y, la mafia, harta de él, le suministró una sobredosis. Lo enterramos mis padres y yo en una tumba sin nombre, en el cementerio del día más triste de mi vida. Sus amigos de verdad temblaron de miedo en soledad. Tenía un sentido del humor desvalido y le gustaba la música pachanguera. Me juré venganza.
Enseguida trabajé de camarera en un restaurante de empleados españoles. Aquello era un infierno. Por las noches estudiaba para sacarme el graduado, el bachillerato y la carrera de Derecho por correspondencia. Odiaba a los jóvenes felices, a los guirufos, a los policías, el Sistema, etc, pero, sobre todo, a la mafia. A todos los veía conchabados en aquella triste palabra: Vacaciones.
Por fin, a los 25 años, entré de pasante de un abogado de turistas con despacho en las cercanías de la plaza de las Palomas, el centro del pueblo, entre sus dos playas de Levante y de Poniente. Y empecé a conocer el oficio y ver cómo el Sistema hacía bombear el dinero a los grandes y daba sus migajas a los pequeños. Tuve mis primeros clientes: trileros, carteristas, estafadores de ancianos, drogadictos ansiosos, extranjeros haciéndose un rincón de pobres, alegres divorcios de turistas jubilados, etc.
Mi odio se fue apagando. Me sentía del lado correcto. Todos éramos los perdedores de las vacaciones. La plaza de las palmeras daba de comer a las palomas y éstas asentían con sus cabecitas a los turistas que las alimentaban. Los infinitos hoteles rasgaban el cielo como un Nueva York en un mar de olas mansas. Envidié a unos jóvenes suecos que se sometían a un bello amor mutuo. El dolor en mí cicatrizaba y ya había pasado los 30 años.
Un caso me llamó la atención en nuestro caluroso y minúsculo despacho. Todo empezó con unas denuncias de carterismo. Se destapó que menores gitanos de origen rumano, que vivían en chabolas de suelo de barro en el extremo del pueblo rozando la autovía del Mediterráneo, se dedicaban organizadamente al hurto de turistas. Mi cliente, un chaval sucio de miseria, empezó a llorar a mares. Algo hundía su corazón y no era una miseria de Benidorm corriente. Decidí saberlo, le interrogué en la desangelada sala de abogados de los Juzgados. Sus ojos tenían demasiado pánico. Reconocí el horror y el juramento de venganza. Fui implacable y declaró. Decía que había habido viajes organizados de turistas alemanes de cierta edad provecta y características físicas que se alojaban siempre en los mismos tres hoteles. Todo aparentemente normal. Sin embargo, en sus camas el chico instalaba antes de que se alojaran una especie de alfileres muy pequeños, del tamaño de pelos. Le pagaban bien y su mafia le trataba con piedad. Pero él sabía que aquello era muy malo. Los pelos los retiraba en cajitas de plástico, uno por cada habitación, y los entregaba a la mafia. Posteriormente, se enteró que era un encargo de un millonario alemán, que así les robaba el alma para crear en una fábrica de Alemania bebés alemanes y montar un ejército de alemanes como los de antes de la Gran Guerra. Después de su honda miseria, aquello le hizo ganas de vomitar, pues sabía que la Gran Guerra fue el principio del fin de su pueblo. Me miró con sus ojos enrojec idos. Se había liberado, lo había intentado, lo había dicho a su máximo enemigo: La Justicia española. Quería venganza, como yo. Tenía tres nombres de hoteles y una Agencia de Viajes alemana. Yo sabía de mafias, no de política, ni de microbiología…
Inicié mi investigación paralelamente a mi no vida de abogada de turistas. Efectivamente, seguí el dinero y encontré una trama de viajes baratos de vacaciones en el Mediterráneo de ancianos alemanes con unas determinadas características físicas relacionadas con la II Guerra Mundial. Un millonario alemán sufragaba los gastos de hombres alemanes, que normalmente iban a Mallorca, el habitual enclave turístico alemán. Eran gente de variadas características, pero con un origen de horfandad. Hablando con un cliente, me habló de los alemanes, a los que llamaba “nazis” y de una película de terror: “Brazil”. ¿Brasil? ¿Operación Odessa? Llevaba casi diez años con el tema. Lo dejaba y seguía, era el único sentido de mi vida y lo que no me dejaba la conciencia tranquila. Conseguí la película por Amazon. Lo comprendí todo.
Me enamoré, al final, de un gitano español. Lo sentí como que había desecho el maleficio mortal de mi vida. Tenía casi cuarenta años. Aún podía tener hijos. Y podría frustrar el intento neonazi alemán de resucitar el IV Reich en uno de sus aspectos esenciales, el más secreto: resucitar la raza aria. Redacté un dossier con todas las pruebas y señalé la “fábrica” alemana de bebés arios creados por ingeniería genética con el adn de los huérfanos arios de la Segunda Guerra Mundial. Lo entregué a la Fiscalía Anticorrupción con una conclusión de lo que no sabía ni podía probar. Todo mi odio se tradujo en implacable argumentación jurídica.
Ayer me confirmaron que el asunto ya estaba en la Interpol con prioridad absoluta. Mis pruebas de embarazo dieron positivo. Recé a Dios por justicia. Era feliz confinada en casa con mi hombre por una epidemia. De mano en mano pasa la virtud. Empezaron mis vacaciones de Benidorm.
Alfredo Velasco